LA FONTETA o LA RÁBITA
 El yacimiento de La Fonteta es una instalación fenicia en la zona de la desembocadura del río Segura, dentro del término municipal de Guardamar. Se ha conservado en excelentes condiciones gracias a las dunas que fueron sepultando las estructuras. Estas dunas, cuya presencia ya era real en época protohistórica, dan actualmente al paraje un aspecto desértico que contrasta con la proximidad del mar. Los pinos plantados en la zona en época reciente para evitar el avance dunar están sufriendo bastante con las excavaciones efectuadas, lo que ha generado cierta controversia. El yacimiento es de gran relevancia, pues se trata de la colonia fenicia más septentrional de las hasta ahora localizadas en la península. Su posición indica que actuó como escala en la ruta que unía los enclaves fenicios ibicencos con las colonias fenicias andaluzas. El emplazamiento escogido por los colonos fenicios fue una antigua península que cerraba la albufera en que desembocaban los ríos Segura y Vinalopó. En frente de ella había otra península o un islote, el cual se corresponde con la actual sierra del Molar, que en época ibérica contó con varios asentamientos indígenas, como El Oral y La Escuera. Desde la llegada de los colonos fenicios y hasta varios siglos después del abandono del enclave de La Fonteta, la zona del Bajo Segura actuó como un mercado abierto al comercio mediterráneo de largo alcance, signo de que esta región figuraba sin duda en los itinerarios y periplos manejados por los navegantes del Mediterráneo Oriental.
El yacimiento de La Fonteta es una instalación fenicia en la zona de la desembocadura del río Segura, dentro del término municipal de Guardamar. Se ha conservado en excelentes condiciones gracias a las dunas que fueron sepultando las estructuras. Estas dunas, cuya presencia ya era real en época protohistórica, dan actualmente al paraje un aspecto desértico que contrasta con la proximidad del mar. Los pinos plantados en la zona en época reciente para evitar el avance dunar están sufriendo bastante con las excavaciones efectuadas, lo que ha generado cierta controversia. El yacimiento es de gran relevancia, pues se trata de la colonia fenicia más septentrional de las hasta ahora localizadas en la península. Su posición indica que actuó como escala en la ruta que unía los enclaves fenicios ibicencos con las colonias fenicias andaluzas. El emplazamiento escogido por los colonos fenicios fue una antigua península que cerraba la albufera en que desembocaban los ríos Segura y Vinalopó. En frente de ella había otra península o un islote, el cual se corresponde con la actual sierra del Molar, que en época ibérica contó con varios asentamientos indígenas, como El Oral y La Escuera. Desde la llegada de los colonos fenicios y hasta varios siglos después del abandono del enclave de La Fonteta, la zona del Bajo Segura actuó como un mercado abierto al comercio mediterráneo de largo alcance, signo de que esta región figuraba sin duda en los itinerarios y periplos manejados por los navegantes del Mediterráneo Oriental.
El puerto comercial de La Fonteta estuvo habitado entre fines del siglo VIII y el tercer cuarto del siglo VI a.C. (Azuar et alii, 1998, 117). El recinto amurallado engloba una superficie aproximada de 1’5 hectáreas, si bien la ciudad también se desarrolló urbanísticamente por fuera de las murallas, cuya construcción fue tardía, tal vez de inicios del siglo VI a.C. o de fines del siglo anterior. Desde el enclave se divisa la cercana isla de Tabarca y un amplio tramo de costa hasta el área de Santa Pola, ya no incluida en lo que era la antigua albufera. En torno a esta albufera se desarrollaron centros poblacionales de primera magnitud, atraídos por el floreciente comercio fenicio, como Los Saladares (Orihuela), Peña Negra (Crevillente) y La Alcudia (Elche). La localización de la colonia fenicia de Guardamar confirmó una hipótesis formulada por el arqueólogo alemán Schubart (1975, 149). El derecho de excavar el yacimiento fue objeto de polémica y litigio entre Alfredo González Prats y Rafael Azuar (González y García, 2000). Este último había dirigido las excavaciones de la Rábita califal situada parcialmente sobre el yacimiento fenicio. A pesar de la realización de algunos trabajos arqueológicos previos, fue ya en 1996 cuando comenzaron en La Fonteta las excavaciones en extensión, llevadas a cabo por dos grupos separados e independientes. En uno de ellos están González Prats y García Menárguez, mientras que el otro es un equipo hispano-francés del que forma parte Azuar. Este último equipo prefiere designar el yacimiento fenicio con el nombre de La Rábita.
La longitud total de la muralla del asentamiento es de unos 500 metros. Se trata de una muralla de forma irregular y alargada, con dos ángulos al Noroeste y al Sureste. Una de las esquinas de su perímetro quedaba reforzada por un bastión. El trazado de la muralla es aproximadamente rectilíneo en los lados Sur y Este, y curvo en cambio en los lados Norte y Oeste. Actualmente, la muralla conserva una altura que oscila entre los 3 y 3’5 metros. Su anchura es de unos 4 metros en las cotas superiores, mientras que en la base alcanza los 5’8 metros, pues los paramentos están algo inclinados. El basamento de la muralla está casi enteramente construido en piedra, en concreto arenisca local. Este mampuesto, trabado con tierra, formaba un aparejo tosco, luego revestido de arcilla. Por encima del basamento macizo se elevaba una superestructura de adobes, de la cual hay vestigios “in situ” y también en las capas de destrucción que se extienden en la base de la muralla, tanto en el interior como en el exterior. La estructura interna de la muralla, bastante compleja, presenta dos sectores técnicamente diferenciados (Azuar et alii, 1998, 114). Al Norte, el núcleo de la muralla está constituido por un muro de doble paramento con un relleno interno de piedras y tierra relativamente compacto. Otros paramentos de refuerzo se adosan al interior y al exterior. En este sector la muralla es por tanto de paramentos múltiples. Diversos muros de viviendas hechos con adobes penetran en todo el ancho del refuerzo interior, lo que demuestra que la construcción de estas viviendas y de la muralla fue simultánea. Hacia el Sur, la parte central de la muralla está constituida por dos estructuras paralelas: un muro exterior de adobes y un muro interior de piedra de tosca factura. El muro de adobes, el cual estuvo originariamente tapado por paramentos de piedra, se conserva hasta una altura de unos 3 metros. Es más o menos vertical al Oeste, pero en el Este presenta talud. Los adobes de las dos hiladas de la base tienen al Oeste un saliente de 15 centímetros sobre el que se apoyan los bloques de cimentación del muro interior de piedra. Ambas estructuras fueron construidas en el mismo momento.
No existe trinchera de fundación, de modo que los elementos constitutivos de la muralla descansan directamente sobre los niveles antrópicos previamente nivelados. El asiento de la muralla se produjo en algunos tramos sobre una fase previa de viviendas (González, García y Ruiz, 1997, 11), destruidas con motivo de la erección del recinto defensivo o en un momento anterior. Las sofisticadas soluciones arquitectónicas que recibió la muralla pudieron deberse en parte al deseo de mitigar las funestas consecuencias de los fenómenos sísmicos, los cuales se producen de forma periódica en el Bajo Segura. En determinados puntos unos tirantes con alzado superior de adobes se situaban transversalmente separando tramos del encintado, evitando así que las tensiones o problemas de estabilidad se transmitieran a lo largo de la muralla. También se aprecia en la muralla la reutilización de sillares procedentes de construcciones anteriores, e incluso de estelas o betilos, tomados quizás de un área religiosa o funeraria arcaica. Pese a su aparente heterogeneidad, la muralla fue concebida y construida de una sola vez, con la excepción de algunos tramos que parecen haber sido reparados al mismo tiempo que las viviendas de la última fase de ocupación. Muchos de los rasgos constructivos del recinto amurallado de La Fonteta se dan en otros contextos orientalizantes del Sur peninsular, como el Castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz) o el cercano Cabeço de l'Estany, todo lo cual nos remite a las técnicas arquitectónicas empleadas por los colonos fenicios. Lo más original y novedoso de la muralla de La Fonteta es la inclusión de un muro de adobes en el núcleo mismo del basamento para dotar de más robustez y firmeza al conjunto.
 Varias habitaciones se adosaban al paramento interno de la muralla. Se accedía a ellas desde una calle que discurría paralela a la fortificación. Algunas de estas casas tenían un zócalo de piedra de doble paramento, sobre el que iba un alzado de adobes. El color de los adobes podía variar según la casa, si bien sus medidas estaban más estandarizadas. Su entramado podía ser de barro y algas. Otras pellas de barro poseen improntas de cañas, lo que ilustraría la caída de las techumbres. Había también casas cuyos muros eran de tierra compactada con guijarros en la base y fragmentos de adobes en el alzado. Algunas construcciones presentaban jambas pétreas. Al Sur del poblado se documentó un posible patio amplio que separaría dos casas. Todo este sector urbano pudo estar habilitado para la realización de actividades artesanales, según indica la densidad de fosas y hogares. Otras viviendas de planta cuadrangular o rectangular adosadas a la muralla incluían unidades interpretadas como pequeños patios y pequeños almacenes. Se trata de casas que revelan una facies indígena que conoció el inicio del período Ibérico Antiguo.
Varias habitaciones se adosaban al paramento interno de la muralla. Se accedía a ellas desde una calle que discurría paralela a la fortificación. Algunas de estas casas tenían un zócalo de piedra de doble paramento, sobre el que iba un alzado de adobes. El color de los adobes podía variar según la casa, si bien sus medidas estaban más estandarizadas. Su entramado podía ser de barro y algas. Otras pellas de barro poseen improntas de cañas, lo que ilustraría la caída de las techumbres. Había también casas cuyos muros eran de tierra compactada con guijarros en la base y fragmentos de adobes en el alzado. Algunas construcciones presentaban jambas pétreas. Al Sur del poblado se documentó un posible patio amplio que separaría dos casas. Todo este sector urbano pudo estar habilitado para la realización de actividades artesanales, según indica la densidad de fosas y hogares. Otras viviendas de planta cuadrangular o rectangular adosadas a la muralla incluían unidades interpretadas como pequeños patios y pequeños almacenes. Se trata de casas que revelan una facies indígena que conoció el inicio del período Ibérico Antiguo.
El urbanismo del enclave se ajusta claramente a un esquema preestablecido que armoniza la muralla con la disposición intramuros de las viviendas. De manera progresiva se fue reorganizando el hábitat, de modo que ya en un momento tardío algunas zonas abiertas del sector meridional fueron ocupadas por viviendas, a la vez que las casas ya existentes se dotaban de nuevos tabiques internos para definir estancias menores. Una de estas viviendas presenta a lo largo de uno de sus muros un banco interior de adobes sobre zócalo de piedra. Otras casas han permitido documentar hogares circulares, lenticulares o rectangulares constituidos por una capa de arcilla, en ocasiones extendida sobre un encachado de guijarros o de fragmentos cerámicos. Algunos hogares están esquinados, mientras que otro ocupaba el centro de una estancia. Incluso se certificó que varios hogares de función doméstica se instalaron en la calle, cerca de la entrada de las viviendas (Azuar et alii, 1998, 119 y 124). Hay que señalar que en los muros de la Rábita califal se encontraron elementos arquitectónicos fenicios o ibéricos reutilizados, como una cornisa de gola egipcia.
 La cultura material exhumada en La Fonteta es de un valor arqueológico incalculable en cuanto a que, por ejemplo, permite documentar prácticamente todo el repertorio tipológico de la cerámica fenicia. Dentro de él se incluyen ánforas de varias clases, algunas provenientes de las colonias andaluzas, tal vez indicativas del comercio de salazones de carne y de pescado. Hay también platos grises, vasos con decoración monocroma y bícroma, y un rico elenco de cerámicas de engobe y barniz rojo, como lucernas, platos de ala, cuencos carenados, oinocoes de boca de seta y cuencos-trípodes (González, García y Ruiz, 1997, 9). Se encontraron además fragmentos de vasos protocorintios y de la Grecia del Este, los cuales sirven como excelentes indicadores cronológicos. Ya de inicios del siglo VI a.C. son las abundantes piezas de carácter protoibérico, ilustrativas de la evolución cultural indígena, como las producciones pintadas. En ese momento todavía la mitad de las piezas cerámicas se realizaban a mano. Ciertas formas abiertas hechas a torno están curiosamente a caballo entre el repertorio cerámico fenicio y el propiamente ibérico. Otras piezas cerámicas apuntan hacia la existencia de contactos comerciales fluidos con el ámbito tartésico y las colonias fenicias andaluzas.
La cultura material exhumada en La Fonteta es de un valor arqueológico incalculable en cuanto a que, por ejemplo, permite documentar prácticamente todo el repertorio tipológico de la cerámica fenicia. Dentro de él se incluyen ánforas de varias clases, algunas provenientes de las colonias andaluzas, tal vez indicativas del comercio de salazones de carne y de pescado. Hay también platos grises, vasos con decoración monocroma y bícroma, y un rico elenco de cerámicas de engobe y barniz rojo, como lucernas, platos de ala, cuencos carenados, oinocoes de boca de seta y cuencos-trípodes (González, García y Ruiz, 1997, 9). Se encontraron además fragmentos de vasos protocorintios y de la Grecia del Este, los cuales sirven como excelentes indicadores cronológicos. Ya de inicios del siglo VI a.C. son las abundantes piezas de carácter protoibérico, ilustrativas de la evolución cultural indígena, como las producciones pintadas. En ese momento todavía la mitad de las piezas cerámicas se realizaban a mano. Ciertas formas abiertas hechas a torno están curiosamente a caballo entre el repertorio cerámico fenicio y el propiamente ibérico. Otras piezas cerámicas apuntan hacia la existencia de contactos comerciales fluidos con el ámbito tartésico y las colonias fenicias andaluzas. La Fonteta ha proporcionado un número considerable de fragmentos de huevos de avestruz con ocre rojo en su interior, algunos de los cuales dejan todavía ver motivos bícromos en su superficie externa. También es reseñable la aparición de fragmentos de vasos de alabastro, claramente insertos en un comercio de bienes exóticos y de prestigio. En cuanto a la metalurgia, en una habitación se recogieron escorias de fundición de bronce. Se hallaron también dos fragmentos de barras metálicas utilizadas dentro del nuevo sistema premonetal impulsado por los colonos fenicios en Occidente. Junto a las fíbulas y broches de cinturón, hay que mencionar el hallazgo de tres puntas de flecha de arpón de tradición fenicia, datadas en el siglo VI a.C. Estas puntas de flecha de bronce derivan de prototipos mediterráneos orientales y fueron corrientes en Ibiza. Presentan cubo tubular y marcada nervadura en su eje de simetría. Entre las joyas recuperadas destaca un colgante de oro con forma de cesta.
La Fonteta ha proporcionado un número considerable de fragmentos de huevos de avestruz con ocre rojo en su interior, algunos de los cuales dejan todavía ver motivos bícromos en su superficie externa. También es reseñable la aparición de fragmentos de vasos de alabastro, claramente insertos en un comercio de bienes exóticos y de prestigio. En cuanto a la metalurgia, en una habitación se recogieron escorias de fundición de bronce. Se hallaron también dos fragmentos de barras metálicas utilizadas dentro del nuevo sistema premonetal impulsado por los colonos fenicios en Occidente. Junto a las fíbulas y broches de cinturón, hay que mencionar el hallazgo de tres puntas de flecha de arpón de tradición fenicia, datadas en el siglo VI a.C. Estas puntas de flecha de bronce derivan de prototipos mediterráneos orientales y fueron corrientes en Ibiza. Presentan cubo tubular y marcada nervadura en su eje de simetría. Entre las joyas recuperadas destaca un colgante de oro con forma de cesta.Es probable que en la ciudad portuaria de La Fonteta conviviesen colonos fenicios y gentes indígenas. Esta idea viene apoyada por el hecho de que el enclave no se amuralló hasta época tardía, y cuando lo hizo su cultura material ya no era sólo fenicia, sino también protoibérica. Además, algunas casas sólidamente edificadas fueron contemporáneas de otras hechas de barro y postes de madera (Azuar et alii, 1998, 125), lo que nos coloca ante el cruce de tradiciones culturales diferentes. La importancia estratégica de su resguardado embarcadero y el aprovechamiento comercial que se hizo del mismo serían elementos relacionados con la probable colaboración económica entre fenicios e indígenas de cara a la explotación de los recursos metalúrgicos, salineros y agropecuarios del entorno. Estas operaciones se enmarcarían en un comercio mediterráneo de largo alcance que, con diversas escalas, comunicaría los centros fenicios de Cádiz e Ibiza, aportando a las comunidades indígenas costeras adelantos técnicos y bienes suntuarios.
 El santuario ibérico (atestiguado por el hallazgo de numerosos fragmentos de pebeteros de terracota con forma de cabeza femenina) que posiblemente hubo en el cerro donde se alza ahora el Castillo de Guardamar, próximo a La Fonteta, pudo ya haber tenido un carácter sacro, también relacionado con el control territorial y de las navegaciones, en la época de la presencia colonial fenicia (González y García, 2000), pues allí se documentó una fase de ocupación del Hierro Antiguo. También estaría vinculado a La Fonteta el pequeño centro fortificado del Cabeço de l'Estany, erigido en la vanguardia de la implantación territorial fenicia en el Bajo Segura. Hasta La Fonteta llegarían, a través de Ibiza o desde el ámbito andaluz, lujosos productos importados que, junto con las manufacturas de los colonos, irían transformando los gustos de las poblaciones indígenas. Esta interacción tuvo en ellas un progresivo efecto aculturador que las condujo a un mayor desarrollo interno, hasta el punto de casi apropiarse del enclave cuando el comercio fenicio comenzó a declinar. A pesar del abandono de La Fonteta hacia el tercer cuarto del siglo VI a.C., la tradición comercial del Bajo Segura se mantuvo durante el período ibérico. Aparecieron en la zona nuevos centros indígenas de gran entidad, cuya riqueza está bien representada en las esculturas y en los ajuares de la necrópolis del Cabezo Lucero.
El santuario ibérico (atestiguado por el hallazgo de numerosos fragmentos de pebeteros de terracota con forma de cabeza femenina) que posiblemente hubo en el cerro donde se alza ahora el Castillo de Guardamar, próximo a La Fonteta, pudo ya haber tenido un carácter sacro, también relacionado con el control territorial y de las navegaciones, en la época de la presencia colonial fenicia (González y García, 2000), pues allí se documentó una fase de ocupación del Hierro Antiguo. También estaría vinculado a La Fonteta el pequeño centro fortificado del Cabeço de l'Estany, erigido en la vanguardia de la implantación territorial fenicia en el Bajo Segura. Hasta La Fonteta llegarían, a través de Ibiza o desde el ámbito andaluz, lujosos productos importados que, junto con las manufacturas de los colonos, irían transformando los gustos de las poblaciones indígenas. Esta interacción tuvo en ellas un progresivo efecto aculturador que las condujo a un mayor desarrollo interno, hasta el punto de casi apropiarse del enclave cuando el comercio fenicio comenzó a declinar. A pesar del abandono de La Fonteta hacia el tercer cuarto del siglo VI a.C., la tradición comercial del Bajo Segura se mantuvo durante el período ibérico. Aparecieron en la zona nuevos centros indígenas de gran entidad, cuya riqueza está bien representada en las esculturas y en los ajuares de la necrópolis del Cabezo Lucero.CABEZO LUCERO
El yacimiento de Cabezo Lucero se encuentra a unos seis kilómetros de la boca actual del río Segura, dentro del término municipal de Guardamar y cerca ya del de Rojales. Se sitúa en la orilla derecha del río, hacia el que desciende con suave pendiente. Desde el yacimiento se divisa un buen tramo de la vega del río, aunque no su desembocadura, así como el emplazamiento, al otro lado del Segura, del enclave ibérico de La Escuera (San Fulgencio), coetáneo de Cabezo Lucero. El cabo de Santa Pola y la isla de Tabarca son también visibles desde el yacimiento, situado en un área que, al menos hasta el siglo XVIII, fue bastante pantanosa.
El lugar albergó una trinchera de tiro excavada durante la guerra civil, y que por entonces permitió sacar a la luz varios fragmentos escultóricos de bóvidos, concebidos para coronar monumentos funerarios. Pierre Paris había visitado el yacimiento en 1898, maravillándose de la abundancia y calidad de sus restos cerámicos, tanto griegos como producciones regionales con decoración geométrica pintada. Le sirvió de guía el anticuario y barbero Valeriano Aracil, que ya antes había realizado dos profundos cortes en cruz en el yacimiento. En 1940 el Padre Belda, director del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, encontró más esculturas en Cabezo Lucero, lo que motivó la acometida de una prospección intensiva y fructífera por parte de Fernández de Avilés, director del Museo de Murcia. En 1968 un maestro de Rojales realizó en su localidad una exposición pública con materiales procedentes de Cabezo Lucero, donde había abierto varias tumbas. Estas piezas, entre las que estaban cerámicas, fíbulas y fusayolas, fueron depositadas luego en el Museo Municipal de Elche, que todavía las conserva. Allí realizó un inventario de las mismas Ramos Folqués (1969), dando a conocer mediante su publicación la importante entidad del yacimiento. Los materiales escultóricos y cerámicos ya conocidos junto con otros hallazgos fortuitos realizados en el lugar suscitaron la redacción de nuevos artículos sobre Cabezo Lucero por parte de González Zamora (1975), Rouillard (1976) y Llobregat (1981). Este último autor estudió la relación entre las esculturas funerarias de toros, tan características de la necrópolis de Cabezo Lucero, con la proximidad de los recursos hídricos, señalando la posibilidad de que en la religiosidad contestana el toro fuese el símbolo de la diosa que protege a los difuntos en la cercanía de unas aguas purificadoras (Llobregat, 1981, 164). Una misión arqueológica hispano-francesa se encargó desde 1980 de la excavación de la necrópolis, frenando así el expolio cotidiano al que el yacimiento se veía sometido. Sus objetivos principales fueron la identificación de los ritos funerarios practicados, el esclarecimiento de la función de las importaciones cerámicas griegas en esos ritos, y la interpretación de las manifestaciones escultóricas que adornaban las tumbas (Aranegui, Jodin, Llobregat, Rouillard y Uroz, 1993, 7).
Se excavaron 1225 m2 de la necrópolis, situada al Sur del poblado y a una altitud ligeramente superior. Desde el poblado a la necrópolis hay tan sólo unos 160 metros de distancia, observándose que las tumbas más antiguas suelen estar más alejadas del poblado. La necrópolis fue utilizada aproximadamente desde el 475 hasta el 325 a.C., si bien la mayor parte de las tumbas es de fines del siglo V o de la primera mitad del IV a.C. La ordenación interna de las tumbas en la necrópolis no queda demasiado clara, pues muchas de ellas estaban bastante destruidas en el momento de la excavación. Las plataformas de piedra, rectangulares o cuadradas, servían como elemento organizador de la disposición de las tumbas, orientándose en sentido Norte-Sur y Este-Oeste. Las 63 tumbas analizadas permitieron documentar tres tipos de deposición de los restos cremados: en 19 casos el cuerpo incinerado se dejó “in situ” en el lugar de la cremación, recibiendo allí mismo las ofrendas y libaciones; en 27 casos los huesos incinerados fueron metidos en una urna cineraria; y en 17 casos los huesos se depositaron sobre el suelo, más o menos preparado (Rouillard, Llobregat, Aranegui, Grevin, Jodin y Uroz, 1992, 11).
Las plataformas de piedra eran los zócalos sobre los que se alzaban las esculturas funerarias. Se disponían sobre la roca natural, y tenían entre dos y cinco metros de lado. Algunas tumbas consistían en fosas excavadas en la roca o en tierra, pudiendo recubrirse en este último caso de una estrecha capa de arcilla que definía paredes verticales. La pira podía situarse en el mismo suelo rocoso, nivelado, y delimitado por losas, reutilizándose para sucesivas incineraciones. Otras zonas de cremación consisten en una capa de adobes de limo arcilloso mezclado con arena fina. Sólo en 26 casos se han podido extraer conclusiones fiables sobre el sexo y la edad de los difuntos, advirtiéndose que los restos cremados de las mujeres y los niños eran normalmente colocados en urnas, conforme al rito deposicional más característico de los inicios de la utilización de la necrópolis. En la tumba 26 hay tres urnas que probablemente corresponden a un agrupamiento familiar de cuatro individuos, pues una de las urnas contiene los restos de una mujer y un niño. En la tumba 47 junto a un niño y a un adulto hay un posible feto. Y en el punto 91 hay otro caso de un niño acompañando a un adulto. La tumba 75, que es la más antigua del yacimiento, tenía dos urnas, una con los huesos de una mujer y otra de un adulto acompañado por grebas y escudo. Estas dos urnas fueron puestas sobre el lugar en que se practicaron las cremaciones, donde se había arrojado un lecito de figuras negras. Los varones ilustran mejor los tres tipos de deposición. La incineración “in situ” parece propia de las tumbas de varones del siglo IV a.C. Sobre las cenizas aún ardientes eran colocadas las armas, intencionadamente inutilizadas, y en muchos casos orientadas en sentido Este-Oeste, y se arrojaban vasitos ibéricos y cerámicas griegas, producciones aptas para mezclar bebidas y para beber en las libaciones y los symposia. Las copitas y los vasitos caliciformes, tan abundantes en la necrópolis, permitirían efectuar libaciones rituales en honor de los difuntos y de los seres fantásticos que los protegían en la otra vida. Estas libaciones no sólo serían de vino, sino que para las mismas bastaría el agua, que era bebida o vertida con un significado regenerador (Llobregat, 1981, 164).
Cuando la cremación no era “in situ”, los restos funerarios eran separados de la ceniza y de la tierra, e incluso a veces lavados; se recogían y se metían en una urna o en un hoyo. Las urnas de mujeres y niños son por lo general un vaso ibérico, normalmente bitroncocónico, cerrado con una losa u otro vaso, en ocasiones griego, acompañándose de otros vasos ibéricos que actúan como parte del ajuar. Éste es menor en los niños que en las mujeres, y menor en las mujeres que en los varones. Una urna cineraria excepcional por su calidad es una crátera ática de campana decorada con figuras rojas que dan vida a una escena de symposion y a otra de palestra. Parece que sólo una pequeña parte de la población de Cabezo Lucero pudo enterrarse en la necrópolis, que quizás quedó reservada a las familias o individuos más poderosos y sobresalientes, los cuales expresaron su estatus con costosos monumentos funerarios o permitiéndose el lujo de romper ritualmente las vasijas de importación.
 En esta necrópolis, a diferencia de la de Baza, apenas se dejan notar las diferencias sociales del grupo, pues quizás el espacio funerario correspondía tan sólo a un segundo nivel aristocrático (Ruiz, 1998, 293). Sí que se marcaron las diferencias de edad y de género, como indica el hecho de que los jóvenes se asocien a la lanza y no a la falcata. Más de la mitad de las tumbas contenía armas, sobre todo presentes en las incineraciones “in situ”. Por tanto tenía un especial valor emotivo el quemarlas o destruirlas a la vez que ardía el cuerpo de aquél o aquélla a quien se rendían honores, o poco después de que esto sucediese. Las armas ofensivas solían colocarse sobre el escudo en sentido Este-Oeste. De haber dos falcatas, con vainas o desnudas, sus puntas iban dirigidas en sentidos opuestos. La falcata podía estar acompañada por una o varias puntas de lanza, un soliferreum retorcido, un puñal o un cuchillo afalcatado. Las fíbulas son bastante comunes en las tumbas, apareciendo en el 36% de las mismas, mientras que los broches de cinturón son raros. De las siete campanillas documentadas, las cuales podrían pertenecer a collares de caballos, seis se acompañan de armas. Las joyas de oro o plata sólo afectan al 12% de las tumbas. Algo más frecuentes son las cuentas de collar de pasta vítrea. El collar más rico, hallado junto a una urna cineraria, tiene 480 cuentas de hueso, vidrio y conchas de moluscos, flanqueando un colgante de barro vidriado egipcio.
En esta necrópolis, a diferencia de la de Baza, apenas se dejan notar las diferencias sociales del grupo, pues quizás el espacio funerario correspondía tan sólo a un segundo nivel aristocrático (Ruiz, 1998, 293). Sí que se marcaron las diferencias de edad y de género, como indica el hecho de que los jóvenes se asocien a la lanza y no a la falcata. Más de la mitad de las tumbas contenía armas, sobre todo presentes en las incineraciones “in situ”. Por tanto tenía un especial valor emotivo el quemarlas o destruirlas a la vez que ardía el cuerpo de aquél o aquélla a quien se rendían honores, o poco después de que esto sucediese. Las armas ofensivas solían colocarse sobre el escudo en sentido Este-Oeste. De haber dos falcatas, con vainas o desnudas, sus puntas iban dirigidas en sentidos opuestos. La falcata podía estar acompañada por una o varias puntas de lanza, un soliferreum retorcido, un puñal o un cuchillo afalcatado. Las fíbulas son bastante comunes en las tumbas, apareciendo en el 36% de las mismas, mientras que los broches de cinturón son raros. De las siete campanillas documentadas, las cuales podrían pertenecer a collares de caballos, seis se acompañan de armas. Las joyas de oro o plata sólo afectan al 12% de las tumbas. Algo más frecuentes son las cuentas de collar de pasta vítrea. El collar más rico, hallado junto a una urna cineraria, tiene 480 cuentas de hueso, vidrio y conchas de moluscos, flanqueando un colgante de barro vidriado egipcio. En el período inicial de la utilización de la necrópolis se aprecian indicios de tradición orientalizante en algunas producciones cerámicas con paralelos andaluces (Aranegui, Jodin, Llobregat, Rouillard y Uroz, 1993, 137). Por ejemplo, una de las urnas cinerarias de la tumba 75, considerada la más antigua de la necrópolis, es de tipo “Cruz del Negro”, de gusto claramente orientalizante. Otro pequeño conjunto de piezas presenta paralelos ibicencos, lo que ha llevado a plantear que el llamado “Círculo del Estrecho” pudo perder cierta importancia comercial con respecto al “Círculo del Sudeste” en el siglo V a.C., fenómeno que favorecería el esplendor de la cultura ibérica en esta última área, que asumiría en gran medida el relevo en la difusión de los productos mediterráneos hacia la Alta Andalucía. El ámbito de la desembocadura del Segura atrajo tanto a los comerciantes fenicios, establecidos en la Fonteta (Guardamar) desde el siglo VIII a.C., como posiblemente a los comerciantes griegos, cuya factoría costera de Alonis pudo estar algo más al Norte. Los vasos griegos suelen aparecer rotos y quemados, mientras que los vasitos ibéricos parecen haber sido depositados con mayor cuidado, conservándose enteros en bastantes casos. La realización de libaciones y symposia en el espacio funerario viene confirmada por el hallazgo de numerosos fragmentos de ánforas iberopúnicas, en las que se transportarían el agua y el vino que luego iban a consumirse o verterse en la vajilla apropiada. El conjunto de la necrópolis proporcionó una ingente cantidad de vasos griegos, 696, sumando tanto los fragmentos dispersos como los aparecidos en un 65% de las tumbas. La mayor parte de estas piezas (86%), siempre áticas, corresponde a las importaciones efectuadas durante los tres primeros cuartos del siglo IV a.C. Su destino normalmente consistía en terminar siendo arrojadas sobre las cenizas de las cremaciones. Ello no quiere decir que previamente no hubiesen servido para usos no funerarios, lo que significaría cierta participación de parte de la población local en ceremonias comunitarias pero a la vez restringidas de origen griego, en las que se haría ostentación de los bienes adquiridos.
En el período inicial de la utilización de la necrópolis se aprecian indicios de tradición orientalizante en algunas producciones cerámicas con paralelos andaluces (Aranegui, Jodin, Llobregat, Rouillard y Uroz, 1993, 137). Por ejemplo, una de las urnas cinerarias de la tumba 75, considerada la más antigua de la necrópolis, es de tipo “Cruz del Negro”, de gusto claramente orientalizante. Otro pequeño conjunto de piezas presenta paralelos ibicencos, lo que ha llevado a plantear que el llamado “Círculo del Estrecho” pudo perder cierta importancia comercial con respecto al “Círculo del Sudeste” en el siglo V a.C., fenómeno que favorecería el esplendor de la cultura ibérica en esta última área, que asumiría en gran medida el relevo en la difusión de los productos mediterráneos hacia la Alta Andalucía. El ámbito de la desembocadura del Segura atrajo tanto a los comerciantes fenicios, establecidos en la Fonteta (Guardamar) desde el siglo VIII a.C., como posiblemente a los comerciantes griegos, cuya factoría costera de Alonis pudo estar algo más al Norte. Los vasos griegos suelen aparecer rotos y quemados, mientras que los vasitos ibéricos parecen haber sido depositados con mayor cuidado, conservándose enteros en bastantes casos. La realización de libaciones y symposia en el espacio funerario viene confirmada por el hallazgo de numerosos fragmentos de ánforas iberopúnicas, en las que se transportarían el agua y el vino que luego iban a consumirse o verterse en la vajilla apropiada. El conjunto de la necrópolis proporcionó una ingente cantidad de vasos griegos, 696, sumando tanto los fragmentos dispersos como los aparecidos en un 65% de las tumbas. La mayor parte de estas piezas (86%), siempre áticas, corresponde a las importaciones efectuadas durante los tres primeros cuartos del siglo IV a.C. Su destino normalmente consistía en terminar siendo arrojadas sobre las cenizas de las cremaciones. Ello no quiere decir que previamente no hubiesen servido para usos no funerarios, lo que significaría cierta participación de parte de la población local en ceremonias comunitarias pero a la vez restringidas de origen griego, en las que se haría ostentación de los bienes adquiridos.La necrópolis tuvo que presentar un aspecto impresionante mientras fueron respetadas las esculturas que adornaban las tumbas, pero incluso después de la destrucción de tales imágenes el espacio funerario siguió siendo utilizado con normalidad. Los toros serían los animales más representados, aunque también se han hallado restos escultóricos de leones, grifos, esfinges y aves, configurando un repertorio de índole griega y oriental al servicio de la heroización de los difuntos ilustres, recreando su tránsito hacia el Más Allá. Las plataformas soportaban las esculturas exentas o los altorrelieves decorados por varias caras, con motivos tan claramente orientales como las palmetas. Hasta hace poco había en la necrópolis grandes partes esculpidas de bóvidos y leones, así como restos de las extremidades, fragmentos caudales y orejas, las cuales en muchos casos eran hechas de forma independiente e insertadas luego en los agujeros practicados en la cabeza del animal.
Una de las piezas escultóricas más conocidas del yacimiento es la “Dama de Cabezo Lucero”, que ha sido objeto de una trabajosa restauración. Se trata del busto de una mujer vestida con túnica de escote redondo y manto. Va diademada, exhibe ricos collares y recoge su pelo en rodetes que le flanquean la cara. Pudo ir sobre un trono, del que se hallaron algunos fragmentos. Las esculturas funerarias de la necrópolis de Cabezo Lucero aparecen tremendamente destruidas, como si se hubiesen roto con ensañamiento. Ello llevó a pensar en posibles reacciones iconoclastas de la base social con respecto a los símbolos exóticos adoptados por la clase dirigente. Sin descartar el posible protagonismo de las transformaciones sociales en la destrucción de la iconografía escultórica ibérica, Teresa Chapa (1993, 185-195) advierte que el fin de estas manifestaciones artísticas y funerarias pudo ser más prosaico, incidiendo en el mismo la falta de cimentación de los monumentos, la escasa calidad constructiva, las adversas condiciones del entorno, la fácil alteración de la piedra arenisca, y el reaprovechamiento de los materiales caídos, a lo que se uniría el olvido, la indiferencia o el desdén por parte de la población hacia las viejas fórmulas iconográficas de ostentar el prestigio en el espacio funerario.
EL ORAL
 El poblado ibérico de El Oral (Abad y Sala, 1993) se encuentra situado en un pequeño saliente de las últimas estribaciones meridionales de la Sierra del Molar, a unos 40 metros de altitud, en la margen izquierda del río Segura, cerca ya de su desembocadura. El acceso más sencillo al poblado es el de su cara norte, mientras que las otras tres vertientes se cortan de forma más abrupta. Algunas zonas de la parte sur del yacimiento se vieron bastante alteradas por los trabajos de explotación de unas canteras. El tramo final por el que discurre actualmente el río Segura debió de ser en época ibérica una extensa albufera en la que desembocaría también el río Vinalopó (Fernández Gutiérrez, 1986, 17), de modo que las actuales sierras de la zona, donde se emplazan importantes yacimientos ibéricos, serían verdaderas islas o al menos penínsulas. Esta albufera tuvo que ser un ámbito comercial de primer orden para los navegantes fenicios y griegos, como demuestran la factoría fenicia de La Fonteta y las abundantes cerámicas griegas recuperadas en los yacimientos ibéricos de la zona. En El Oral se efectuaron cinco campañas arqueológicas entre los años 1981 y 1983, dirigidas por Lorenzo Abad, con el que Manuel Bendala colaboró en los trabajos de dirección. La excavación tuvo carácter de urgencia para tratar de impedir que la cantera próxima lo destruyera por completo. Formaba parte de un programa de investigación del Departamento de Arqueología de la Universidad de Alicante, patrocinado por el Ministerio de Educación primero y por la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana después.
El poblado ibérico de El Oral (Abad y Sala, 1993) se encuentra situado en un pequeño saliente de las últimas estribaciones meridionales de la Sierra del Molar, a unos 40 metros de altitud, en la margen izquierda del río Segura, cerca ya de su desembocadura. El acceso más sencillo al poblado es el de su cara norte, mientras que las otras tres vertientes se cortan de forma más abrupta. Algunas zonas de la parte sur del yacimiento se vieron bastante alteradas por los trabajos de explotación de unas canteras. El tramo final por el que discurre actualmente el río Segura debió de ser en época ibérica una extensa albufera en la que desembocaría también el río Vinalopó (Fernández Gutiérrez, 1986, 17), de modo que las actuales sierras de la zona, donde se emplazan importantes yacimientos ibéricos, serían verdaderas islas o al menos penínsulas. Esta albufera tuvo que ser un ámbito comercial de primer orden para los navegantes fenicios y griegos, como demuestran la factoría fenicia de La Fonteta y las abundantes cerámicas griegas recuperadas en los yacimientos ibéricos de la zona. En El Oral se efectuaron cinco campañas arqueológicas entre los años 1981 y 1983, dirigidas por Lorenzo Abad, con el que Manuel Bendala colaboró en los trabajos de dirección. La excavación tuvo carácter de urgencia para tratar de impedir que la cantera próxima lo destruyera por completo. Formaba parte de un programa de investigación del Departamento de Arqueología de la Universidad de Alicante, patrocinado por el Ministerio de Educación primero y por la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana después.
El poblado, que tiene una extensión aproximada de 1 hectárea, ocupa una pequeña meseta, contorneada por la antigua muralla. Ésta se ve reforzada por dos torreones de planta cuadrangular en su lado norte, que es el más accesible. Una serie de estructuras que se adosan a la cara interior de la muralla presentan dos o tres habitaciones de fondo y se abren a calles perimetrales paralelas a la propia muralla. Las estructuras aludidas parecen corresponder a lugares de habitación, y quizás en bastantes casos a zonas industriales. El interior del poblado queda subdividido por calles aproximadamente perpendiculares que originan las manzanas. La manzana III se articula a partir de un conjunto de estancias que conforman casas adosadas, normalmente de dos habitaciones de fondo, que delimitan un área central de forma más o menos pentagonal, cuyas paredes están formadas por los muros posteriores de las viviendas, y que podría ser un patio interior (Abad y Sala, 1993, 161). Las diversas estancias del poblado se adaptan a unas dimensiones en cierta medida similares, impresión que condujo a un estudio métrico de todas las estructuras para intentar averiguar las unidades de medición empleadas por los iberos en la configuración urbanística del enclave. Las medidas resultantes, sorprendentemente parecidas a las documentadas por Jodin para el norte de África en época prerromana, indicaban que el pie era de 36’35 cm., el codo pequeño de 45’43 cm., el codo grande de 54’52 cm., y el paso de 90’87 cm. En cuanto a los muros, se documentan dos tipos: uno más estrecho para las separaciones y divisiones internas, de un grosor de 36 a 40 cm., y otro más ancho, normalmente empleado para las estructuras exteriores, de entre 48 y 56 cm. Estas medidas se incrementaban en el caso de que los muros tuviesen revestimientos. La anchura de la muralla oscila entre los 2’20 y 2’80 metros. Se identificaron siete unidades-tipo o estructuras modulares en el estudio comparativo de las diferentes estancias del poblado, destacando las rectangulares, las cuadradas y las trapeciales de distintas dimensiones, así como dos estructuras rectangulares gemelas, ambas con hogar central.
Las construcciones de El Oral, por su aspecto homogéneo, pudieron levantarse en un breve período de tiempo, si bien experimentarían más adelante arreglos y modificaciones. Antes de la construcción de las casas, se acondicionó la superficie del cerro con una capa de tierra y piedras para eliminar sus irregularidades. El revestimiento interior que tuvo la muralla indica que ésta se construyó antes que las casas que se le adosaron. Se ha comprobado que uno de los torreones de la fachada septentrional del poblado se construyó inmediatamente después que la muralla, antes de que ésta fuese revestida. El resto del poblado se construiría rápidamente, levantando muros de adobe sobre zócalos de piedra, incorporando bancos y umbrales, y tendiendo los pavimentos. Se trazó una calle paralela a la muralla, a una distancia no siempre igual, en función del número de estancias que debieran quedar en el espacio por ellas delimitado: dos en la parte septentrional y tres en la meridional (Abad y Sala, 1993, 163). La anchura de esta calle, la cual presenta ligeras correcciones de su orientación, oscila entre 3 y algo más de 4 metros.
Las calles quedan definidas por los muros de las viviendas. La parte inferior de éstas se construía con dos paramentos de piedras medianas o a veces grandes, mientras que los espacios intermedios se rellenaban con piedras menores, en todos los casos recibidas con barro. Las hiladas superiores tenían piedras pequeñas unidas por una arcilla muy dura, sirviendo así de base a los adobes del alzado. Las piedras están sin trabajar ni escuadrar, salvo las de la cara interior de la muralla, que recibieron un tratamiento más cuidado. Las mayores piedras corresponden a las hiladas inferiores de la muralla, la cual fue desmontada en épocas posteriores por los habitantes de las inmediaciones para su reaprovechamiento constructivo. Las paredes maestras de las casas, más sólidas, suelen intestar, mientras que las de las compartimentaciones, hechas “a posteriori”, simplemente se adosan. Existió una planificación consciente en la construcción de las estructuras, pues los muros no se limitan a recorrer el contorno de cada una de las casas, sino que los de unas llegan a trabar con los de otras. Además, los muros que subdividen las casas, pese a ser posteriores a los maestros, siguen una línea recta que da al plano un aspecto armónico y coherente (Abad y Sala, 1993, 165). Casi todas las habitaciones con hogar o donde presumiblemente se desarrolló la vida cotidiana tienen entre 10 y 16 m.2, mientras que las secundarias oscilan entre los 5 y 8 m.2. Los espacios probablemente no cubiertos, como patios o entradas, superan los 20 m.2. Las cubiertas de las casas serían sólo de ramaje, pues no se han hallado pellas de barro con huellas de haber estado adheridas a un entramado de ramas. Este sistema era lo suficientemente impermeable y además facilitaba la salida de los humos. En cuanto a los adobes de los alzados, no seguían un módulo uniforme, si bien todos eran rectangulares. Parece que eran mayores los adobes de la muralla septentrional que los del interior del poblado. Los revestimientos de las paredes consistían normalmente en una o dos capas de arcilla de color rojizo o blanquecino, apreciándose en ocasiones restos de encalado en la capa exterior. En otros casos hay mayores diferencias entre las dos capas, siendo la interior fina y de arcilla y la exterior gruesa y de cal. La cal de los revestimientos podía prolongarse por el suelo de las casas, conformando así su pavimento. Sólo en un caso se han recuperado fragmentos de pinturas, de color ocre y rojo, que pudieran adscribirse a una decoración parietal.
En El Oral pueden identificarse casi todas las entradas de las casas, tanto las que dan a la calle como las que comunican las diferentes estancias entre sí. Una habitación (IIIB), que debía encontrarse a un nivel más alto que las demás y cuya entrada no es identificable, pudo ser un almacén, ya que en ella aparecieron restos de ánforas. En la mayoría de los casos, las puertas se abren como una simple interrupción del muro, aunque con un tratamiento cuidadoso y reforzado de las jambas. Las puertas suelen encontrarse descentradas con respecto al eje de la habitación, y arrimadas a uno de sus muros, que o bien sirve de jamba o tiene un pequeño murete adosado que desempeña tal función (Abad y Sala, 1993, 169). Hay también algunas puertas intencionadamente centradas; otras fueron tapiadas total o parcialmente en época posterior al diseño de las casas. A veces existe una piedra plana en uno de los lados del vano de la puerta, adosada al extremo del muro correspondiente, colocada de plano o de canto. Podría tratarse de quicialeras o de bases para apoyar tablones de cierre. Los vanos de las puertas presentan una anchura que oscila entre los 0’65 y los 2’60 metros. Algunas de las puertas contaban con umbrales de piedra o de adobe, los cuales podían ocupar toda la anchura del muro o sólo una parte de éste, e incluso extenderse por el exterior de la habitación. El umbral podía ser también mixto, de modo que a una capa inferior de piedra se superponía otra de adobes. El anteumbral más espectacular está formado por unas 400 conchas marinas colocadas sobre un lecho de arcilla.
Dos estancias del poblado pudieron haber albergado hornos. Una de ellas (VIIIA2) conserva una estructura esquinada de planta ultrasemicircular con señales de haber soportado directamente el fuego, así como un banco circular en el que se prepararía lo que iba a ser calentado y una artesa para guardar uno de los elementos necesarios en el proceso, tal vez agua. El otro posible horno, quizás de pan y también ultrasemicircular, se dispone en una esquina del patio aproximadamente pentagonal de la manzana III. Se conocen en el poblado 16 hogares concentrados en 11 casas. Se encuentran ubicados normalmente en un lugar central de la habitación principal de la casa, o a veces algo desplazados con respecto del centro geométrico, intentando que no sean visibles directamente desde fuera. El hogar solía construirse sobre el suelo ya realizado, si bien en un caso por debajo del hogar aparece una capa diferente, de tierra blanca muy fina. Todos los hogares son de planta rectangular, salvo uno circular y otro de arco esquinado. Su capa superior se encontraba endurecida, craquelada y ennegrecida por el fuego que se realizaba habitualmente sobre ellos (Abad y Sala, 1993, 175). En la elaboración de los hogares intervenían capas superpuestas y variables de arcilla, adobes, guijarros y fragmentos cerámicos, todo ello en ocasiones revestido de arcilla encalada, y rodeado por una identificativa capa gris.
Los pavimentos más numerosos consisten en una simple lechada de cal o de arcilla que se extiende sobre la capa de regularización del terreno o más frecuentemente sobre una capa de tierra extendida por encima de la de regularización (Abad y Sala, 1993, 177). A veces la arcilla se emplea sola, mientras que en otros casos se mezcla con cal, lo que le da un color blanquecino. Esta capa era apisonada para incrementar su uniformidad y consistencia. En otros pavimentos intervienen el adobe o las piedras, mezcladas con arcilla o constituyendo verdaderos empedrados. De los 45 pavimentos identificados en El Oral, unos 20 son de cal, 15 de arcilla, 6 de adobes y 4 de empedrados. Parece que las habitaciones se barrían regularmente, lo que impedía la acumulación de residuos y facilitaba el arreglo del pavimento original. Uno de los suelos de arcilla apisonada (IIIJ1) presenta como motivo ornamental un lingote chipriota, decoración de sabor antiguo y orientalizante atestiguada también en un mosaico de guijarros de Pozomoro y en una tumba de la necrópolis de los Villares de Hoya Gonzalo (Albacete). Los pavimentos de las calles eran de arcilla apisonada, a veces mezclada con piedras menudas, y sobre esta capa caían los residuos desalojados de las casas. Se conservan restos de algunos canales y desagües que cruzaban la muralla para verter las aguas fuera del poblado. Estos desagües se documentan principalmente en las estructuras adosadas a la muralla, muchas de las cuales pudieron tener usos industriales. Se aprecia que hacia el sur del poblado las casas son más grandes y tienen más habitaciones, lo que convertiría a su moradores, si ya de por sí no lo eran, en privilegiados. En cuanto al espacio abierto y aproximadamente pentagonal de la manzana III, pudo ser tanto un patio interior como una plaza pública, si bien la primera opción parece la más probable (Abad y Sala, 1993, 182).
El poblado ibérico de El Oral surgió a fines del siglo VI o comienzos del siglo V a.C., en un momento en que la presencia comercial fenicia en la albufera del Segura había disminuido de intensidad, incrementándose en cambio el volumen regular de intercambios con los comerciantes griegos. Los parámetros urbanísticos seguidos por El Oral responden a influjos mediterráneos y de la tradición tartésica, constituyendo un ejemplo ilustrativo de las soluciones espaciales adoptadas por los poblados levantinos en el período Ibérico Antiguo. En el poblado aparecieron pocos objetos metálicos, destacando los cuchillos afalcatados, las agujas de coser, las fíbulas anulares y algunos objetos de bronce poco frecuentes fuera de las necrópolis, como alfinetes, un brazo de balanza y un olpe, elementos aparecidos en contextos de cierta riqueza. Entre las producciones cerámicas locales cabe destacar la importancia de las cerámicas pintadas con decoraciones geométricas, las cerámicas comunes y las grises, presentando estas dos últimas variedades un gran número de platos frente al más diversificado repertorio de formas de la cerámica pintada. El cercano poblado de La Escuera , de cronología posterior al de El Oral, permite comprobar que se produjo en la región un descenso de las cerámicas grises y de cocina, así como un notable aumento de los vasos de barniz negro. Estos últimos, de procedencia ática, son bastante escasos en El Oral, documentándose sólo la copa de tipo C, el “skyphos”, y el pequeño plato de tipo “Stemmed Dish”, todos ellos vasos para beber. Las ánforas, mayoritariamente odriformes, parecen atestiguar la participación del poblado en el comercio de vino y salazones, destacando por su exotismo dos ejemplares de ánforas corintias y tres massaliotas. Unas pocas piezas, como la jarra de tipo Toya, apuntan hacia un débil comercio indígena de cerámica fina.
EL MOLAR
La necrópolis ibérica de El Molar está situada entre los términos municipales de San Fulgencio y Guardamar del Segura. Está al pie de la vertiente sur de la Sierra del Molar, a unos 30 metros de altitud, lindando con los terrenos húmedos y pantanosos que constituían el antiguo estuario del Segura. Su posición en época ibérica sería el borde del inmenso remanso que formaría el río en su desembocadura, ya que la Sierra del Molar quedaría prácticamente como una isla o península rodeada de marismas. Al este de la necrópolis hay una zona de médanos y dunas, cerca ya de la costa actual. La necrópolis de El Molar se halla en la falda de la pendiente sobre la que se asienta el poblado ibérico de El Oral, mientras que el otro poblado ibérico de la Sierra, el de La Escuera, queda algo más distante. En 1908 Ibarra dio noticia del descubrimiento de una escultura acéfala de toro ibérico en la Sierra del Molar. Dos décadas después se dio a conocer oficialmente la existencia de la necrópolis, en cuyos alrededores las labores agrícolas habían sacado a la superficie cerámicas, piedras labradas, restos de bronce y unos pendientes de oro. La Comisión Provincial de Monumentos de Alicante financió las campañas arqueológicas realizadas en la necrópolis en los años 1929 y 1930, las cuales fueron dirigidas respectivamente por Lafuente y Senent. En 1982 Monraval llevó a cabo nuevos trabajos en la necrópolis, dando a conocer los restos de un probable banquete funerario (1984 a y b), incluyendo materiales de elaboración local y de importación griega fechables en el primer cuarto del siglo IV a.C. La vajilla aludida, compuesta por platos, copas y ánforas, estaba acompañada por un mango de cuchillo en hueso y restos de fauna doméstica consumida “in situ”.
En el estudio de la necrópolis de El Molar, y debido a las circunstancias de su excavación, se hace difícil asociar ajuares funerarios completos y seguros con tipos concretos de deposiciones funerarias. En la necrópolis se dieron tanto las inhumaciones como las incineraciones, siendo estas últimas más numerosas y recientes. Las incineraciones realizadas en el lugar estuvieron sometidas a un ceremonial vistoso, que incluía banquetes, libaciones, danzas y ofrendas funerarias (Monraval, 1992, 125-128). En los “ustrina”, después de encendida la pira y consumido el cadáver, se procedía a una serie de ofrendas en favor del difunto. Algunas estructuras de forma cuadrangular, recubiertas de un pavimento a base de valvas de moluscos, pudieron haber sido utilizadas para el lavado de los huesos tras su cremación. Los objetos musicales documentados, como címbalos y crótalos, nos permiten imaginar los bailes que se efectuarían en la necrópolis con motivo de las incineraciones. Entre los objetos más comúnmente ofrecidos a los difuntos estaban las armas, como puñales, cuchillos y lanzas, y los elementos de uso personal, como joyas de oro y plata, fíbulas de codo y anulares, botones, y broches de cinturón de uno o más garfios. Los hoyos, delimitados o no por piedras y a veces protegidos por enyesados, contenían los restos cremados y las ofrendas, bien directamente o en urnas. Éstas podían ser de orejetas perforadas, bitroncocónicas, derivadas del tipo Cruz del Negro, o globulares de cuello cilíndrico, documentándose también como recipiente funerario de época más avanzada las cráteras áticas de figuras rojas, relacionadas con el concepto de urna-casa funeraria. Los ajuares podían ir dentro de las urnas o junto a ellas. Las urnas podían cerrarse con sus tapas, con tapones de yeso o con una losa de piedra, que a su vez servía para cubrir el hoyo. Todo indica que la necrópolis de El Molar contó también con “larnakes” (cajas funerarias en madera y piedra) y con cenotafios, dedicados a los muertos cuyos restos no habían sido recuperados.
El vertido ritual de perfumes se realizaría mediante los aguamaniles atestiguados, mientras que la libación de vinos está relacionada con las copas, escifos, fragmentos de hidria y ánforas áticas. No se han documentado en El Molar los típicos vasitos ibéricos para libaciones, ni las falcatas características de época Ibérica Plena. Monraval (1992, 126) plantea que quizás la asunción de ciertos ritos funerarios de corte griego y oriental no llegó a ser plena en El Molar, sino que más bien se darían reformulaciones propias de dichos rituales, explicados y difundidos por los comerciantes foráneos. Debieron de existir en la necrópolis importantes monumentos funerarios, si bien los restos escultóricos conservados no son muchos. Corresponden principalmente a representaciones de toros y leones. Junto a las incineraciones, están presentes en El Molar las inhumaciones, tanto en pozo como en cista. Los materiales más probablemente vinculados a estas inhumaciones son las joyas de oro, los aguamaniles de bronce, los escarabeos y una cuenta de collar de pasta vítrea. Parecen tumbas del período orientalizante, pues manifiestan una clara influencia fenicia, con paralelos en las necrópolis de Villaricos y El Jardín. Es posible que estas fosas contuviesen el cadáver en una caja de madera. Ya Lafuente apuntó la probable existencia de sarcófagos basándose en el hallazgo de cantoneras, tachuelas y cuernecillos de bronce, que podrían ser adornos de los féretros. La inhumación en cista documentada en El Molar está formada por seis losas de piedra apenas labradas, que forman un habitáculo rectangular para el esqueleto.
La tipología de los materiales permite defender para la necrópolis una cronología centrada entre el 570 y 525 a.C. y entre el 430 y 375 a.C., describiendo por tanto dos fases diferenciadas. La fecha inicial nos la dan los fragmentos de copa de Siana, y la final las cerámicas áticas de barniz negro. En cuanto a las armas del yacimiento es preciso reseñar sus curiosas tendencias tipológicas célticas. La necrópolis de El Molar dejó de utilizarse unos cincuenta años antes que la necrópolis cercana de Cabezo Lucero, lo que indica que la desaparición de los enclaves ibéricos se debería más a factores propios de cada poblado que a causas de índole regional. El espacio funerario de El Molar se articularía con elementos arquitectónicos encargados de soportar las esculturas animalísticas, si bien este tipo de monumentos no estaría asociado a todas las sepulturas, sino sólo a unas pocas. El abandono de la necrópolis se produjo sin síntomas de violencia, pues incluso las esculturas funerarias están menos destruidas que en otros cementerios ibéricos.
LA ALCUDIA
 El poblado ibérico de La Alcudia está situado a dos kilómetros al Sur de la actual ciudad de Elche y a medio kilómetro al Este del río Vinalopó, el cual en época iberorromana recibía el nombre de Alebus (Ramos Folqués, 1990, 24). El yacimiento fue ocupado de forma ininterrumpida desde épocas prehistóricas hasta las invasiones islámicas, registrando numerosos altibajos en su desarrollo urbanístico y socioeconómico. El enclave se alzaba sobre una meseta con forma de riñón rodeada por dos brazos de un río ya desaparecido que tal vez era un afluente del Vinalopó o que quizás nacía de forma independiente en la Sierra de Elche. El río definía alrededor de La Alcudia un foso natural que facilitaba la defensa del yacimiento y su comunicación con las costas de la amplia albufera próxima (Ramos Molina, 2000, 106). Todavía se ha excavado sólo una mínima parte del yacimiento, cuyos niveles ibéricos son poco conocidos. La superficie de la ciudad ibérica se desconoce con exactitud, pero aun siendo menor a la estimada para el núcleo romano (unas 10 hectáreas) sería también considerable (Soria y Díes, 1998, 429), pudiéndose inscribir La Alcudia como uno de los centros rectores de la jerarquización territorial contestana, idea reforzada por el vitalismo y la expansión de su cultura material. Su territorio, objeto de debate, se extendería, al menos en sus momentos de mayor esplendor, por las comarcas del Baix Vinalopó, l’Alacantí y la Marina Baixa, si bien Santos Velasco (1992) propone además su influencia sobre el área murciana.
El poblado ibérico de La Alcudia está situado a dos kilómetros al Sur de la actual ciudad de Elche y a medio kilómetro al Este del río Vinalopó, el cual en época iberorromana recibía el nombre de Alebus (Ramos Folqués, 1990, 24). El yacimiento fue ocupado de forma ininterrumpida desde épocas prehistóricas hasta las invasiones islámicas, registrando numerosos altibajos en su desarrollo urbanístico y socioeconómico. El enclave se alzaba sobre una meseta con forma de riñón rodeada por dos brazos de un río ya desaparecido que tal vez era un afluente del Vinalopó o que quizás nacía de forma independiente en la Sierra de Elche. El río definía alrededor de La Alcudia un foso natural que facilitaba la defensa del yacimiento y su comunicación con las costas de la amplia albufera próxima (Ramos Molina, 2000, 106). Todavía se ha excavado sólo una mínima parte del yacimiento, cuyos niveles ibéricos son poco conocidos. La superficie de la ciudad ibérica se desconoce con exactitud, pero aun siendo menor a la estimada para el núcleo romano (unas 10 hectáreas) sería también considerable (Soria y Díes, 1998, 429), pudiéndose inscribir La Alcudia como uno de los centros rectores de la jerarquización territorial contestana, idea reforzada por el vitalismo y la expansión de su cultura material. Su territorio, objeto de debate, se extendería, al menos en sus momentos de mayor esplendor, por las comarcas del Baix Vinalopó, l’Alacantí y la Marina Baixa, si bien Santos Velasco (1992) propone además su influencia sobre el área murciana. Desde 1401 aparecen referencias a los restos arqueológicos recuperados en La Alcudia. Por entonces Bernat de Codines donó a través de su testamento al Consejo de la ciudad dos fustes de columna de granito procedentes de La Alcudia, utilizados como soportes de las cruces de término. En 1505 fueron medidas las murallas que conservaba el yacimiento, y cuyo circuito tenía unos 2000 pasos. En 1752 Ascensio Morales manifestó en una acta capitular que había realizado excavaciones en La Alcudia, encontrando restos de edificios romanos, fragmentos de columnas, una cabeza de mármol, restos escultóricos y muchas monedas. En 1755 José Caamaño y Leonardo Soler llevaron a cabo nuevas excavaciones, descubriendo varios pavimentos de edificios arruinados, calles y plazas de una antigua población, y restos de columnas y estatuas, así como anillos, monedas y piedras grabadas. En 1776 unos curiosos realizaron, según la Gaceta de Madrid, excavaciones en La Alcudia, sacando así a la luz restos constructivos de unas termas y de un anfiteatro, además de diversas piezas sueltas. En 1803 se descubrieron en la partida ilicitana de Vizcarra fragmentos de un león, de una estatua sedente de mujer y de un bajorrelieve con jinete. Otros fragmentos escultóricos, hallados en 1820 por el vicario Orts, fueron remitidos a Madrid. En 1856 Aureliano Ibarra descubrió en La Alcudia varias sepulturas hechas con muros de mampostería o con sillares medianamente labrados. Se fundó la Sociedad Arqueológica Ilicitana, cuyas excavaciones en La Alcudia, efectuadas hacia 1890, se centraron en las murallas y en las termas. En 1897 apareció casualmente, mientras se realizaban unas labores agrícolas en el yacimiento, el busto de la Dama de Elche, pieza que dio fama al poblado ibérico y que fue vendida al Museo del Louvre. En 1905 Pierre Paris y M. Albertini realizaron nuevos trabajos arqueológicos en La Alcudia. Alejandro Ramos Folqués se hizo cargo desde la década de 1930 y durante muchos años de las tareas de excavación en el yacimiento, descubriendo varias casas ibéricas y otras estructuras, así como numerosos materiales del mismo período y de otras épocas.
Desde 1401 aparecen referencias a los restos arqueológicos recuperados en La Alcudia. Por entonces Bernat de Codines donó a través de su testamento al Consejo de la ciudad dos fustes de columna de granito procedentes de La Alcudia, utilizados como soportes de las cruces de término. En 1505 fueron medidas las murallas que conservaba el yacimiento, y cuyo circuito tenía unos 2000 pasos. En 1752 Ascensio Morales manifestó en una acta capitular que había realizado excavaciones en La Alcudia, encontrando restos de edificios romanos, fragmentos de columnas, una cabeza de mármol, restos escultóricos y muchas monedas. En 1755 José Caamaño y Leonardo Soler llevaron a cabo nuevas excavaciones, descubriendo varios pavimentos de edificios arruinados, calles y plazas de una antigua población, y restos de columnas y estatuas, así como anillos, monedas y piedras grabadas. En 1776 unos curiosos realizaron, según la Gaceta de Madrid, excavaciones en La Alcudia, sacando así a la luz restos constructivos de unas termas y de un anfiteatro, además de diversas piezas sueltas. En 1803 se descubrieron en la partida ilicitana de Vizcarra fragmentos de un león, de una estatua sedente de mujer y de un bajorrelieve con jinete. Otros fragmentos escultóricos, hallados en 1820 por el vicario Orts, fueron remitidos a Madrid. En 1856 Aureliano Ibarra descubrió en La Alcudia varias sepulturas hechas con muros de mampostería o con sillares medianamente labrados. Se fundó la Sociedad Arqueológica Ilicitana, cuyas excavaciones en La Alcudia, efectuadas hacia 1890, se centraron en las murallas y en las termas. En 1897 apareció casualmente, mientras se realizaban unas labores agrícolas en el yacimiento, el busto de la Dama de Elche, pieza que dio fama al poblado ibérico y que fue vendida al Museo del Louvre. En 1905 Pierre Paris y M. Albertini realizaron nuevos trabajos arqueológicos en La Alcudia. Alejandro Ramos Folqués se hizo cargo desde la década de 1930 y durante muchos años de las tareas de excavación en el yacimiento, descubriendo varias casas ibéricas y otras estructuras, así como numerosos materiales del mismo período y de otras épocas.El corto período de dominio cartaginés en el último tercio del siglo III a.C. comenzó con la destrucción de la ciudad, quizás identificable con Heliké, cuyo asedio provocó la muerte de Amílcar (Ramos Folqués, 1990, 24). No es segura la equivalencia entre La Alcudia y la Heliké de las fuentes, ubicada para otros autores en Elche de la Sierra, enclave que controlaba en tierras albaceteñas el tránsito por la ruta del Segura. Sobre el nivel de escombros dejado por el ejército bárquida se levantó inmediatamente una nueva ciudad, la cual unía a las pautas urbanísticas anteriores algunas innovaciones de tipo helenístico. Desapareció la tradición escultórica en piedra, pero la producción de terracotas se mantuvo. La Alcudia fue progresivamente alcanzando desde el siglo II a.C. un gran nivel de actividad económica, reflejado en la importación de cerámicas campanienses, así como de otras piezas de tipología megarense, Calena y Gnatia. Los nuevos temas simbólicos y en menor medida narrativos que adoptó la cerámica pintada local eran probablemente la expresión icónica de unas creencias basadas en la constante lucha por la vida.
Entre ambas razzias se construyó en Ilici, a mediados del siglo IV, una gran basílica paleocristiana, pavimentada con mosaicos ricos en motivos e inscripciones. Debajo de la basílica apareció en 1990 un santuario ibérico (Castelo, 1995, 189-190), signo de la perduración del carácter sagrado de ciertos espacios, a pesar de la transformación de los tipos de culto allí practicados. En el santuario ibérico de La Alcudia se documentaron dos fases de empleo: una que va desde fines del siglo V al IV a.C., y otra centrada en la segunda mitad del siglo III a.C. El edificio ha sido didácticamente reconstruido junto a la basílica. Presentaba planta cuadrangular de 8 metros de lado, muros de adobe sobre zapata de piedra en seco, una torre adosada, y puerta flanqueada por pilastras rematadas con capiteles protoeólicos. Contaba con una pequeña capilla y con una gran sala a cielo abierto, en cuyo centro había una mesa de ofrendas estucada en rojo. En la pavimentación de una calle paralela al templo se emplearon restos de esculturas que tal vez fueron originariamente parte de la decoración escultórica del santuario. En su puerta de acceso, bajo el suelo, se encontró el depósito fundacional, formado por vasijas rotas intencionadamente.
De la fase paleocristiana del yacimiento son varias cajas funerarias, monolíticas, cubiertas por losas talladas a dos aguas. Otras sepulturas quedan definidas por unas pocas lajas pétreas. En los ajuares de esta necrópolis, ubicada en una zona antes céntrica de la ciudad, aparecieron vasos de vidrio, pendientes, anillos y collares. Dentro de una de las casas de la ciudad se halló escondido un tesoro de principios del siglo V, compuesto por tres monedas de oro, joyas (como ágatas con entalle), y un lingote. En época visigoda y durante el fugaz dominio bizantino, Ilici fue sede episcopal, lo que conllevó la ampliación de su basílica. Las autoridades islámicas optaron por crear una nueva ciudad en el solar de la actual Elche, mientras que La Alcudia fue abandonándose de forma progresiva.
EL PARQUE DE ELCHE
El yacimiento arqueológico del Parque de Elche está situado en un linde del acceso a Elche desde el Norte, junto al actual camino de Castilla. Ocupa una parcela que en época romana estaba en el extremo Norte de la “centuriato” de Ilici, marcando el acceso al cardo máximo de la ciudad (Ramos Molina, 2000, 114-118). El camino de Castilla atraviesa las canteras en las que se abasteció el taller escultórico que probablemente existió en el poblado ibérico de La Alcudia. Tanto las esculturas del ámbito ilicitano como las del Arenero del Vinalopó en Monforte se realizaron en el mismo tipo de piedra arenisca, la cual procedía de las canteras mencionadas. El yacimiento del Parque de Elche, en el cual se integra actualmente un Parque Infantil de Tráfico, está en la margen izquierda del Vinalopó, en la zona central de los jardines que constituyen los parques de la ciudad, junto a una hondonada que pudo haber sido una gran charca en época ibérica. Su nivel ibérico queda por debajo de los restos de una villa romana. La cronología del nivel ibérico del yacimiento se centra en la época arcaica, que se prolongó desde mediados del siglo VI hasta fines del siglo V a.C.
La excavación del estrato ibérico sacó a la luz un alineamiento pétreo de planta oval, constituido en buena parte por fragmentos escultóricos. Al Norte de este témenos, de 8 por 11 metros de extensión, se encuentra el testimonio del lugar ocupado por un monumento arquitectónico de sillería y de planta cuadrada. En algún momento de la segunda mitad del siglo V a.C., se privó al monumento de sus representaciones escultóricas, que fueron reutilizadas para la elección del témenos. El monumento, de tipo turriforme, permanecería en pie durante los períodos ibéricos, siendo su sillería finalmente desmontada para la edificación de la villa romana. El monumento tenía 3’30 metros de lado, y fue erigido sobre un lugar en el que se había practicado una cremación, hecho que ocasionó el ennegrecimiento y endurecimiento de la arcilla del terreno. Se han identificado bastantes sillares pertenecientes al monumento, los cuales definían tres cuerpos distintos y superpuestos rematados de forma piramidal, de modo que el conjunto alcanzaría una altura de unos 3’5 metros. Se trataría de una tumba-torre emparentada tanto con la estructura de Pozo Moro como con modelos sirio-fenicios, como las tumbas de Amrit y los tipos licios de Xanthos. Es probable que los monumentos funerarios turriformes tuvieran un origen oriental que supusiese la reelaboración del concepto egipcio de la tumba con capilla funeraria superior (Ramos Molina, 2000, 116). Algunos topónimos antiguos del Sureste parecen aludir a la existencia de monumentos turriformes o de representaciones escultóricas al aire libre, como Ad Turres (Fuente la Higuera), Ad Statuas (Mogente) y Ad Leones.
Las piedras y los fragmentos escultóricos que delimitaban el témenos circunscribían una gran plataforma de arcilla de algo más de medio metro de altura, en cuyos laterales había acumulados muchos fragmentos de cerámica ibérica arcaica. Entre los numerosos restos cerámicos del témenos había sólo tres fragmentos de cerámica ática de barniz negro y uno de figuras rojas. En el interior de este espacio había además una gran piedra de cuarzo amorfo, aplanada y de rebordes debastados para lograr que su silueta fuese casi circular. El lateral Oeste del alineamiento de piedras lindaba con los vestigios de un antiguo arroyo, en cuyo lecho aparecieron restos de 36 ánforas odriformes de asa acanalada, así como otros muchos fragmentos de cerámicas rotas intencionadamente. Es un testimonio más de la relación de los espacios sagrados de la naturaleza con los manantiales y cursos de agua.
El témenos, dotado de probable carácter cultual, fue diseñado con bastante posterioridad a la erección del monumento turriforme, pues se valió de las piezas escultóricas ya caídas de éste. Entre los restos escultóricos aludidos está una esfinge con una fémina ante ella y un jinete sobre su lomo. La escultura está trabajada principalmente por un lado, lo que señala que iría prácticamente adosada al monumento. Representa una escena en la que el alma de un difunto es transportada por una esfinge guiada por una diosa. Las trenzas caen por el cuello de la esfinge, en cuyas patas van pulseras circulares. Sus garras están constituidas por cinco largos dedos, y el ala destinada a ser vista presenta una banda lisa superior y una banda baja de anchas plumas. La diosa tiene algunos elementos egiptizantes, como su peinado y la flor de loto que hay sobre su pecho. Tiene las alas plegadas, y los brazos se cruzan sobre su vientre. Su mano derecha es de proporciones desmesuradas. Del jinete que iba sobre la esfinge, abstracción del alma del héroe muerto, se conservan las piernas y los brazos, agarrados al cuello del animal fantástico. En la obra hay todavía algún resto de pintura roja. Se recuperaron también restos esultóricos de un toro y de un varón que pudieron usarse como contenedores cinerarios, así como fragmentos de más cuadrúpedos y una garra de otra esfinge.
El témenos era tanto el lugar de epifanía de la divinidad como el lugar de reunión de los fieles, localizado en este caso junto a la tumba de un antiguo héroe, cuya existencia habría tenido una función decisiva en la elección del espacio sagrado en que practicar cotidianamente el culto. El hecho de que se reutilizasen respetuosamente los restos escultóricos del monumento turriforme para definir el témenos podría indicar que no fueron estos fieles los que provocaron la amputación de la decoración de la tumba-torre, o que si fueron ellos los autores de tal agresión, ésta se debería a un cambio en la concepción de las creencias y de las prácticas de culto comunitarias.
TOSSAL DE MANISES
 El yacimiento del Tossal de Manises se emplaza en una colina de 38 metros de altitud, próxima a la playa de La Albufereta y alejada 3’5 kilómetros del casco histórico de la ciudad de Alicante. Se trata de la Lucentum romana, desarrollada a partir de un poblado ibérico que conoció también brevemente, en el último tercio del siglo III a.C., el dominio cartaginés, hasta el extremo de no descartarse su posible identificación con la fundación bárquida de Akra Leuké. El topónimo del Tossal de Manises está relacionado con la abundancia de restos cerámicos, los cuales cubrían la superficie de la colina. El yacimiento, cercado por una valla desde 1973, ocupa 5 hectáreas; a pesar de haberse preservado la totalidad del núcleo amurallado romano, los complejos turísticos construidos a su alrededor provocaron la desaparición de otros barrios, villas y factorías de salazones. La ciudad dispuso en época protohistórica y romana de un puerto interior con excelentes condiciones de refugio, a salvo de los vientos de tramontana y levante. Esta zona pasó a ser en épocas posteriores pantanosa e insalubre, hasta su completa desecación en 1928. Al otro lado de la antigua Albufereta, cuyo recuerdo permanece en el topónimo de la actual playa, se sitúa la Serra Grossa, que alcanza los 175 metros de altitud. Al Este del yacimiento queda el cabo Huertas, que contribuyó a resguardar la antigua zona portuaria. Curiosamente han sido los hallazgos epigráficos los que, tras invitar a poner en duda la ubicación de Lucentum en el Tossal de Manises en favor del barrio alicantino de Benalúa, confirmaron finalmente la primera y tradicional identificación, mientras que en cambio en Benalúa habría quizás un conjunto de grandes villas centradas en los siglos V y VI.
El yacimiento del Tossal de Manises se emplaza en una colina de 38 metros de altitud, próxima a la playa de La Albufereta y alejada 3’5 kilómetros del casco histórico de la ciudad de Alicante. Se trata de la Lucentum romana, desarrollada a partir de un poblado ibérico que conoció también brevemente, en el último tercio del siglo III a.C., el dominio cartaginés, hasta el extremo de no descartarse su posible identificación con la fundación bárquida de Akra Leuké. El topónimo del Tossal de Manises está relacionado con la abundancia de restos cerámicos, los cuales cubrían la superficie de la colina. El yacimiento, cercado por una valla desde 1973, ocupa 5 hectáreas; a pesar de haberse preservado la totalidad del núcleo amurallado romano, los complejos turísticos construidos a su alrededor provocaron la desaparición de otros barrios, villas y factorías de salazones. La ciudad dispuso en época protohistórica y romana de un puerto interior con excelentes condiciones de refugio, a salvo de los vientos de tramontana y levante. Esta zona pasó a ser en épocas posteriores pantanosa e insalubre, hasta su completa desecación en 1928. Al otro lado de la antigua Albufereta, cuyo recuerdo permanece en el topónimo de la actual playa, se sitúa la Serra Grossa, que alcanza los 175 metros de altitud. Al Este del yacimiento queda el cabo Huertas, que contribuyó a resguardar la antigua zona portuaria. Curiosamente han sido los hallazgos epigráficos los que, tras invitar a poner en duda la ubicación de Lucentum en el Tossal de Manises en favor del barrio alicantino de Benalúa, confirmaron finalmente la primera y tradicional identificación, mientras que en cambio en Benalúa habría quizás un conjunto de grandes villas centradas en los siglos V y VI. A fines del siglo XVIII el Conde de Lumiares realizó las primeras excavaciones en el Tossal de Manises, del que ya desde el siglo anterior existían algunas referencias escritas. Entre 1931 y 1935, J. Lafuente y F. Figueras dirigieron de forma sucesiva grandes campañas de excavación, exhumando casi tres cuartas partes de lo hasta hoy conocido del yacimiento. Los dos autores defendieron que el enclave se correspondía con Lucentum, identificación ya propuesta por el conde de Lumiares, atribuyéndole además un pasado griego y cartaginés. Los esfuerzos de ambos por dignificar y salvar el yacimiento condujeron a su declaración como Monumento Histórico-Artístico en 1961. Las posteriores presiones urbanísticas obligaron a realizar nuevas excavaciones en las zonas altas y orientales del yacimiento, las cuales fueron dirigidas por M. Tarradell y E. Llobregat. Estos trabajos pusieron al descubierto la denominada Puerta Oriental, documentaron los niveles ibéricos y romanos, y permitieron fechar una destrucción amplia de la ciudad romana en el siglo III de nuestra era en función de un fuerte nivel de incendio. El Estado compró los terrenos en que se ubica el yacimiento, cuyo proceso de deterioro continuó a pesar de la realización de algunas consolidaciones y restauraciones puntuales. Entre 1990 y 1992 se reemprendieron los trabajos, codirigidos por E. Llobregat y M. Olcina, y encaminados a conocer mejor las estructuras ya descubiertas. Se actuó en diversos puntos de la muralla oriental, en las termas y en la llamada calle de Popilio, desbrozando además la vegetación acumulada y levantándose planos de todas las estructuras visibles. En 1994 se emprendió un amplio proyecto de recuperación y puesta en valor del yacimiento, de modo que éste ha quedado musealizado de forma modélica. Los nuevos sondeos practicados han aclarado problemas de interpretación y cronología, si bien los resultados son parciales y exigen investigaciones futuras.
A fines del siglo XVIII el Conde de Lumiares realizó las primeras excavaciones en el Tossal de Manises, del que ya desde el siglo anterior existían algunas referencias escritas. Entre 1931 y 1935, J. Lafuente y F. Figueras dirigieron de forma sucesiva grandes campañas de excavación, exhumando casi tres cuartas partes de lo hasta hoy conocido del yacimiento. Los dos autores defendieron que el enclave se correspondía con Lucentum, identificación ya propuesta por el conde de Lumiares, atribuyéndole además un pasado griego y cartaginés. Los esfuerzos de ambos por dignificar y salvar el yacimiento condujeron a su declaración como Monumento Histórico-Artístico en 1961. Las posteriores presiones urbanísticas obligaron a realizar nuevas excavaciones en las zonas altas y orientales del yacimiento, las cuales fueron dirigidas por M. Tarradell y E. Llobregat. Estos trabajos pusieron al descubierto la denominada Puerta Oriental, documentaron los niveles ibéricos y romanos, y permitieron fechar una destrucción amplia de la ciudad romana en el siglo III de nuestra era en función de un fuerte nivel de incendio. El Estado compró los terrenos en que se ubica el yacimiento, cuyo proceso de deterioro continuó a pesar de la realización de algunas consolidaciones y restauraciones puntuales. Entre 1990 y 1992 se reemprendieron los trabajos, codirigidos por E. Llobregat y M. Olcina, y encaminados a conocer mejor las estructuras ya descubiertas. Se actuó en diversos puntos de la muralla oriental, en las termas y en la llamada calle de Popilio, desbrozando además la vegetación acumulada y levantándose planos de todas las estructuras visibles. En 1994 se emprendió un amplio proyecto de recuperación y puesta en valor del yacimiento, de modo que éste ha quedado musealizado de forma modélica. Los nuevos sondeos practicados han aclarado problemas de interpretación y cronología, si bien los resultados son parciales y exigen investigaciones futuras. El origen del poblado ibérico del Tossal de Manises hay que situarlo a fines del siglo V o comienzos del siglo IV a.C. La mayor parte de los materiales de cronología temprana, como cerámicas áticas de figuras rojas y de barniz negro, apareció sin asociarse a estructuras contemporáneas. Las estructuras más antiguas descubiertas hasta ahora son las de la cumbre del cerro, que a pesar de estar bastante arrasadas han podido fecharse en pleno siglo III a.C. Es probable que la trama urbana del poblado ibérico se extendiese por la parte superior del cerro y por la vertiente sureste, si bien las excavaciones en estas zonas no han proporcionado indicios claros, ya que la roca aflora rápidamente, y las posteriores construcciones romanas, muchas de las cuales se asientan directamente sobre ella, pudieron arrasar las edificaciones precedentes (Olcina y Pérez Jiménez, 1998, 37). En cualquier caso el núcleo ibérico no sobrepasaría la hectárea y media, pues en zonas más bajas, con teóricas condiciones mejores para la conservación de las estructuras más antiguas, éstas no aparecen. El puerto natural de La Albufereta era controlado tanto desde el poblado del Tossal de Manises como desde el cercano y pequeño establecimiento fortificado del Tossalet de les Bases, situado en el lado occidental de la antigua Albufereta, y fechado en los siglos IV y III a.C. El enclave del Tossal de Manises es rico en diversificados envases anfóricos, especialmente de tipos púnicos, así como en piezas de barniz negro de origen itálico, quizás comercializadas también por agentes púnicos. Es posible que el poblado centralizase durante el siglo III a.C. buena parte de las actividades comerciales marítimas que afectaban al área alicantina, pues por entonces ya había sucumbido el importante centro costero de La Picola en Santa Pola. El poblado del Tossal de Manises pudo canalizar los productos mediterráneos que recibía hacia áreas interiores, tanto hacia el corredor del Vinalopó a través del valle de Agost como hacia el área de La Serreta de Alcoy a través del valle de Jijona y de los pasos montañosos septentrionales.
El origen del poblado ibérico del Tossal de Manises hay que situarlo a fines del siglo V o comienzos del siglo IV a.C. La mayor parte de los materiales de cronología temprana, como cerámicas áticas de figuras rojas y de barniz negro, apareció sin asociarse a estructuras contemporáneas. Las estructuras más antiguas descubiertas hasta ahora son las de la cumbre del cerro, que a pesar de estar bastante arrasadas han podido fecharse en pleno siglo III a.C. Es probable que la trama urbana del poblado ibérico se extendiese por la parte superior del cerro y por la vertiente sureste, si bien las excavaciones en estas zonas no han proporcionado indicios claros, ya que la roca aflora rápidamente, y las posteriores construcciones romanas, muchas de las cuales se asientan directamente sobre ella, pudieron arrasar las edificaciones precedentes (Olcina y Pérez Jiménez, 1998, 37). En cualquier caso el núcleo ibérico no sobrepasaría la hectárea y media, pues en zonas más bajas, con teóricas condiciones mejores para la conservación de las estructuras más antiguas, éstas no aparecen. El puerto natural de La Albufereta era controlado tanto desde el poblado del Tossal de Manises como desde el cercano y pequeño establecimiento fortificado del Tossalet de les Bases, situado en el lado occidental de la antigua Albufereta, y fechado en los siglos IV y III a.C. El enclave del Tossal de Manises es rico en diversificados envases anfóricos, especialmente de tipos púnicos, así como en piezas de barniz negro de origen itálico, quizás comercializadas también por agentes púnicos. Es posible que el poblado centralizase durante el siglo III a.C. buena parte de las actividades comerciales marítimas que afectaban al área alicantina, pues por entonces ya había sucumbido el importante centro costero de La Picola en Santa Pola. El poblado del Tossal de Manises pudo canalizar los productos mediterráneos que recibía hacia áreas interiores, tanto hacia el corredor del Vinalopó a través del valle de Agost como hacia el área de La Serreta de Alcoy a través del valle de Jijona y de los pasos montañosos septentrionales.En el último tercio del siglo III a.C. se produjo una transformación radical del poblado ibérico, el cual se dotó de una potente fortificación perimetral cuya forma aproximada en planta es la de un hacha. Dentro de la muralla quedaron englobadas las zonas más altas del cerro, incluyendo una pequeña elevación secundaria que alcanza algo más de 29 metros, y que de haber quedado extramuros habría comprometido mucho la defensa del recinto. La ampliación de la superficie habitada del poblado implicó una redistribución del hábitat de la zona, ya que se abandonó el Tossalet de les Bases, trasladándose probablemente su población al Tossal de Manises. La reestructuración urbanística y defensiva del Tossal de Manises pudo coincidir con el comienzo del dominio bárquida sobre el asentamiento, situado estratégicamente, tanto por sus vínculos viarios con las áreas interiores como por estar a medio camino entre dos importantes centros costeros púnicos: Ibiza y Cartagena. En la misma época en que se construyó la muralla se adosaron a la cara interna de la misma otras edificaciones, interpretadas como viviendas o almacenes. Las calles, algunas de las cuales eran perpendiculares a la muralla, seguían un trazado muy diferente al de las posteriores calles romanas. Las técnicas constructivas y poliorcéticas empleadas en el engrandecimiento del poblado ibérico son tan avanzadas que tras ellas hemos de ver la actuación directa de los cartagineses. Las grandes torres huecas y la presencia de un potente antemural son elementos tomados de una arquitectura de tipo helenístico concebida para hacer frente a las modernas técnicas de asalto de las potencias coloniales de la época. Los rasgos púnicos de la planificación y ejecución del diseño urbanístico se manifiestan muy claramente, además de en el avanzado sistema de drenaje, en la llamada “casa de patio triangular”, donde el tipo de cisterna y los pavimentos de las estancias son ajenos a las tradiciones indígenas.
 La fortificación de fines del siglo III a.C. (Olcina y Pérez Jiménez, 1998, 56-57) delimitaba un espacio de unas 3 hectáreas de extensión. Contaba con grandes torres huecas, tres de las cuales, de 8, 10 y 11’30 metros de frente, se disponían en el lado oriental. Estas torres tenían al menos dos pisos de altura y estaban unidas por una estrecha muralla de algo más de un metro de espesor. El piso inferior de dos de las torres quedaba compartimentado en tres espacios, de los cuales el central era el más amplio. Los muros serían de adobe sobre zócalos de piedra, única parte que ha subsistido. El aparejo tiende a ser regular en muchas partes, sobre todo en las torres, donde es mayor el cuidado en la talla y adecuación de los bloques. Las cubiertas de las construcciones adosadas al interior de la muralla servirían como adarve, probablemente protegido por un parapeto almenado. A unos 10 metros de las torres de la parte oriental se erguía un antemural de enormes bloques irregulares para impedir la aproximación a la muralla de los ingenios de asalto. Entre la muralla y el antemural existía otro muro intermedio que pudo servir para formar un escalón como segunda línea de defensa. La muralla y las torres estaban enlucidas con una gruesa capa de arcilla roja, quizás cubierta con cal para fijarla y evitar su descomposición. Habría dos puertas de acceso al poblado, ambas en la parte oriental de la muralla, protegidas cada una de ellas por una torre bastante distanciada del tramo central en que se concentraban las otras torres. Hasta una de las puertas llegaban unas carriladas realizadas sobre la roca. Los elementos defensivos descritos apuntan sin duda hacia una avanzada arquitectura militar de carácter helenístico, signo del interés que para los cartagineses tuvo el enclave.
La fortificación de fines del siglo III a.C. (Olcina y Pérez Jiménez, 1998, 56-57) delimitaba un espacio de unas 3 hectáreas de extensión. Contaba con grandes torres huecas, tres de las cuales, de 8, 10 y 11’30 metros de frente, se disponían en el lado oriental. Estas torres tenían al menos dos pisos de altura y estaban unidas por una estrecha muralla de algo más de un metro de espesor. El piso inferior de dos de las torres quedaba compartimentado en tres espacios, de los cuales el central era el más amplio. Los muros serían de adobe sobre zócalos de piedra, única parte que ha subsistido. El aparejo tiende a ser regular en muchas partes, sobre todo en las torres, donde es mayor el cuidado en la talla y adecuación de los bloques. Las cubiertas de las construcciones adosadas al interior de la muralla servirían como adarve, probablemente protegido por un parapeto almenado. A unos 10 metros de las torres de la parte oriental se erguía un antemural de enormes bloques irregulares para impedir la aproximación a la muralla de los ingenios de asalto. Entre la muralla y el antemural existía otro muro intermedio que pudo servir para formar un escalón como segunda línea de defensa. La muralla y las torres estaban enlucidas con una gruesa capa de arcilla roja, quizás cubierta con cal para fijarla y evitar su descomposición. Habría dos puertas de acceso al poblado, ambas en la parte oriental de la muralla, protegidas cada una de ellas por una torre bastante distanciada del tramo central en que se concentraban las otras torres. Hasta una de las puertas llegaban unas carriladas realizadas sobre la roca. Los elementos defensivos descritos apuntan sin duda hacia una avanzada arquitectura militar de carácter helenístico, signo del interés que para los cartagineses tuvo el enclave. De la arquitectura doméstica de época ibérica plena se conocen en la cumbre del cerro, bajo un mosaico de “opus signinum”, dos muros perpendiculares que determinan un posible espacio abierto enlosado en el lado Sur. La unidad de vivienda más antigua bien reconocible es la llamada “casa de patio triangular” (Olcina y Pérez Jiménez, 1998, 79), contemporánea de la primera fortificación y adosada a la misma. De ella se han descubierto tres estancias; la más importante es la central, en la que se abre una cisterna oblonga de extremos curvos y 4 metros de profundidad, 3 de ellos excavados en la roca; su mortero de recubrimiento interior es de argamasa de cal con cenizas, y su cubierta consistía en un envigado de madera. El agua llegaba hasta la cisterna por un canal de tubos cerámicos situados bajo el pavimento, y que provenían de una arqueta de decantación de planta circular situada en un patiecillo de planta triangular. A su vez el agua llegaba hasta la arqueta desde la cubierta de una de las torres por medio de una tubería, quizás cerámica. Es el depósito más antiguo conocido en el poblado, y su factura es probablemente púnica. La “casa de patio triangular”, bien pavimentada con argamasa, constaría de uno o dos pisos, sirviendo su cubierta plana como parte del adarve de la muralla. Tanto esta disposición como su estructuración interna recuerdan el modelo de las viviendas del barrio de Byrsa en Cartago. Las aguas residuales de la ciudad y la pluvial no recogida iban a parar a las calles, dificultando el tránsito y estropeando los pavimentos y la base enlucida de los paramentos. Ello condujo a la realización de un canal cubierto de losetas de piedra que permitía evacuar el agua hacia el exterior del poblado. Este sencillo sistema se vio bastante mejorado por el alcantarillado romano.
De la arquitectura doméstica de época ibérica plena se conocen en la cumbre del cerro, bajo un mosaico de “opus signinum”, dos muros perpendiculares que determinan un posible espacio abierto enlosado en el lado Sur. La unidad de vivienda más antigua bien reconocible es la llamada “casa de patio triangular” (Olcina y Pérez Jiménez, 1998, 79), contemporánea de la primera fortificación y adosada a la misma. De ella se han descubierto tres estancias; la más importante es la central, en la que se abre una cisterna oblonga de extremos curvos y 4 metros de profundidad, 3 de ellos excavados en la roca; su mortero de recubrimiento interior es de argamasa de cal con cenizas, y su cubierta consistía en un envigado de madera. El agua llegaba hasta la cisterna por un canal de tubos cerámicos situados bajo el pavimento, y que provenían de una arqueta de decantación de planta circular situada en un patiecillo de planta triangular. A su vez el agua llegaba hasta la arqueta desde la cubierta de una de las torres por medio de una tubería, quizás cerámica. Es el depósito más antiguo conocido en el poblado, y su factura es probablemente púnica. La “casa de patio triangular”, bien pavimentada con argamasa, constaría de uno o dos pisos, sirviendo su cubierta plana como parte del adarve de la muralla. Tanto esta disposición como su estructuración interna recuerdan el modelo de las viviendas del barrio de Byrsa en Cartago. Las aguas residuales de la ciudad y la pluvial no recogida iban a parar a las calles, dificultando el tránsito y estropeando los pavimentos y la base enlucida de los paramentos. Ello condujo a la realización de un canal cubierto de losetas de piedra que permitía evacuar el agua hacia el exterior del poblado. Este sencillo sistema se vio bastante mejorado por el alcantarillado romano. Ya en la primera mitad del siglo II a.C., iniciada la romanización, se detectan algunos síntomas de ruina en las edificaciones levantadas en el período de expansión del poblado, como la falta de mantenimiento de la cisterna de la “casa de patio triangular”, el posible abandono de algunos almacenes adosados a la cara interna de la muralla, y la destrucción de algunas estructuras que luego quedaron bajo el nuevo trazado de las calles. Se produjo un incremento de las relaciones comerciales con el ámbito itálico, como señalan las cerámicas campanienses y las ánforas de los tipos grecoitálico y Dressel 1, pero se mantuvieron e incluso se intensificaron los contactos con los centros comerciales de tradición fenicio-púnica, ilustrados por la pervivencia de las ánforas de tipos púnicos. Hacia finales del siglo II a.C. se reforzó considerablemente el sistema defensivo previo, que quizás se había visto muy deteriorado. Se engrosó la muralla, reaprovechando para ello algunos sillares con huellas para alojar grapas metálicas, pertenecientes quizás a antiguos monumentos funerarios de la cercana necrópolis de La Albufereta. Una de las torres de este momento presenta en relieve la cabeza de un toro, imagen simbólica y apotropaica que alude alegóricamente al carácter inexpugnable de la fortificación. Las reformas del recinto amurallado continuaron en el siglo siguiente, fechándose hacia la época del conflicto sertoriano (82-72 a.C.) la primera fase de la Puerta Oriental. Esta puerta quedaba flanqueada por un grueso bastión y por una torre de base maciza con probable cámara superior, creando una especie de pasillo fácil de defender. Era una puerta doble, es decir, compuesta por dos pares de hojas paralelas que se articulaban sobre cuatro quicialeras aún visibles. Las construcciones asociadas a la puerta se levantaron con grandes bloques trabados con argamasa terrosa mezclada con algo de cal. La Puerta Oriental fue reformada a inicios de la era, pasando a ser única y de doble hoja, haciendo así sitio a una pequeña calle. Presentaría umbral y jambas de sillería, dotándose además probablemente de un arco de medio punto, con lo que pasaba a ser más un elemento de orgullo ciudadano que un artificio defensivo.
Ya en la primera mitad del siglo II a.C., iniciada la romanización, se detectan algunos síntomas de ruina en las edificaciones levantadas en el período de expansión del poblado, como la falta de mantenimiento de la cisterna de la “casa de patio triangular”, el posible abandono de algunos almacenes adosados a la cara interna de la muralla, y la destrucción de algunas estructuras que luego quedaron bajo el nuevo trazado de las calles. Se produjo un incremento de las relaciones comerciales con el ámbito itálico, como señalan las cerámicas campanienses y las ánforas de los tipos grecoitálico y Dressel 1, pero se mantuvieron e incluso se intensificaron los contactos con los centros comerciales de tradición fenicio-púnica, ilustrados por la pervivencia de las ánforas de tipos púnicos. Hacia finales del siglo II a.C. se reforzó considerablemente el sistema defensivo previo, que quizás se había visto muy deteriorado. Se engrosó la muralla, reaprovechando para ello algunos sillares con huellas para alojar grapas metálicas, pertenecientes quizás a antiguos monumentos funerarios de la cercana necrópolis de La Albufereta. Una de las torres de este momento presenta en relieve la cabeza de un toro, imagen simbólica y apotropaica que alude alegóricamente al carácter inexpugnable de la fortificación. Las reformas del recinto amurallado continuaron en el siglo siguiente, fechándose hacia la época del conflicto sertoriano (82-72 a.C.) la primera fase de la Puerta Oriental. Esta puerta quedaba flanqueada por un grueso bastión y por una torre de base maciza con probable cámara superior, creando una especie de pasillo fácil de defender. Era una puerta doble, es decir, compuesta por dos pares de hojas paralelas que se articulaban sobre cuatro quicialeras aún visibles. Las construcciones asociadas a la puerta se levantaron con grandes bloques trabados con argamasa terrosa mezclada con algo de cal. La Puerta Oriental fue reformada a inicios de la era, pasando a ser única y de doble hoja, haciendo así sitio a una pequeña calle. Presentaría umbral y jambas de sillería, dotándose además probablemente de un arco de medio punto, con lo que pasaba a ser más un elemento de orgullo ciudadano que un artificio defensivo.Parece que ni las guerras sertorianas ni los conflictos civiles posteriores afectaron negativamente al Tossal de Manises, que pudo reforzar así su preeminencia regional. Desde poco después de la mitad del siglo I a.C. y hasta principios de nuestra era se trazaron nuevas calles ortogonales que transformaron por completo el panorama urbano. La ciudad recibió en época augustea el estatuto jurídico de municipio, lo que se tradujo en su monumentalización con edificios institucionales y de carácter público. En época de los emperadores julio-claudios se construyeron el foro, los dos edificios termales y el alcantarillado, reforzándose además la Puerta Oriental y derribándose algunos tramos de la muralla para permitir la expansión de la ciudad (Olcina y Pérez Jiménez, 1998, 43). A través de una inscripción actualmente perdida se sabe que hubo en Lucentum un templo dedicado a la diosa Juno. El territorio dependiente del municipio de Lucentum limitaba con las áreas adscritas a Ilici al Sur y a Villajoyosa al Norte. Las cerámicas figuradas de estilo “Elche-Archena” dieron paso a las abundantes “sigillatas”, de barniz rojo, provenientes sobre todo de los ámbitos itálico y galo. En el último cuarto del siglo I comenzó el progresivo declive de Lucentum en favor de la ciudad de Ilici y de su Portus Ilicitanus (Santa Pola), que absorbió gran parte del tráfico comercial y marítimo en la región. Ya en el siglo III Lucentum quedó prácticamente despoblada, si bien hay indicios de frecuentaciones o de un poblamiento marginal hasta el siglo VI, habiéndose descubierto además algunas tumbas de época islámica.
LA ALBUFERETA
 Con el nombre de La Albufereta se conoce la que fue necrópolis del poblado ibérico del Tossal de Manises, principalmente durante los siglos IV y III a.C., si bien algunos de los materiales cerámicos de la necrópolis nos llevan incluso al siglo VI a.C., como una copa jonia y una crátera ática de figuras negras. El yacimiento se ubica en el término municipal de Alicante, frente a la playa de La Albufereta y a los pies del cerro del Tossal de Manises. Su nombre alude a una antigua albufera, ya desecada. La necrópolis fue descubierta casualmente a raíz de las obras de construcción de la carretera que une la ciudad de Alicante con la playa de San Juan. Las primeras excavaciones fueron realizadas por J. Lafuente entre 1931 y 1932. Dada la importancia de los hallazgos que se fueron produciendo, se decidió continuar con los trabajos arqueológicos en la necrópolis entre 1934 y 1936, quedando esta vez al frente de las excavaciones F. Figueras. En total se descubrieron casi 400 tumbas, bastante próximas entre sí y sin orden aparente. Este elevado número de tumbas da idea de la destacada entidad de la necrópolis, si bien sus dimensiones completas resultan inciertas debido a las destrucciones provocadas por las obras de la carretera.
Con el nombre de La Albufereta se conoce la que fue necrópolis del poblado ibérico del Tossal de Manises, principalmente durante los siglos IV y III a.C., si bien algunos de los materiales cerámicos de la necrópolis nos llevan incluso al siglo VI a.C., como una copa jonia y una crátera ática de figuras negras. El yacimiento se ubica en el término municipal de Alicante, frente a la playa de La Albufereta y a los pies del cerro del Tossal de Manises. Su nombre alude a una antigua albufera, ya desecada. La necrópolis fue descubierta casualmente a raíz de las obras de construcción de la carretera que une la ciudad de Alicante con la playa de San Juan. Las primeras excavaciones fueron realizadas por J. Lafuente entre 1931 y 1932. Dada la importancia de los hallazgos que se fueron produciendo, se decidió continuar con los trabajos arqueológicos en la necrópolis entre 1934 y 1936, quedando esta vez al frente de las excavaciones F. Figueras. En total se descubrieron casi 400 tumbas, bastante próximas entre sí y sin orden aparente. Este elevado número de tumbas da idea de la destacada entidad de la necrópolis, si bien sus dimensiones completas resultan inciertas debido a las destrucciones provocadas por las obras de la carretera. En todos los casos se empleó el ritual de la incineración. Los huesos cremados podían depositarse en el mismo lugar en que se había realizado la incineración, o bien dentro de un vaso cerámico colocado en un hoyo. En las tumbas, tal vez purificadas con fuegos o libaciones, los restos de los difuntos se acompañaban de algunos elementos de ajuar, destacando la convivencia de objetos ibéricos y púnicos. Las fosas que sirvieron como piras estaban trazadas con el propósito evidente de orientar su eje mayor de Este a Oeste, con la cabeza a Poniente (Figueras, 1956, 12-13). Estos hoyos, de escasa profundidad, eran cubiertos después del enterramiento con la misma tierra sacada al practicarlos. Las tumbas estarían señalizadas por túmulos escalonados o más frecuentemente por tapas de barro enlucidas con colores llamativos (Sala, en Olcina y Pérez Jiménez, 1998, 37-39). Se halló una escultura de toro que coronaría un monumento funerario de tipo pilar-estela. Entre las cerámicas de los ajuares hay tanto piezas de fabricación indígena como otras importadas. Se trata principalmente de platos, botellitas, tarros y otros tipos de recipientes que quizás contuvieron alimentos, bebidas y perfumes. Los vasos ibéricos, dotados de una rica decoración pintada, sirvieron en muchos casos como urnas cinerarias, mientras que las piezas de figuras rojas, de barniz negro ático o de los talleres del Mediterráneo Occidental actuaron más bien como indicadoras de la riqueza de los ajuares y por tanto de la respectiva relevancia social de los individuos cremados, además de servir probablemente para realizar libaciones en su honor antes del sellado de las sepulturas.
En todos los casos se empleó el ritual de la incineración. Los huesos cremados podían depositarse en el mismo lugar en que se había realizado la incineración, o bien dentro de un vaso cerámico colocado en un hoyo. En las tumbas, tal vez purificadas con fuegos o libaciones, los restos de los difuntos se acompañaban de algunos elementos de ajuar, destacando la convivencia de objetos ibéricos y púnicos. Las fosas que sirvieron como piras estaban trazadas con el propósito evidente de orientar su eje mayor de Este a Oeste, con la cabeza a Poniente (Figueras, 1956, 12-13). Estos hoyos, de escasa profundidad, eran cubiertos después del enterramiento con la misma tierra sacada al practicarlos. Las tumbas estarían señalizadas por túmulos escalonados o más frecuentemente por tapas de barro enlucidas con colores llamativos (Sala, en Olcina y Pérez Jiménez, 1998, 37-39). Se halló una escultura de toro que coronaría un monumento funerario de tipo pilar-estela. Entre las cerámicas de los ajuares hay tanto piezas de fabricación indígena como otras importadas. Se trata principalmente de platos, botellitas, tarros y otros tipos de recipientes que quizás contuvieron alimentos, bebidas y perfumes. Los vasos ibéricos, dotados de una rica decoración pintada, sirvieron en muchos casos como urnas cinerarias, mientras que las piezas de figuras rojas, de barniz negro ático o de los talleres del Mediterráneo Occidental actuaron más bien como indicadoras de la riqueza de los ajuares y por tanto de la respectiva relevancia social de los individuos cremados, además de servir probablemente para realizar libaciones en su honor antes del sellado de las sepulturas. Está actualmente desaparecido un relieve interpretado como una escena funeraria de despedida. La pieza fue robada del Museo de Alicante en 1969. Se trata de dos figuras afrontadas en altorrelieve que originariamente presentaban una intensa policromía (Ramos Molina, 2000, 51-52). El relieve ilustra cómo eran y cómo vestían algunos de los hombres y mujeres que se enterraron en la necrópolis. La mujer viste una túnica ajustada al cuerpo de manga ancha y se cubre con un manto que forma grandes pliegues. En los pies lleva calzado cerrado. Con una diadema se sujeta el peinado, del que caen dos largas y gruesas trenzas. Lleva un collar y un broche para el manto. En su mano izquierda sostiene un copo para hilar del que cuelga un huso con parte de la madeja ya hilada con la fusayola. La mano derecha la tiene cerca de la boca, quizás para untar de saliva los dedos con que después hilará el copo. También es posible que en realidad con la mano derecha la mujer se esté enjugando una lágrima (Aranegui, 1994, 130), lo que reforzaría la interpretación de la escena como una despedida, metáfora de la muerte. El hombre lleva túnica corta y manto sujeto por una fíbula. Tiene la cabeza tonsurada y larga melena hasta los hombros. Sus pies van descalzos. Luce brazaletes y pendientes, constituyendo estos últimos un indicio de estatus rastreable también en otras esculturas ibéricas de personajes masculinos, como las del Cerro de los Santos, Coimbra del Barranco Ancho y El Cigarralejo (Aranegui, 1994, 128-131). Se apoya en un largo palo, que tal vez sea el astil de una lanza.
Está actualmente desaparecido un relieve interpretado como una escena funeraria de despedida. La pieza fue robada del Museo de Alicante en 1969. Se trata de dos figuras afrontadas en altorrelieve que originariamente presentaban una intensa policromía (Ramos Molina, 2000, 51-52). El relieve ilustra cómo eran y cómo vestían algunos de los hombres y mujeres que se enterraron en la necrópolis. La mujer viste una túnica ajustada al cuerpo de manga ancha y se cubre con un manto que forma grandes pliegues. En los pies lleva calzado cerrado. Con una diadema se sujeta el peinado, del que caen dos largas y gruesas trenzas. Lleva un collar y un broche para el manto. En su mano izquierda sostiene un copo para hilar del que cuelga un huso con parte de la madeja ya hilada con la fusayola. La mano derecha la tiene cerca de la boca, quizás para untar de saliva los dedos con que después hilará el copo. También es posible que en realidad con la mano derecha la mujer se esté enjugando una lágrima (Aranegui, 1994, 130), lo que reforzaría la interpretación de la escena como una despedida, metáfora de la muerte. El hombre lleva túnica corta y manto sujeto por una fíbula. Tiene la cabeza tonsurada y larga melena hasta los hombros. Sus pies van descalzos. Luce brazaletes y pendientes, constituyendo estos últimos un indicio de estatus rastreable también en otras esculturas ibéricas de personajes masculinos, como las del Cerro de los Santos, Coimbra del Barranco Ancho y El Cigarralejo (Aranegui, 1994, 128-131). Se apoya en un largo palo, que tal vez sea el astil de una lanza. Hay en los ajuares una presencia muy escasa de armas en comparación con otras necrópolis contestanas contemporáneas, documentándose tan sólo unas pocas falcatas y puntas de lanza. Abundan las estatuillas de terracota y los pebeteros con forma de cabeza femenina, interpretados como quemaperfumes indicativos de la extensión del culto a Tanit. Otros objetos de clara raigambre púnica presentes en los ajuares son los ungüentarios, destinados a contener perfumes y aceites olorosos, los amuletos egiptizantes de pasta vítrea, encargados de proteger al cadáver contra toda influencia negativa, y los huevos de avestruz, que simbolizaron el principio vital y la regeneración de la vida. Los objetos de uso cotidiano y de adorno personal son comunes, incluyendo fíbulas y broches de cinturón, además de pendientes de oro. Otros elementos recuperados en la necrópolis y que manifiestan un claro orientalismo son una imagencita de Horus en marfil, un collar cuyas cuentas flanquean a una paloma, y braseros de manos estilizadas, como los de Carmona y La Aliseda. Las monedas ebusitanas halladas en La Albufereta apuntan a que Ibiza actuó como intermediaria en la llegada de diversos productos hasta el área alicantina. El carácter iberopúnico de la necrópolis de La Albufereta señala que la ocupación bárquida del enclave del Tossal de Manises se amparó en una larga trayectoria anterior de contactos entre los cartagineses y la población indígena del establecimiento. Es posible que la necrópolis dejase de usarse a la vez que acontecía un cambio ideológico y organizativo importante en el poblado del Tossal de Manises, como su paso desde la órbita cartaginesa a los conquistadores romanos, ya a fines del siglo III a.C.
Hay en los ajuares una presencia muy escasa de armas en comparación con otras necrópolis contestanas contemporáneas, documentándose tan sólo unas pocas falcatas y puntas de lanza. Abundan las estatuillas de terracota y los pebeteros con forma de cabeza femenina, interpretados como quemaperfumes indicativos de la extensión del culto a Tanit. Otros objetos de clara raigambre púnica presentes en los ajuares son los ungüentarios, destinados a contener perfumes y aceites olorosos, los amuletos egiptizantes de pasta vítrea, encargados de proteger al cadáver contra toda influencia negativa, y los huevos de avestruz, que simbolizaron el principio vital y la regeneración de la vida. Los objetos de uso cotidiano y de adorno personal son comunes, incluyendo fíbulas y broches de cinturón, además de pendientes de oro. Otros elementos recuperados en la necrópolis y que manifiestan un claro orientalismo son una imagencita de Horus en marfil, un collar cuyas cuentas flanquean a una paloma, y braseros de manos estilizadas, como los de Carmona y La Aliseda. Las monedas ebusitanas halladas en La Albufereta apuntan a que Ibiza actuó como intermediaria en la llegada de diversos productos hasta el área alicantina. El carácter iberopúnico de la necrópolis de La Albufereta señala que la ocupación bárquida del enclave del Tossal de Manises se amparó en una larga trayectoria anterior de contactos entre los cartagineses y la población indígena del establecimiento. Es posible que la necrópolis dejase de usarse a la vez que acontecía un cambio ideológico y organizativo importante en el poblado del Tossal de Manises, como su paso desde la órbita cartaginesa a los conquistadores romanos, ya a fines del siglo III a.C.ILLETA DELS BANYETS
 La Illeta dels Banyets se encuentra situada en el término municipal de El Campello, en la provincia de Alicante. Fue una península que quedó separada de la costa por un terremoto, acaecido quizás en el siglo XI, que es cuando se datan los últimos restos materiales del lugar. La parte que la unía a tierra quedó destruida o muy erosionada. En 1943, mediante la utilización de explosivos, se unió de nuevo la isla a tierra, sirviendo así mejor como refugio de pescadores. Esta actuación destruyó gran parte de la necrópolis prehistórica. Actualmente la Illeta dels Banyets es una pequeña península de unos doscientos metros de largo por cien de anchura máxima. Sus dos tercios occidentales, donde estuvo el hábitat ibérico, forman un terreno llano que alcanza los 7’80 metros de altitud, mientras que la parte oriental, muy erosionada por la acción del mar y del viento, no supera los 2 metros. El lugar ya estuvo ocupado durante el Bronce argárico. Del Bronce Final son dos aljibes y algunas edificaciones angulares. Tras un período de abandono, el yacimiento fue nuevamente habitado en época ibérica, sobre todo en el siglo IV a.C. A un nuevo abandono siguió la ocupación romana en los dos primeros siglos de nuestra era. Los últimos restos están asociados a una posible atalaya islámica del siglo XI.
La Illeta dels Banyets se encuentra situada en el término municipal de El Campello, en la provincia de Alicante. Fue una península que quedó separada de la costa por un terremoto, acaecido quizás en el siglo XI, que es cuando se datan los últimos restos materiales del lugar. La parte que la unía a tierra quedó destruida o muy erosionada. En 1943, mediante la utilización de explosivos, se unió de nuevo la isla a tierra, sirviendo así mejor como refugio de pescadores. Esta actuación destruyó gran parte de la necrópolis prehistórica. Actualmente la Illeta dels Banyets es una pequeña península de unos doscientos metros de largo por cien de anchura máxima. Sus dos tercios occidentales, donde estuvo el hábitat ibérico, forman un terreno llano que alcanza los 7’80 metros de altitud, mientras que la parte oriental, muy erosionada por la acción del mar y del viento, no supera los 2 metros. El lugar ya estuvo ocupado durante el Bronce argárico. Del Bronce Final son dos aljibes y algunas edificaciones angulares. Tras un período de abandono, el yacimiento fue nuevamente habitado en época ibérica, sobre todo en el siglo IV a.C. A un nuevo abandono siguió la ocupación romana en los dos primeros siglos de nuestra era. Los últimos restos están asociados a una posible atalaya islámica del siglo XI.Las primeras excavaciones arqueológicas en la Illeta dels Banyets fueron realizadas entre los años 1931 y 1935 por Figueras Pacheco, el cual se había visto atraído por el lugar tras la lectura de una crónica del siglo XVII en la que Vicente Bendicho identificaba este hábitat costero con la antigua Alonis, pasando a describir después sus importantes ruinas. Las excavaciones dirigidas por Figueras Pacheco sacaron a la luz enterramientos de la Edad del Bronce, algunas construcciones ibéricas y un posible “ustrinum” púnico con materiales parecidos a los que por entonces salían en la necrópolis de la Albufereta. Cerca de la Illeta localizó un alfar ibérico con numerosos restos anfóricos, del cual excavó tres hornos (Figueras Pacheco, 1950). El Padre Belda, siendo director del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, llevó a cabo algunos trabajos en la parte oriental de la Illeta, pero sin aportar documentación sobre los mismos. Entre los años 1974 y 1986 se desarrollaron en la Illeta numerosas campañas arqueológicas dirigidas por Llobregat (1993), y que dejaron al descubierto prácticamente la mitad del hábitat ibérico, incluyendo los dos templos y el almacén, así como algunas estructuras de la Edad del Bronce y de época romana.
Del período del Bronce argárico aparecen en la Illeta restos de un edificio de planta casi circular alrededor del cual se situaban tumbas de piedra con uno o dos cadáveres y ajuares diversos, que incluían cerámicas, puñales, punzones y botones de perforación en V (Simón García, 1997, 47-131). Una inundación acompañada de la deposición violenta de piedras y fango pudo motivar el abandono del lugar. Éste fue nuevamente ocupado en el Bronce Final, como indican las cenizas que rellenaban las grietas de la roca natural. Quizás fue en el paso de la Edad del Bronce a la del Hierro cuando se niveló artificialmente el terreno, se levantaron algunos muros rectos que ahora quedan bajo el Templo A, y se excavaron en la roca dos albercas.
 El hábitat ibérico de la Illeta se caracteriza por presentar un urbanismo regular, organizándose las construcciones a lo largo de una calle principal de la que parten otros accesos transversales (Olcina y Garcia, 1997, 31). No se han encontrado en el poblado restos de murallas, si bien pudo tenerlas en algunos puntos. Las construcciones menores, de planta cuadrangular, suelen estar adosadas y muy compartimentadas. Hay espacios identificables como talleres, tanto en la propia Illeta como junto a ella, donde se localizó el alfar. Las edificaciones principales consisten en dos posibles templos, un almacén y una casa señorial, tal vez relacionada con el gobierno y la administración de la actividad mercantil y manufacturera desplegada por el poblado (Llobregat, 1990, 108). Los zócalos de las construcciones tenían una altura media de 0’60 metros, y estaban hechos con piedras pequeñas y medianas trabadas con barro. Por encima quedaban los adobes, cuya consistencia era la misma del revestimiento utilizado para cubrir la parte exterior de los zócalos. Los suelos de las casas eran de tierra apisonada. Se sabe que las paredes interiores del Templo A estaban revestidas con arcilla mezclada con un pigmento rojo. En otras casas se hallaron restos de pintura roja y azul sobre los vestigios de los enlucidos interiores. De madera eran las vigas de los tejados, recubiertos por elementos vegetales mezclados con barro, el cual actuaba como aislante.
El hábitat ibérico de la Illeta se caracteriza por presentar un urbanismo regular, organizándose las construcciones a lo largo de una calle principal de la que parten otros accesos transversales (Olcina y Garcia, 1997, 31). No se han encontrado en el poblado restos de murallas, si bien pudo tenerlas en algunos puntos. Las construcciones menores, de planta cuadrangular, suelen estar adosadas y muy compartimentadas. Hay espacios identificables como talleres, tanto en la propia Illeta como junto a ella, donde se localizó el alfar. Las edificaciones principales consisten en dos posibles templos, un almacén y una casa señorial, tal vez relacionada con el gobierno y la administración de la actividad mercantil y manufacturera desplegada por el poblado (Llobregat, 1990, 108). Los zócalos de las construcciones tenían una altura media de 0’60 metros, y estaban hechos con piedras pequeñas y medianas trabadas con barro. Por encima quedaban los adobes, cuya consistencia era la misma del revestimiento utilizado para cubrir la parte exterior de los zócalos. Los suelos de las casas eran de tierra apisonada. Se sabe que las paredes interiores del Templo A estaban revestidas con arcilla mezclada con un pigmento rojo. En otras casas se hallaron restos de pintura roja y azul sobre los vestigios de los enlucidos interiores. De madera eran las vigas de los tejados, recubiertos por elementos vegetales mezclados con barro, el cual actuaba como aislante. Una de las dependencias (ib-3) del poblado ha sido interpretada como un taller donde se trabajaba el esparto, con el cual se harían cuerdas y redes. Otra estancia (ib-11) aportó muchas pesas de red. Y es que el enclave tenía entre sus principales actividades la elaboración de salazones de pescado, las cuales se envasarían en las propias ánforas fabricadas en el alfar. El edificio conocido como el Templo A presenta una planta ligeramente trapezoidal, con la fachada más amplia que la parte posterior. Tiene un pórtico “in antis” con dos columnas ochavadas que dan paso a un “pronaos” estrecho y a una puerta grande, por la cual se accedía a tres cámaras alargadas. La cámara central conducía a dos estancias posteriores separadas por una pared intermedia. El almacén es un edificio muy largo y estrecho, dividido en pasadizos perpendiculares a la pared que actúa de fondo. En él se hallaron numerosos fragmentos de ánforas y de piezas áticas. Parte del edificio estaba sellado, y en una de sus esquinas pudo alzarse una torreta. Gracia (1995) interpretó esta construcción como un posible almacén cerealístico, similar a otros documentados en el área ibérica, caracterizados en general por el alineamiento de sus dependencias. El almacén queda separado del Templo B por un callejón de casi un metro de ancho. El Templo B, que no tuvo cubierta, presenta una planta cuadrangular de ocho metros de lado. En él se identificaron dos niveles de uso: el inferior con dos plataformas y el superior con dos tambores de columna estriada flanqueando una losa plana, y también con dos plataformas. Cerca de las columnas apareció un pequeño altar de tipo oriental. Para Marín Ceballos (1987, 57-58) el paralelo más claro del Templo B es el templo de Salambó en Cartago, donde apareció un pequeño altar para perfumes similar al de la Illeta, además de varios pebeteros. La casa señorial, dotada de muchas habitaciones que proporcionaron ricos materiales, dispuso de motivos pintados en sus paredes interiores. Contaba con un patio preparado para recoger el agua de lluvia, e incluso pudo tener un piso superior.
Una de las dependencias (ib-3) del poblado ha sido interpretada como un taller donde se trabajaba el esparto, con el cual se harían cuerdas y redes. Otra estancia (ib-11) aportó muchas pesas de red. Y es que el enclave tenía entre sus principales actividades la elaboración de salazones de pescado, las cuales se envasarían en las propias ánforas fabricadas en el alfar. El edificio conocido como el Templo A presenta una planta ligeramente trapezoidal, con la fachada más amplia que la parte posterior. Tiene un pórtico “in antis” con dos columnas ochavadas que dan paso a un “pronaos” estrecho y a una puerta grande, por la cual se accedía a tres cámaras alargadas. La cámara central conducía a dos estancias posteriores separadas por una pared intermedia. El almacén es un edificio muy largo y estrecho, dividido en pasadizos perpendiculares a la pared que actúa de fondo. En él se hallaron numerosos fragmentos de ánforas y de piezas áticas. Parte del edificio estaba sellado, y en una de sus esquinas pudo alzarse una torreta. Gracia (1995) interpretó esta construcción como un posible almacén cerealístico, similar a otros documentados en el área ibérica, caracterizados en general por el alineamiento de sus dependencias. El almacén queda separado del Templo B por un callejón de casi un metro de ancho. El Templo B, que no tuvo cubierta, presenta una planta cuadrangular de ocho metros de lado. En él se identificaron dos niveles de uso: el inferior con dos plataformas y el superior con dos tambores de columna estriada flanqueando una losa plana, y también con dos plataformas. Cerca de las columnas apareció un pequeño altar de tipo oriental. Para Marín Ceballos (1987, 57-58) el paralelo más claro del Templo B es el templo de Salambó en Cartago, donde apareció un pequeño altar para perfumes similar al de la Illeta, además de varios pebeteros. La casa señorial, dotada de muchas habitaciones que proporcionaron ricos materiales, dispuso de motivos pintados en sus paredes interiores. Contaba con un patio preparado para recoger el agua de lluvia, e incluso pudo tener un piso superior. Almagro Gorbea y Domínguez de la Concha (1988-89) plantearon la posibilidad de que el Templo A fuese en realidad una residencia palaciega o “regia” ibérica. Sería el espacio áulico destinado a albergar al gobernante con su familia. Los edificios singulares próximos, es decir, el Templo B y el almacén, se integrarían en el conjunto de infraestructuras diseñadas para administrar el enclave. El almacén acogería los excedentes de la producción agrícola y artesanal, redistribuyéndolos adecuadamente. Es posible que, aun siendo una residencia palaciega, el Templo A presenciase algunas de las funciones religiosas encomendadas al soberano o gobernador del poblado. Moneo (1995) atribuyó una función de culto funerario de tipo dinástico al Templo B, relacionándolo con los restos funerarios de las proximidades, y comparándolo con el caso de un posible “heroon” del templo de la Alcudia de Elche.
Almagro Gorbea y Domínguez de la Concha (1988-89) plantearon la posibilidad de que el Templo A fuese en realidad una residencia palaciega o “regia” ibérica. Sería el espacio áulico destinado a albergar al gobernante con su familia. Los edificios singulares próximos, es decir, el Templo B y el almacén, se integrarían en el conjunto de infraestructuras diseñadas para administrar el enclave. El almacén acogería los excedentes de la producción agrícola y artesanal, redistribuyéndolos adecuadamente. Es posible que, aun siendo una residencia palaciega, el Templo A presenciase algunas de las funciones religiosas encomendadas al soberano o gobernador del poblado. Moneo (1995) atribuyó una función de culto funerario de tipo dinástico al Templo B, relacionándolo con los restos funerarios de las proximidades, y comparándolo con el caso de un posible “heroon” del templo de la Alcudia de Elche.El alfar ibérico situado cerca de la Illeta fue excavado entre 1994 y 1996 por López Seguí (1997, 223-250). Se localizaron cinco hornos de doble cámara, una destinada a la combustión y otra para la cocción de los recipientes. Ambas cámaras estaban separadas por la parrilla, perforada para permitir el paso del calor desde la cámara inferior a la superior. Los cinco hornos, adscribibles a dos tipos diferentes, tenían la cámara de combustión excavada en la tierra natural, y en tres de ellos había constancia del “praefurnium”, colocado como un apéndice de la cámara de cocción. El carácter contaminante de las actividades realizadas en el alfar explica en parte su posición algo retirada con respecto al pequeño poblado de la Illeta. El testar, al que eran arrojados los fragmentos cerámicos desechados, consistía en un gran agujero excavado en la arcilla blanca que forma el terreno natural. Casi todo el material recuperado en la zona del alfar consiste en fragmentos de ánforas ibéricas, las cuales eran fabricadas para envasar tanto las salazones de pescado preparadas en el poblado como otros productos. Figueras Pacheco describió las ánforas características de la Illeta como “de forma abellotada, carentes de cuello y provistas de pequeñas asas cerca de la boca, la cual generalmente aparece orlada por un pequeño resalte”. Las bases de estas ánforas son convexas, sin pivotes ni apuntamientos destacados. Se hallaron también soportes semilunares de sección triangular que podrían relacionarse con la disposición de las piezas para la cocción.
 La Illeta dels Banyets ha proporcionado gran cantidad de fragmentos de cerámica griega (Garcia i Martín, 1997), sobre todo de barniz negro, que revelan la importancia comercial que tuvo su tranquilo puerto y ayudan a datar los momentos de mayor actividad del poblado ibérico en el siglo IV a.C. Se conocen unos 36 grafitos sobre cerámicas procedentes de la Illeta, algunos en alfabeto fenicio-púnico, pero la mayoría en alfabeto jónico foceo, adaptado por los indígenas para escribir la lengua ibérica. Estos testimonios de escritura greco-ibérica indican la frecuentación del enclave por parte de los comerciantes griegos, y son signo de la probable colaboración de griegos e indígenas en la redistribución comercial de ciertos productos. Llobregat (1993, 421-428) insistió en el aspecto empórico de la Illeta, que se configuraría como un ámbito neutral e idóneo para la realización de los intercambios, cuya equidad quedaría garantizada por las autoridades religiosas y políticas del establecimiento. Los restos de época romana documentados en la Illeta parecen corresponder a una villa, unas termas y unos viveros de peces excavados en la roca. En cuanto a la posible torre islámica, pudo estar asociada a un reducido hábitat agrícola.
La Illeta dels Banyets ha proporcionado gran cantidad de fragmentos de cerámica griega (Garcia i Martín, 1997), sobre todo de barniz negro, que revelan la importancia comercial que tuvo su tranquilo puerto y ayudan a datar los momentos de mayor actividad del poblado ibérico en el siglo IV a.C. Se conocen unos 36 grafitos sobre cerámicas procedentes de la Illeta, algunos en alfabeto fenicio-púnico, pero la mayoría en alfabeto jónico foceo, adaptado por los indígenas para escribir la lengua ibérica. Estos testimonios de escritura greco-ibérica indican la frecuentación del enclave por parte de los comerciantes griegos, y son signo de la probable colaboración de griegos e indígenas en la redistribución comercial de ciertos productos. Llobregat (1993, 421-428) insistió en el aspecto empórico de la Illeta, que se configuraría como un ámbito neutral e idóneo para la realización de los intercambios, cuya equidad quedaría garantizada por las autoridades religiosas y políticas del establecimiento. Los restos de época romana documentados en la Illeta parecen corresponder a una villa, unas termas y unos viveros de peces excavados en la roca. En cuanto a la posible torre islámica, pudo estar asociada a un reducido hábitat agrícola.EL MONASTIL
 El asentamiento de El Monastil ocupa las estribaciones orientales de la Sierra de la Torreta, que son rodeadas por un gran meandro del río Vinalopó. El poblado, que cuenta con unas 3’6 hectáreas de extensión, se encuentra dentro del término municipal de Elda. Su topónimo parece estar relacionado con referencias a ruinas interpretadas en el pasado como de un antiguo monasterio. El poblado está entre los que articulaban la cañada ganadera que partiendo de la Serranía de Cuenca pasaba por los corredores de Almansa y del Vinalopó, alcanzando luego la Sierra de Crevillente y la costa (Poveda, 1998, 415). El hábitat de El Monastil se originó en el tránsito del Calcolítico a la Edad del Bronce, registrándose la presencia de cerámicas campaniformes. La influencia de la cultura argárica se tradujo en un incremento de los objetos de bronce, fabricados con los metales traídos de las minas murcianas (Poveda, 1988, 35-38). En el Bronce Tardío se aprecian a través de las cerámicas excisas y de boquique los esporádicos contactos culturales con la Meseta. El yacimiento conoció también la producción de cerámicas incisas en los últimos momentos del Bronce Final, enlazando ya con los albores de la cultura ibérica. Durante los siglos VII y VI a.C. se fue gestando en El Monastil un panorama cultural y comercial ligado con el horizonte orientalizante del Bajo Segura, debido a la relación fluida con el enclave de la Peña Negra de Crevillente.
El asentamiento de El Monastil ocupa las estribaciones orientales de la Sierra de la Torreta, que son rodeadas por un gran meandro del río Vinalopó. El poblado, que cuenta con unas 3’6 hectáreas de extensión, se encuentra dentro del término municipal de Elda. Su topónimo parece estar relacionado con referencias a ruinas interpretadas en el pasado como de un antiguo monasterio. El poblado está entre los que articulaban la cañada ganadera que partiendo de la Serranía de Cuenca pasaba por los corredores de Almansa y del Vinalopó, alcanzando luego la Sierra de Crevillente y la costa (Poveda, 1998, 415). El hábitat de El Monastil se originó en el tránsito del Calcolítico a la Edad del Bronce, registrándose la presencia de cerámicas campaniformes. La influencia de la cultura argárica se tradujo en un incremento de los objetos de bronce, fabricados con los metales traídos de las minas murcianas (Poveda, 1988, 35-38). En el Bronce Tardío se aprecian a través de las cerámicas excisas y de boquique los esporádicos contactos culturales con la Meseta. El yacimiento conoció también la producción de cerámicas incisas en los últimos momentos del Bronce Final, enlazando ya con los albores de la cultura ibérica. Durante los siglos VII y VI a.C. se fue gestando en El Monastil un panorama cultural y comercial ligado con el horizonte orientalizante del Bajo Segura, debido a la relación fluida con el enclave de la Peña Negra de Crevillente.Su posición elevada sobre un meandro del Vinalopó hacía que el poblado de El Monastil controlase una importante vía natural de contactos entre las áreas costeras y las del interior. El régimen irregular del río podía acarrear consecuencias graves para la economía local tanto en épocas de sequía como de crecidas. Algunas de las lomas próximas al yacimiento están lo suficientemente amesetadas como para haber servido para concentrar el ganado y los rebaños. El bosque antiguo de la zona estaría constituido principalmente por encinas, con respecto a las cuales fue avanzando el pinar. En muchas áreas, más peladas y rocosas, crece la vegetación de matorral. En las ramblas con cierta humedad hay juncos y cañaverales. En cuanto a los cultivos, se han hallado cerca de El Monastil semillas carbonizadas de trigo, cebada y bellotas, apreciándose también la abundancia de especies silvestres, como el acebuche y el esparto.
Es posible que El Monastil sea identificable con la pequeña ciudad romana de Elo, mencionada por el itinerario de Antonino, y que fue sede episcopal visigótica tras la conquista del territorio a los bizantinos. Su nombre podría estar relacionado con la raíz ibera “ili”, que según Untermann significaría “Ciudad”. Una vez abandonado el asentamiento en época medieval, sus materiales constructivos empezaron a ser reutilizados por los habitantes de Elda. En el tránsito del siglo XIX al XX, el maestro Juan Vidal Vera realizó las primeras excavaciones en El Monastil, continuadas ya en los años 30 por el también maestro Antonio Sempere, que identificó parte del recinto amurallado. En las décadas siguientes, Juan Madrona y Alberto Navarro se interesaron por el yacimiento, prospectándolo repetidamente. Alberto Navarro (1981) escribió bastantes artículos sobre arqueología eldense, incluyendo los hallazgos realizados en El Monastil. En 1959 se formó la “Sección de Arqueología” del Centro Excursionista Eldense. Este grupo de personas llevó a cabo intensas excavaciones en El Monastil, sacando a la luz gran parte del poblado. Confeccionaron numerosos informes sobre los trabajos realizados, y redactaron la Carta Arqueológica de la región (1972). Fueron también ellos los que en 1983 montaron el Museo Arqueológico Municipal de Elda, muchos de cuyos materiales proceden de El Monastil. Desde 1984 Antonio M. Poveda se ocupa de las excavaciones y del estudio del yacimiento, del que gracias a sus trabajos ya se conocen mejor las sucesivas fases culturales y sus relaciones con otros enclaves contemporáneos.
El urbanismo del poblado ibérico de El Monastil se caracteriza por su adaptación a las curvas de nivel y a las irregularidades del terreno. El poblado presenta una calle larga y central flanqueada por las viviendas. Se conoce principalmente la ciudadela, que ocupa la posición más elevada, pero las estructuras también se prolongan por las terrazas que caen hasta las riberas del río Vinalopó (Poveda, 1988, 51-70). Los niveles preibéricos orientalizantes, situados entre los 420 y 430 metros de altitud, aportan estructuras de aterrazamientos con ángulos rectos y en algún caso con un bastión trapezoidal, levantadas directamente sobre la roca madre y la tierra virgen (Poveda, 1998, 415). De esta fase se han recuperado cerámicas fenicias e imitaciones indígenas. La relación comercial con el enclave de la Peña Negra de Crevillente queda atestiguada tanto por las cerámicas fenicias como por las fíbulas de doble resorte y una píxide de marfil con decoración faunística en relieve.
Durante la fase inicial de la época ibérica se irá consolidando en El Monastil el sistema urbano de tipo “oppidum”. El creciente empuje socioeconómico de su clase dirigente derivó en la expansión del poblado y en el establecimiento de una necrópolis en la parte baja del yacimiento, próxima al río y a la ruta natural que éste define (Poveda, 1998, 416). La ciudadela estuvo delimitada por lienzos de muralla que alternaban con la propia roca. Las viviendas son de planta cuadrada o rectangular, en ocasiones con muros medianeros, comunes para dos viviendas (Poveda, 1988, 54-55). Las hay de doble cámara, cuya puerta intermedia puede presentar sólidas jambas. Los zócalos, de aproximadamente 1 metro de altura, eran de piedras cogidas con barro. Sobre ellos o sobre la propia roca, que podía actuar como arranque de una de las paredes, iban los adobes o el tapial. La cubierta de las casas, formada por un conglomerado de troncos, ramas y barro, sería de una única pendiente. El suelo era de tierra apisonada, a veces con esporádicas incrustaciones de cerámicas. Algunas viviendas tienen una salida a la calle central y otra que lleva a la ladera sur, y que está a una cota inferior, lo que requiere la utilización de unos pocos escalones, normalmente excavados en la roca. Las 51 estancias de la ciudadela, de las cuales al menos 34 serían viviendas, nos llevan a pensar en una población de unos 170 habitantes, a los que habría que sumar los individuos residentes en las terrazas inferiores.
La necrópolis asociada al poblado de El Monastil no ha sido aún excavada, pero sí que se han recuperado en ella algunos elementos escultóricos y arquitectónicos, como una sirena y la gola con voluta de un pilar-estela. Se conocen varios sillares con relieves que pudieron ornamentar un monumento aristocrático de tipo “heroon”, tal vez levantado en el interior del poblado (Poveda, 1995 y 1997). Uno de estos bloques de piedra tiene esculpida la cabeza de un toro, mientras que otro muestra a una “Potnia Theron” que con la mano derecha toca la testuz de un équido y con la izquierda levanta una serpiente. Parecen temas iconográficos puestos al servicio de las heroizaciones póstumas de los integrantes de las elites.
En el siglo IV a.C. se construyó un complejo arquitectónico en la parte baja del asentamiento, quizás reservado al grupo dominante. Se trata de una gran estructura compuesta por cinco potentes muros paralelos, delimitados por otros dos perpendiculares que no entran en contacto con aquéllos (Poveda, 1996). Podrían ser almacenes relacionados con un posible palacio-santuario. En la reconstrucción de uno de sus muros se utilizó una basa de columna muy desgastada, la cual anteriormente pudo formar parte de un pórtico con dos columnas “in antis”, típico de algunos edificios sacro-políticos de gusto oriental. Este complejo arquitectónico pudo articular un área residencial privilegiada, lo que supondría la existencia de una jerarquización interna del hábitat. Prueba sin duda el funcionamiento de una infraestructura socioeconómica que permite almacenar los excedentes obtenidos de la explotación intensiva del territorio controlado por el enclave. Con parte de dichos recursos se financiarían las costosas importaciones de bienes secundarios, como las cerámicas áticas y orientales. De El Monastil, que alcanzó sus mayores cotas de poder a fines del siglo III a.C., dependían otros enclaves defensivos y productivos en un radio de 10 a 15 kilómetros. El “oppidum” organizaría la producción, el comercio y la administración de los asentamientos menores dependientes del mismo, vigilando el conjunto del territorio mediante atalayas de amplitud visual privilegiada, como las de El Mirador y Monte Bolón, que controlaban importantes vías.
Dos exvotos de bronce hallados en El Monastil y otro de Monte Bolón pudieron haber sido importados expresamente para el culto desde la Alta Andalucía, pues en el área alicantina eran más corrientes las figuritas votivas de terracota. De Ilici (Alcudia de Elche) llegaron hasta El Monastil grandes cantidades de cerámicas con motivos pintados, las cuales convivieron con las producciones locales, también de compleja ornamentación vegetal y narrativa, lo cual es otro elemento favorable a la consideración del enclave como rector de su territorio circundante (Aranegui et. al., 1997, 170). Las relaciones del asentamiento con la región murciana vienen corroboradas por el hallazgo de varios ejemplares de un tipo de olpe con decoración estampillada típica de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla). Abundan en el yacimiento las ánforas greco-itálicas del siglo II a.C. y las cerámicas de barniz negro etrusco-campaniense, documentándose además alguna pieza megárica.
Entre las monedas encontradas en El Monastil, ilustrativas de las rutas marítimas y terrestres seguidas por los intercambios de los que participó el poblado, destacan por su número las de la cercana ceca de Saiti (Játiva), seguidas por las de Arse (Sagunto), Kese (Tarragona) y Obulco (Porcuna). Estas últimas reafirman la vigencia e importancia comercial del camino interior que desde la región alicantina llegaba hasta el ámbito minero del Alto Guadalquivir. De El Monastil proviene también una rara moneda grecominorasiática de Aeolis. Se recopilaron en el yacimiento algunas muestras de escritura en alfabeto ibérico levantino, tanto sobre cerámicas como en metal. Se trata de unos pocos signos, que en su mayoría servirían para consignar pesos y medidas. Las acumulaciones de escorias de fundición, los restos de pequeños crisoles, y los fragmentos de aperos y armas revelan cierto desarrollo de las actividades metalúrgicas. En las casas han aparecido evidencias del trabajo textil, como pesas de telar, agujas de hueso y fusayolas de barro. El hallazgo de una suela de esparto revela la importancia de este producto vegetal para la fabricación del calzado, si bien sería también usado para hacer cuerdas y cestos. Con la llegada del dominio romano y a pesar de su posición elevada, el asentamiento pervivió, conservando además su función hegemónica en la administración de los recursos del valle inmediato. De época bizantina se ha podido recuperar la planta de una iglesia monástica, la cual ayuda a comprender el topónimo del sitio.
EL PUNTAL DE SALINAS
El yacimiento ibérico de El Puntal de Salinas, datable en época Ibérica Plena, se sitúa en un espolón de la Sierra del Rincón de Don Pedro, dentro del término municipal de Salinas. Queda en un área de fuerte pendiente, a unos 580 metros de altitud, y frente a la laguna de Salinas, en torno a la cual se extienden las tierras fértiles del valle. Varios corredores naturales próximos al enclave conducen sin dificultad desde el Vinalopó hasta las comarcas murcianas y albaceteñas. A su vez el Vinalopó actúa como la principal vía de comunicación con las áreas costeras. Soler, a partir de la información proporcionada por un pastor, descubrió el yacimiento en 1952, si bien éste anteriormente ya había sufrido las actuaciones de otros visitantes. Las excavaciones realizadas por Soler se desarrollaron a lo largo de 1955, localizándose tanto el poblado como su necrópolis. Las estructuras del poblado ocupan en conjunto algo menos de media hectárea. En diferentes publicaciones, Soler (1969, 1981 y 1992) aludió a la importancia del poblamiento ibérico de la zona, describió el urbanismo de El Puntal y citó sus materiales más significativos, entre los que están dos pendientes y una esferilla de oro. Soler indicó que algunas de las viviendas se adosaban a la muralla, mientras que otras aprovechaban la especial topografía del cerro. Las casas eran rectangulares, con muros de piedra en seco y suelos de tierra apisonada, a veces pavimentados con cantos rodados. Entre los elementos defensivos, destacaba un gran torreón en el ángulo occidental y un lienzo septentrional protegido por varios torreones. En 1992 Laura Hernández elaboró la planimetría general del yacimiento (Hernández y Sala, 1996, 16-18), comprobando que algunas de las estructuras identificadas por Soler estaban ya muy deterioradas.
En sus excavaciones de 1955, Soler exhumó 14 departamentos en el área próxima a la muralla norte, así como 37 sepulturas de la necrópolis. La estratigrafía del poblado se componía de tres niveles (Hernández y Sala, 1996, 21-32): un estrato de tierra arcillosa rojizo-amarillenta que descansaba directamente sobre la roca natural y que constituía el suelo de las viviendas; un estrato de tierras cenicientas indicativas de la ocupación de las estancias; y un último estrato de abandono formado por el derrumbe de las paredes. En algunas áreas el estrato de ocupación no aparecía, descansando el derrumbe directamente sobre el suelo de tierra rojiza. El estado actual del yacimiento se caracteriza por la casi total desaparición de muestras del estrato superior debido a la erosión, situación que podemos considerar similar, aunque más marcada, a la de 1955, ya que por entonces se realizaron numerosos hallazgos superficiales y casi superficiales de buena calidad, como cerámicas importadas, piezas de vidrio y fragmentos metálicos. El proceso erosivo sacó a la luz un buen número de estructuras no excavadas por Soler, y que sí quedaron reflejadas en la planimetría efectuada en 1992.
El yacimiento queda unos cien metros por encima del valle circundante, por lo que la ascensión se realiza en pocos minutos (Hernández y Sala, 1996, 35-46). El acceso más práctico y que fue probablemente el más utilizado por los habitantes del poblado en época ibérica se efectúa por el lado suroriental del yacimiento, bordeando el espolón hasta alcanzar la pequeña meseta en que se emplaza la necrópolis. A unos 50 metros de ésta ladera arriba se distinguen los primeros elementos constructivos de la fortificación. En otros yacimientos ibéricos las necrópolis se sitúan también cerca de las murallas, junto a sus puertas o los caminos que parten de ellas (Abad y Sala, 1992, 147). Los restos de las murallas de El Puntal se observan sólo en los lados norte y oeste, aflorando en superficie una o varias hiladas según el tramo. El gran torreón y algunas estructuras adyacentes ocupan una zona amesetada en lo más alto del espolón. Una posible torre de vigilancia aislada ocupa la ladera inmediatamente superior al espolón en que se enclava el poblado, distanciándose del mismo unos 130 metros. El Puntal pudo actuar como guardián de la explotación salinera próxima, controlando además algunas de las rutas que unían comarcas interiores con otras más cercanas a la costa.
La muralla presenta 1 metro de anchura media. Está fabricada a partir de un doble paramento de piedras medianas y grandes cuyo interior se rellenó de cantos trabados con tierra arcillosa. En el lado sur, de fuerte pendiente, no se ha localizado el perímetro defensivo, que pudo desmoronarse o no afectar a esta zona. El frente norte, con sus 87 metros de longitud visibles casi en su totalidad, quizás fue el que recibió mayores esfuerzos constructivos, pues cuenta con al menos tres torres rectangulares. En el límite noreste, sobresaliendo unos metros con respecto a la línea de muralla, se aprecian los restos de la primera torre, que cerraría el poblado por este ángulo. La segunda torre, que también sobresale de la muralla, presenta unos 8 metros de longitud por 4 de anchura. Parece que fue levantada a partir de una plataforma construida para nivelar la pendiente. A 17 metros de la segunda torre y a unos 20 del gran torreón está la tercera torre, que mide 10’5 por 4 metros. Esta torre controlaba una posible puerta pequeña de entrada al poblado. En el ángulo noroeste se sitúa el gran torreón, que es de planta trapezoidal, y a partir del cual gira la muralla, dejando luego una abertura que podría corresponderse con una puerta de recubrimiento, como la del Castellet de Bernabé. Apoya esta idea el hecho de que una senda procedente del foso inmediato conduce a este punto. El que las torres defensivas se dispongan únicamente en el tramo norte de la muralla, que es el primero que se divisa al llegar al poblado, pudo deberse al deseo de proteger una entrada, queriendo ofrecer a la vez un aspecto impactante a los posibles enemigos (Hernández y Sala, 1996, 37). Algo similar ocurre en La Bastida de les Alcuses (Mogente; Valencia), poblado en que las torres también están en un único flanco, protegiendo así la entrada principal. En el caso de El Puntal, la robustez de las torres paliaría en cierto modo la escasa envergadura constructiva de la muralla.
El gran torreón tiene 9 metros de ancho por 13 de longitud. Sus hiladas inferiores son de grandes piedras, sobre las cuales se distinguen otras dos hiladas de mampostería irregular, con una disposición general en talud. Asociadas al gran torreón hay algunas estructuras difícilmente interpretables, pero que tal vez pudieran corresponderse con escaleras de acceso al torreón y al adarve de la muralla. Estructuras similares se han documentado en construcciones defensivas de época helenística en la Grecia continental. En El Puntal existe una vaguada que marca una clara separación entre el recinto edificado y el perfil de la sierra, actuando como un foso de carácter defensivo, situado a los pies del gran torreón (Hernández y Sala, 1996, 39-40). Parece un elemento natural del terreno, aunque quizás fue acentuado con excavaciones para incrementar su valor defensivo, cortando así el acceso por la ladera que desciende desde el oeste. La existencia de fosos defensivos ha sido constatada en otros poblados ibéricos, como el de La Picola en Santa Pola, así como en ciudades griegas y grecoitálicas.
Las estancias de El Puntal se construyeron de forma bastante homogénea, algo lógico si se tiene en consideración el corto período en que el yacimiento estuvo habitado. Los muros exteriores de las casas son ligeramente más anchos que los medianeros. Posiblemente las paredes interiores estuvieron enlucidas, pero ni sobre esto ni sobre las techumbres se recogieron evidencias. Las casas conocidas son de planta rectangular, salvo el llamado departamento del torreón, situado junto a la segunda torre, y que presenta planta cuadrada y unos 26 m.2 de extensión. El departamento del torreón es por tanto y con diferencia la estancia más grande, ya que las otras oscilan entre los 6 y 13 m.2. En ocasiones los muros se alzan sobre los afloramientos de la propia roca natural, y en otros casos una pared rocosa vertical es utilizada como parte trasera de las viviendas previamente forrada con un mampuesto, conforme a una técnica constructiva reiteradamente utilizada en el poblado ibérico de La Serreta de Alcoy. Se tiene constancia de un empedrado de planta cuadrada que comunica dos estancias (11 y 12), mientras que otro posible empedrado también cuadrangular se halla en el departamento del torreón. Los pavimentos de las casas estaban formados por una capa de tierra de color rojizo-amarillento que se extendía sobre la roca natural para regularizarla. Adosados a los muros del departamento del torreón se documentaron dos posibles bancos, constituidos probablemente por un paramento exterior de piedra y el interior relleno de tierra. En el yacimiento de El Oral (San Fulgencio; Alicante) los bancos solían presentar un basamento de piedra con la parte superior de arcilla (Abad y Sala, 1993, 172). En otras estancias (13 y 15) de El Puntal se documentan bancos centrales, tal vez destinados a la realización de tareas domésticas. Una estructura excavada en la parte central del suelo de una casa (8) fue interpretada como un posible horno, pues en su interior sólo se encontraron cenizas y una ficha de cerámica.
El urbanismo de El Puntal se adapta a los límites del terreno en que se ubica para aprovechar las defensas naturales que ofrece, lo que le confiere cierto aspecto triangular similar al del espolón donde se asienta (Hernández y Sala, 1996, 44-46). La pendiente condiciona la trama urbana, de manera que ésta se establece en función de aterrazamientos escalonados conforme a una perfecta planificación. Las viviendas se sitúan sobre las terrazas, abriéndose a unas calles estrechas. Las calles longitudinales, dispuestas en consonancia con los aterrazamientos, estarían comunicadas entre sí por otras transversales, encargadas de salvar la pendiente, definiéndose así las manzanas de viviendas. Este tipo de trama urbana tiene su mejor paralelo en el poblado ibérico de La Serreta de Alcoy (Llobregat, Cortell, Juan y Segura, 1992, 68). La uniformidad urbanística de El Puntal es rota sólo por unas pocas estancias, tal vez remodeladas en época posterior a la planificación inicial del asentamiento. Unos departamentos, como el del torreón, proporcionan más materiales y son mayores que otros, pero sin que se puedan asociar a actividades concretas o a una jerarquización social del espacio urbano. En cuanto a las puertas de entrada al poblado, pudo haber varias: una en la bien pertrechada fachada norte y otra en el lado oeste, junto al gran torreón.
 La vajilla de lujo importada por El Puntal está formada por un grupo bastante numeroso de vasos de barniz negro y otro más reducido de figuras rojas (Hernández y Sala, 1996, 49-53). Hay 37 fragmentos de barniz negro asociados a 8 tipos de recipientes, mientras que sólo se documentan 5 fragmentos de figuras rojas. Esta vajilla de mesa tendría usos específicos entre los iberos, pero sin que se pueda precisar si en El Puntal se usaron para libaciones y “symposia”. El poblado proporcionó gran cantidad de diversificados envases anfóricos, incluyendo ejemplares bastante completos. Se documentan ánforas locales de los tres primeros tipos de Ribera (1982), ánforas ibéricas traídas desde otros enclaves, ánforas ebusitanas y de otros tipos fenicio-púnicos, así como un borde de ánfora greco-occidental. Son también numerosas las cerámicas ibéricas pintadas descubiertas en el yacimiento, sobre todo “pithoi”, urnas, “lebetes”, platos y cuencos, así como algunos fragmentos de cráteras, “kalathoi”, botellas, tarros, caliciformes y tapaderas. El tipo de decoración pintada más frecuente en El Puntal es el estilo geométrico monocromo, con bandas, filetes, semicírculos y otros motivos curvos seriados. La decoración incisa y la de pintura blanca en el exterior se documentan sólo por piezas únicas. Dentro del nutrido repertorio de la cerámica común y de cocina destacan por su número los platos, las urnas y los “lebetes”. Otros objetos que abundan en el poblado son las fusayolas, las pesas de telar y las fichas de cerámica. Entre los objetos de hierro hay dos hoces, una posible reja de arado, fragmentos de falcatas, puntas de lanza y regatones, cuchillos, anillas, clavos, placas y varillas. Entre los objetos de bronce destacan las fíbulas anulares, una aguja, una pesa, una sortija y una punta de tipo Palmela. Se halló una pequeña lámina de plomo enrollada, que quizás era un soporte para escritura. También se recuperó utillaje lítico y alguna pieza de hueso, pasta vítrea y ámbar.
La vajilla de lujo importada por El Puntal está formada por un grupo bastante numeroso de vasos de barniz negro y otro más reducido de figuras rojas (Hernández y Sala, 1996, 49-53). Hay 37 fragmentos de barniz negro asociados a 8 tipos de recipientes, mientras que sólo se documentan 5 fragmentos de figuras rojas. Esta vajilla de mesa tendría usos específicos entre los iberos, pero sin que se pueda precisar si en El Puntal se usaron para libaciones y “symposia”. El poblado proporcionó gran cantidad de diversificados envases anfóricos, incluyendo ejemplares bastante completos. Se documentan ánforas locales de los tres primeros tipos de Ribera (1982), ánforas ibéricas traídas desde otros enclaves, ánforas ebusitanas y de otros tipos fenicio-púnicos, así como un borde de ánfora greco-occidental. Son también numerosas las cerámicas ibéricas pintadas descubiertas en el yacimiento, sobre todo “pithoi”, urnas, “lebetes”, platos y cuencos, así como algunos fragmentos de cráteras, “kalathoi”, botellas, tarros, caliciformes y tapaderas. El tipo de decoración pintada más frecuente en El Puntal es el estilo geométrico monocromo, con bandas, filetes, semicírculos y otros motivos curvos seriados. La decoración incisa y la de pintura blanca en el exterior se documentan sólo por piezas únicas. Dentro del nutrido repertorio de la cerámica común y de cocina destacan por su número los platos, las urnas y los “lebetes”. Otros objetos que abundan en el poblado son las fusayolas, las pesas de telar y las fichas de cerámica. Entre los objetos de hierro hay dos hoces, una posible reja de arado, fragmentos de falcatas, puntas de lanza y regatones, cuchillos, anillas, clavos, placas y varillas. Entre los objetos de bronce destacan las fíbulas anulares, una aguja, una pesa, una sortija y una punta de tipo Palmela. Se halló una pequeña lámina de plomo enrollada, que quizás era un soporte para escritura. También se recuperó utillaje lítico y alguna pieza de hueso, pasta vítrea y ámbar.LA SERRETA
El poblado ibérico de La Serreta se emplaza en un cerro próximo a la localidad de Alcoy y a otro importante yacimiento ibérico, el de El Puig. A pesar de su cercanía, ambos poblados parece que no entraron en competencia en las zonas de captación de sus recursos, ya que El Puig tuvo su área de explotación hacia el Sur, y La Serreta hacia el Norte, hacia las tierras bañadas por el río Serpis y uno de sus afluentes, el Penáguila (Grau, 1998, 315). El yacimiento de La Serreta fue descubierto en 1917 y declarado Monumento Histórico Artístico en 1931. Entre sus excavadores estuvieron Camilo Visedo, Pascual Pérez y Miquel Tarradell. Ya en los años ochenta y noventa, un equipo de los museos de Alicante y de Alcoy retomó las investigaciones bajo la dirección de Llobregat, lo que permitió el levantamiento topográfico general del yacimiento y la localización de su necrópolis, que fue también excavada. Su posición estratégica confiere a La Serreta un inmejorable control de las tierras de labor circundantes, comunicando además visualmente los asentamientos ubicados en el inicio de los diferentes valles y puertos montañosos que conducen al interior de la comarca (Olcina, Grau, Sala, Moltó, Reig y Segura, 1998, 37). La economía del enclave estuvo bastante diversificada, pues los montes cercanos permitirían el pastoreo y el aprovechamiento forestal, si bien la base productiva se centraría en el cultivo de cereales y quizás en cultivos arbóreos como el olivo o la vid.
A pesar de la presencia de algunos elementos culturales destacados, como un lugar de culto, numerosos exvotos de terracota, epigrafía greco-ibérica y cerámicas con decoración figurada, La Serreta siempre fue considerada como un enclave secundario de la Contestania, visión que ha sido corregida recientemente. Las viviendas descubiertas en zonas bajas de la pendiente meridional, alejadas de las áreas de ocupación conocidas hasta ahora, y las estructuras de habitación localizadas en el extremo occidental del poblado, permiten ampliar su superficie hasta las 5’5 hectáreas, y además se piensa que el área real ocupada sería algo mayor y sin espacios vacíos intermedios. Ello convierte a La Serreta, que está lo suficientemente alejada de los importantes centros poblacionales ibéricos de Saetabi y La Alcudia, en uno de los probables centros rectores de la Contestania, de modo que a su cargo quedaría el control administrativo de un extenso territorio. El núcleo habitado en el siglo IV a.C. se situaría en las terrazas superiores, ampliándose en la centuria siguiente hacia las zonas bajas. El poblado muestra ya un claro abandono a fines del siglo III a.C. o principios del siguiente, probablemente debido a la reorganización territorial propiciada por el poder romano, que privó así a sus habitantes de un poderoso signo urbano de identificación étnica.
Se sabe de la existencia en La Serreta de un santuario de época ibérica, si bien su localización exacta es un poco controvertida. Visedo situó el santuario en una meseta de la zona alta, en cuyas inmediatas vertientes se encontraron muchos exvotos ibéricos y materiales de construcción romanos. Con posterioridad, Llobregat identificó el santuario con unas estructuras adosadas a la parte interior de la muralla, atribuyendo al edificio una raigambre semita, aunque con primacía de restos romanos. Podría ser que este edificio fuese el santuario romano, desplazado respecto al antecesor ibérico para ocupar un terreno más favorable (Olcina, Grau, Sala, Moltó, Reig y Segura, 1998, 39). Ambos lugares están situados en el extremo occidental del poblado, de modo que el santuario sería en todo caso de tipo urbano, quedando estrechamente vinculado al centro poblacional y reforzando así las funciones de control territorial ejercidas por éste. Una vez desaparecido el poblado, el santuario siguió siendo frecuentado de manera intermitente en época romana, utilizándose como exvotos las monedas y vasijas de “terra sigillata” en vez de las terracotas femeninas de época anterior. Su carácter sacro explicaría la prolongación de su vida durante el período romano (Prados, 1994, 132) en medio de las ruinas ibéricas de la antigua ciudad. Ir hasta allí pudo ser para los indígenas una forma de preservar el recuerdo del poblado ibérico a través de ritos religiosos que se irían transformando.
Las curvas de nivel determinan el sentido de las calles longitudinales del poblado, que se adapta a una estrecha y larga cresta rocosa. Entre las calles largas, comunicándolas, hay callejones empinados que en algunos casos presentan unos rudimentarios escalones (Llobregat, 1972, 55-58). Las casas suelen ser de planta rectangular, con paredes de mampostería trabada con argamasa. Sus techumbres serían de ramaje repellado con barro, seguramente sin salidas de humos, pues el rigor del clima así lo aconsejaba. Se conoce parte del sistema defensivo del poblado, cuya muralla, erigida rápidamente y según las técnicas indígenas, refleja una elevada capacidad económica y de movilización de trabajadores. La parte oriental de la muralla y su puerta de acceso corresponden a fines del siglo III o principios del siglo II a.C., y fueron destruidas poco después de su edificación, lo que apunta hacia un final violento del poblado durante la Segunda Guerra Púnica o en los primeros momentos del dominio romano.
La necrópolis ha proporcionado ochenta tumbas del siglo IV a.C. o inicios del siguiente. Muestra una sociedad jerarquizada que evoluciona desde un sistema de jefatura de fuerte raíz aristocrática hasta una organización más homogénea en la que destaca una elite de “equites” de entre un nutrido grupo de guerreros y otros clientes. Mientras que las tumbas más antiguas muestran restos de sencillas construcciones tumulares, las más recientes son de hoyo simple sin restos constructivos. En los ajuares funerarios, además de documentarse la progresiva generalización social de las armas, aparecen junto a las piezas áticas otros vasos de barniz negro procedentes de diversos talleres del Mediterráneo Occidental. Otras importaciones destacadas son las cerámicas estampilladas, las campanienses A, una pátera calena y objetos púnicos similares a los de La Albufereta, como amuletos, adornos de pasta vítrea y joyas. Las decoraciones figuradas con escenas aristocráticas de las producciones cerámicas locales y los seis plomos con escritura greco-ibérica hallados en el poblado son elementos reveladores de que allí se concentraba el aparato político y administrativo encargado de articular, a través de centros productivos y defensivos menores, el amplio territorio circundante.
COIMBRA DEL BARRANCO ANCHO
El yacimiento ibérico de Coimbra del Barranco Ancho se encuentra en la estribación septentrional de la sierra de Santa Ana, dentro del término municipal de Jumilla, en el Norte de la provincia de Murcia. El yacimiento está formado por el poblado, un santuario y tres necrópolis de incineración, denominadas del Barranco, de la Senda y del Poblado. El enclave se sitúa en el primer tercio de la falda Norte y Sureste del cerro del Maestre, en un gran rellano a dos vertientes, entre los 700 y 825 metros de altitud (García Cano, 1997, 22). Mientras que la acrópolis ocupa el Sureste del cerro, el núcleo principal de hábitat del poblado se extiende por su Norte. La acrópolis está separada del resto del poblado por sólo unos cientos de metros. Presenta un claro carácter defensivo, ocupando la parte más alta del complejo. El poblado, de grandes dimensiones, se caracteriza por un desarrollo topográfico muy alargado, extendiéndose en sentido Este-Oeste.
Los primeros enterramientos se realizarían en las necrópolis del Barranco y de la Senda, ubicadas respectivamente al Oeste y Sureste del hábitat. Hacia el 375 a.C. o poco después comenzó a utilizarse la llamada necrópolis del Poblado, situada junto al acceso principal del hábitat, y destinada a ser la principal del asentamiento. En ella se construyeron grandes sepulturas monumentales con ricos encanchados de piedra, que se coronarían en algunos casos con suntuosos pilares-estela del gusto de la aristocracia local. En la necrópolis de la Senda cesó la actividad deposicional a fines del siglo IV a.C. Al mismo siglo parecen corresponder las diez tumbas, superficiales y muy arrasadas, que se excavaron en la necrópolis del Barranco. Por tanto ya en el siglo III a.C. y hasta la destrucción del enclave, la necrópolis del Poblado sería la única en funcionamiento.
El santuario se sitúa en un espacio abierto pero vinculado a la vez al resto del poblado, coronando una colina. En el santuario y su entorno se recuperaron múltiples terracotas en forma de cabeza masculina y femenina, incluyendo pebeteros de tipo Deméter cuya cronología nos lleva al siglo III a.C. o principios del siguiente, momento en que se produjo la destrucción del poblado. El hallazgo superficial efectuado en el poblado de una espléndida hacha de bronce de cubo y anillas tipo Tauton se debe a que el solar en que se emplaza el asentamiento ibérico estuvo ya habitado desde al menos el Bronce Final, hecho que se refleja en su estratigrafía.
 En las cercanías del yacimiento abundan los suelos de alta capacidad agrícola, los cuales tendrían en época ibérica un aprovechamiento cerealístico. Los principales recursos hídricos del poblado consisten en arroyos estacionales de montaña que aportan agua los días de fuerte lluvia y que conducen hasta el Segura. Es probable que ya durante el período ibérico comenzase la deforestación de la sierra de Santa Ana, donde los habitantes del poblado podrían practicar también la caza y las actividades ganaderas. Casi hasta la actualidad ha sido importante en la comarca el cultivo del esparto, con el que, según Plinio (NH XIX, 27-29), los campesinos del Sureste confeccionaban sus lechos, sus antorchas y sus calzados, sirviendo también a los pastores para hacerse sus ropas de abrigo. La extensión del espartizal del Sureste sería inmensa, rebasando, según los datos que aporta Plinio (NH XIX, 30-34) para el siglo I de nuestra era, los 6500 km2. El poblado ibérico de Coimbra del Barranco Ancho tiene una posición estratégica, la cual le permitió controlar el eje que iba del Tolmo de Minateda (Hellín) hasta el Vinalopó, así como el acceso a la cuenca del Segura desde el altiplano del Norte de la provincia de Murcia. Los contactos del enclave con el ámbito Suroriental meseteño fueron intensos, de modo que algunas producciones locales, como los oinochoes estampillados, se comercializaron bien en diversos yacimientos de Albacete, Cuenca y Ciudad Real. Varios ramales conectaban el poblado ibérico con la vía Heraklea, con el camino de Aníbal y con la vía que en época romana quedará fijada entre Carthago Nova y Complutum.
En las cercanías del yacimiento abundan los suelos de alta capacidad agrícola, los cuales tendrían en época ibérica un aprovechamiento cerealístico. Los principales recursos hídricos del poblado consisten en arroyos estacionales de montaña que aportan agua los días de fuerte lluvia y que conducen hasta el Segura. Es probable que ya durante el período ibérico comenzase la deforestación de la sierra de Santa Ana, donde los habitantes del poblado podrían practicar también la caza y las actividades ganaderas. Casi hasta la actualidad ha sido importante en la comarca el cultivo del esparto, con el que, según Plinio (NH XIX, 27-29), los campesinos del Sureste confeccionaban sus lechos, sus antorchas y sus calzados, sirviendo también a los pastores para hacerse sus ropas de abrigo. La extensión del espartizal del Sureste sería inmensa, rebasando, según los datos que aporta Plinio (NH XIX, 30-34) para el siglo I de nuestra era, los 6500 km2. El poblado ibérico de Coimbra del Barranco Ancho tiene una posición estratégica, la cual le permitió controlar el eje que iba del Tolmo de Minateda (Hellín) hasta el Vinalopó, así como el acceso a la cuenca del Segura desde el altiplano del Norte de la provincia de Murcia. Los contactos del enclave con el ámbito Suroriental meseteño fueron intensos, de modo que algunas producciones locales, como los oinochoes estampillados, se comercializaron bien en diversos yacimientos de Albacete, Cuenca y Ciudad Real. Varios ramales conectaban el poblado ibérico con la vía Heraklea, con el camino de Aníbal y con la vía que en época romana quedará fijada entre Carthago Nova y Complutum.El poblado ibérico de Coimbra del Barranco Ancho ejerció como rector de un amplio territorio (Santos Velasco, 1989, 131-132). Así lo indican varios elementos, como su extensión, superior a las 5 hectáreas, y su carácter amurallado, definiéndose como un gran oppidum enclavado sobre una meseta de difícil acceso. Otros argumentos que remarcan su probable preeminencia territorial son sus tres necrópolis y su santuario. Además la presencia de monumentos funerarios con decoración escultórica en una de sus necrópolis apunta hacia la concentración en el enclave de la elite dirigente de toda la comarca. Otros dos yacimientos, también amurallados y situados sobre cerros montañosos, son los de Coimbra la Buitrera y el Castillo de Jumilla, los cuales dependerían del poblado de Coimbra del Barranco Ancho y ayudarían al mismo en las tareas de control sobre el territorio adscrito al asentamiento y sobre las rutas que lo surcaban. Los yacimientos menores de la comarca, de índole seguramente productiva, se ubicaban en llanos o en pequeñas colinas, permitiendo su dispersión el óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles en todo el territorio.
El poblado presenta dos accesos: uno occidental a través del barranco y otro oriental, lugar donde se localizó una puerta y una línea de muralla, la cual corre muy próxima a la divisoria de aguas. Jerónimo Molina documentó dieciocho tramos de muralla que, sumados a los escarpes naturales que defienden el poblado, supondrían unos 3 kilómetros de perímetro, dejando intramuros una extensión vastísima que superaría ampliamente el terreno urbanizado. La puerta del acceso oriental está defendida por dos torres y dos casas-fortín adosadas a ambos lados de la puerta, prolongando así al exterior el pasillo de entrada. Una segunda línea de muralla la formarían los muros de la primera línea de casas, quedando entre ambos una especie de barbacana. Este esquema defensivo se reforzó posteriormente con pequeñas torretas interiores. La muralla presenta un zócalo de grandes piedras sin tallar, por encima del cual iría un alzado de adobe. Las casas se distribuyen en terrazas, sirviendo como muros de aterrazamiento las paredes posteriores de las viviendas, que quedan así parcialmente excavadas en el terreno. Las calles, salvando la pendiente, determinan manzanas rectangulares y por tanto una planta general del poblado en damero, si bien acorde a las peculiaridades del terreno (Iniesta, 1987). Las calles, definidas con tierra apisonada, desaguan la lluvia por medio de canales rehundidos en el pavimento, conduciéndola hacia la puerta del poblado.
Las casas tenían zócalo de piedras y alzado de adobe. Las paredes interiores de algunas habitaciones se enlucían con barro. Los zócalos son de doble hilera de piedras, y presentan entre tres y cinco hiladas de altura. Para el alzado se emplearon generalmente bloques de adobe rojo, unidos con barro amarillo. Para subdividir el espacio interno de las casas se recurrió a muretes de adobe. De adobe eran también algunos hornos y alacenas. En piedra podían realizarse los escalones de acceso a las casas, y también de piedra es el basamento en que se apoyaba el molino instalado en una de las viviendas. Los pavimentos solían ser de tierra cocida o apisonada, si bien el suelo de una torreta se pavimentó con grandes lajas de piedra. Algunas casas contaban al parecer con patios descubiertos. Las techumbres estarían soportadas por postes de madera, sobre los cuales iría un conglomerado de cañas, ramas y barro. Los hogares, evidenciados por zonas quemadas, aparecen en algunos casos circundados irregularmente por piedras. Las dos casas situadas a los lados de la puerta de entrada al poblado son de planta compleja, con varias habitaciones y accesos, pero otras casas tendrían una estructura interna bastante más simple.
La necrópolis de la Senda, fechada por su cerámica ática dentro del siglo IV a.C., presenta 45 enterramientos con dos tipos diferentes de cubrición (García Cano, 1997, 45): encanchados de piedra de forma rectangular (8 sepulturas) o cuadrangular (5 sepulturas), o bien una masa de barro amarillo, amasado, apisonado y compacto que tapa completamente el nicho donde se ha depositado la incineración, acompañándose en algunos casos de piedras que consolidan la estructura, sobre todo en su parte central (32 sepulturas). Los nichos podían ser rectangulares, ovalados o circulares, variando su orientación, aunque es mayoritaria la orientación Este-Oeste (28 sepulturas). El ajuar se depositó directamente sobre el nicho sin urna cineraria en 39 casos, mientras que sólo se empleó urna en 6 sepulturas. Cinco de estas urnas eran vasos de tendencia globular de cerámica ibérica pintada, mientras que la urna más lujosa era un “skyphos” de cerámica ática de figuras rojas. Parece que los enterramientos practicados en la necrópolis de la Senda durante la segunda mitad del siglo IV a.C. tendieron a rellenar los espacios libres dejados por los enterramientos anteriores, pues el sitio disponible cada vez era menor, lo que condujo finalmente a su abandono en favor de la llamada necrópolis del Poblado, tras un posible período corto de convivencia de ambas necrópolis.
La necrópolis del Poblado, fechada entre el segundo cuarto del siglo IV y comienzos del siglo II a.C., presenta 72 enterramientos con dos tipos básicos de cubrición (García Cano, 1987, 77-78): encanchados de piedra (26 sepulturas) y cubiertas de barro, tierra e incluso adobes y piedras de protección (46 sepulturas). Dentro de los enterramientos con encanchado pétreo se pueden diferenciar tres modelos: principesco, perimetral y simple. Al tipo principesco pertenecen tan sólo dos sepulturas, la 22 y la 70, que son las que presentan una construcción más cara y elaborada, estando además entre las más antiguas. La tumba 22 tenía un perímetro de tendencia cuadrangular de 6’2 metros de lado, y probablemente contó con un remate de carácter monumental. Su espacio está muy alterado, puesto que fue reaprovechado como base y cubrición por 18 sepulturas posteriores. Su estructura tumular tenía piedras grandes y medianas en el exterior, y un relleno interior de piedras menudas de tipo de canto rodado. La tumba 70 tenía forma cuadrangular de algo más de 4 metros de lado, y presentaba un escalón de piedra en su lado Este. El cerco exterior estaba hecho con dos hiladas de doble hilera de piedras de mediano tamaño en tres de sus caras, mientras que en la cuarta se reutilizaban piedras ciclópeas de un posible muro del asentamiento del Bronce Final. El interior del rectángulo estaba relleno con piedras menores. Es posible que el único pilar-estela localizado en la necrópolis pertenezca a esta sepultura. El segundo modelo de encanchado pétreo es el perimetral, con planta cuadrada o rectangular que oscila entre los 80 y los 150 centímetros de lado. Su interior se completa con tierra y alguna piedra suelta. El tercer modelo es el simple, caracterizado porque su superficie está prácticamente cubierta por el empedrado en un único nivel, oscilando sus lados entre los 50 y 200 centímetros, definiendo también formas cuadradas o rectangulares. En los siglos III y II a.C. los encanchados pétreos pasaron a ser menos comunes y más pequeños en favor de un uso más frecuente de las sepulturas tapadas con barro y adobes. Los nichos, cuyas paredes suelen tener una coloración rojiza producida por las brasas incandescentes vertidas en la fosa tras la cremación, estaban enlucidos en 16 casos. Su orientación preferente pasó a ser la de Norte-Sur (28 sepulturas) o Noroeste-Sureste (22 sepulturas). La urna cineraria se usó sólo en 19 sepulturas, en su mayoría pertenecientes a los siglos III y II a.C. Bajo la necrópolis del Poblado se documentó un nivel de ocupación cuyos materiales cerámicos parecen remitir al Bronce Final.
 El cipo funerario de Jumilla (Iniesta, 1987, 62) apareció en 1981 en la necrópolis del Poblado de Coimbra del Barranco Ancho, aventurándose su posible vinculación con la sepultura 70, a la cual coronaría. Se trata de un bloque prismático de piedra arenisca de 90 centímetros de altura y 45 por 60 centímetros de base. En sus cuatro caras mayores presenta relieves y pequeñas perforaciones cuadrangulares que facilitarían su transporte. Tiene también una perforación circular en su cara superior y otra en la inferior, las cuales servirían para unirlo a los otros elementos arquitectónicos que componían este monumento de tipo “pilar-estela”. Las imágenes en él representadas son distintas secuencias de sentido funerario. La escena principal muestra sedente a una posible dama que posa su mano sobre la cabeza de un joven. Puede interpretarse como una escena de despedida, suponiendo que la difunta fuese la posible dama, o como una escena en que el difunto, si fuese el personaje masculino, es acogido por la divinidad. Este relieve está en mal estado, pero tuvo una cuidada elaboración, tal y como señala el detallismo de los brazaletes, el escabel sobre el que apoya sus pies la figura sentada o el pendiente que lleva el muchacho. En las otras tres caras aparecen esculpidos jinetes, quizás alusivos al cortejo fúnebre. En una de las caras se aprecian bien los atalajes del caballo y las vestiduras del jinete, que lleva un báculo en su mano derecha y está tonsurado. Su caballo pisa una cabeza cortada y un ave de rapiña. En otra cara lo que pisa el caballo es un conejo, animal de clara simbología funeraria. En la cara peor conservada, pues estuvo a la intemperie, el jinete, cubierto por un manto o clámide, se lleva la mano derecha a la frente en señal de dolor. Los tres jinetes representados podrían en realidad hacer referencia a un mismo jinete venciendo diversas contrariedades. Las escenas van enmarcadas y están en altorrelieve, situándose su factura en la segunda mitad del siglo IV a.C. Por debajo del cipo iría una base cuadrangular de piedra con un pequeño resalte superior. Encima del cipo se colocaría una gola con motivos vegetales estilizados. A continuación iría la nacela con representaciones de cuatro figuras yacentes, parcialmente conservadas: dos son guerreros, otra lleva una túnica larga y otra falta en su totalidad. El conjunto se remataba con la escultura exenta de un toro. Este “pilar-estela” se colocaría sobre el encanchado tumular de una tumba principesca, dando así a ésta un aspecto monumental.
El cipo funerario de Jumilla (Iniesta, 1987, 62) apareció en 1981 en la necrópolis del Poblado de Coimbra del Barranco Ancho, aventurándose su posible vinculación con la sepultura 70, a la cual coronaría. Se trata de un bloque prismático de piedra arenisca de 90 centímetros de altura y 45 por 60 centímetros de base. En sus cuatro caras mayores presenta relieves y pequeñas perforaciones cuadrangulares que facilitarían su transporte. Tiene también una perforación circular en su cara superior y otra en la inferior, las cuales servirían para unirlo a los otros elementos arquitectónicos que componían este monumento de tipo “pilar-estela”. Las imágenes en él representadas son distintas secuencias de sentido funerario. La escena principal muestra sedente a una posible dama que posa su mano sobre la cabeza de un joven. Puede interpretarse como una escena de despedida, suponiendo que la difunta fuese la posible dama, o como una escena en que el difunto, si fuese el personaje masculino, es acogido por la divinidad. Este relieve está en mal estado, pero tuvo una cuidada elaboración, tal y como señala el detallismo de los brazaletes, el escabel sobre el que apoya sus pies la figura sentada o el pendiente que lleva el muchacho. En las otras tres caras aparecen esculpidos jinetes, quizás alusivos al cortejo fúnebre. En una de las caras se aprecian bien los atalajes del caballo y las vestiduras del jinete, que lleva un báculo en su mano derecha y está tonsurado. Su caballo pisa una cabeza cortada y un ave de rapiña. En otra cara lo que pisa el caballo es un conejo, animal de clara simbología funeraria. En la cara peor conservada, pues estuvo a la intemperie, el jinete, cubierto por un manto o clámide, se lleva la mano derecha a la frente en señal de dolor. Los tres jinetes representados podrían en realidad hacer referencia a un mismo jinete venciendo diversas contrariedades. Las escenas van enmarcadas y están en altorrelieve, situándose su factura en la segunda mitad del siglo IV a.C. Por debajo del cipo iría una base cuadrangular de piedra con un pequeño resalte superior. Encima del cipo se colocaría una gola con motivos vegetales estilizados. A continuación iría la nacela con representaciones de cuatro figuras yacentes, parcialmente conservadas: dos son guerreros, otra lleva una túnica larga y otra falta en su totalidad. El conjunto se remataba con la escultura exenta de un toro. Este “pilar-estela” se colocaría sobre el encanchado tumular de una tumba principesca, dando así a ésta un aspecto monumental.En la rica sepultura 70 (Iniesta, Page y García Cano, 1987), fechable a mediados del siglo IV a.C., se encuentran bien representados algunos de los materiales característicos de los ajuares funerarios de las necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho. Pudo ser la tumba de una mujer, pues carece de armas y presenta en cambio fusayolas. Las piezas áticas de la sepultura son tres “kantharoi” de barniz negro, uno de los cuales está decorado con hojas de mirto sobrepintadas en blanco. Esta decoración es muy similar a la de un “skyphos” hallado en la necrópolis de La Albufereta. La cerámica ibérica pintada de la sepultura revela el deseo de imitar las formas de las cerámicas griegas, destacando la presencia de doce platos con pie de anillo, alegremente decorados con motivos curvos en serie. Otras piezas cerámicas ibéricas que se integran en la tumba 70 son un vaso de cuerpo globular y cuello estrecho, un “askos” con forma de paloma y dos platitos de barniz rojo. El “askos” con forma de paloma podría relacionarse con el culto a Tanit o a alguna otra deidad femenina cuyo culto existiese entre los indígenas; sería utilizado para contener aceites o perfumes, si bien se ha propuesto además su posible uso como biberón o como simple vasito para beber. Hay también en la sepultura una ficha cerámica recortada, de funcionalidad desconocida, así como casi un centenar de tabas, tal vez usadas para juegos; diez de ellas presentan retoques por abrasión en una de sus caras.
Las fusayolas, características de los ajuares femeninos, están representadas en la tumba 70 por cinco ejemplares. En este caso son de barro cocido y bitroncocónicas. La función de la fusayola en el hilado consistía en engastarla en el extremo inferior del huso, que normalmente sería una varita de madera (Iniesta, 1987, 20); gracias a su empleo, el movimiento giratorio del huso sería más rápido y equilibrado, facilitando así la confección de hilos tensos; también las fusayolas pudieron usarse en ocasiones como pesas de telar u objetos de adorno personal. La lana, el lino y el esparto sirvieron para la fabricación de los tejidos. Con lana se confeccionaban mantas y prendas de abrigo. Con lino se hacían túnicas blancas, a veces ribeteadas de púrpura. El esparto era empleado en la fabricación del calzado y para hacer cestos y cuerdas, y se sabe además que algunas de las armas depositadas en las sepulturas de Coimbra del Barranco Ancho fueron envueltas en este tejido.
Dentro del ajuar de la tumba 70 adquiere especial relieve un conjunto de vasitos de madera que apuntan hacia el conocimiento del torno de carpintero, más complicado técnicamente que el de alfarero. Se hallaron también en la sepultura tres punzones de hueso con cabeza decorada, quizás usados por las mujeres como agujas para recogerse el pelo o de coser, o tal vez empleados para aplicarse pinturas estéticas o desinfectantes en el contorno de los ojos. La tumba contiene además otras piezas de hueso, así como restos de dos moluscos, una pequeña cuenta de collar discoidal de piedra y un pequeño nódulo de sílex. Entre los objetos de pasta vítrea, además de numerosas cuentas de collar, destacan cuatro escarabeos, uno de los cuales presenta la imagen de un grifo y otro la de un león. Estas representaciones pudieron añadir a su valor decorativo cierto sentido apotropaico, utilizando las imágenes de animales fieros, míticos o exóticos, para defender la tumba de los peligros externos, como ocurría con las esculturas funerarias que en ocasiones coronaban las sepulturas más monumentales. Entre los objetos metálicos cabe citar siete anillos y tres fíbulas. Cinco de los anillos son sencillos y de cobre, mientras que los otros dos, dotados de chatón, son uno de plata y otro de bronce. De las tres fíbulas, dos de ellas son anulares, y la otra, muy pequeña, es de arco peraltado y pie de balustre. Aunque no aparezcan en la tumba 70, posiblemente por su carácter femenino, el típico armamento ibérico y los arreos de caballo están bastante representados en el conjunto de la necrópolis del Poblado. Entre las armas destaca la presencia de falcatas, puntas de lanza con sus regatones, soliferrea, cuchillos y manillas de escudo, mientras que entre los complementos relacionados con el caballo se documentaron bocados, espuelas y una frontalera oval de hierro (García Cano, 1997, 219).
EL CIGARRALEJO
 El yacimiento ibérico de El Cigarralejo, formado por poblado, santuario y necrópolis, se encuentra dentro del término municipal de la localidad murciana de Mula. Fue descubierto por Emeterio Cuadrado (1987) en 1946, y excavado parcial y sistemáticamente por este investigador entre 1947 y 1988. Primitivamente, la ladera de asiento del yacimiento tenía una pendiente que se iba suavizando hasta llegar al cantil sobre el río Mula, si bien este terreno fue en época reciente abancalado en tres escalones horizontales para practicar labores agrícolas. El santuario se situó en el Noreste de la cadena montañosa que cruza la zona, en cuya parte alta hubo una fortaleza romana y luego se construyó un castillo en el siglo XVI. Entre el santuario y la llamada “Piedra Plomera” se encuentra un collado, a ambos lados del cual, protegido por el río y la citada elevación, está el poblado, de límites bastante bien definidos, pero aún sin excavar. Al otro lado del río, en su margen izquierda, se conserva un tramo de una calzada romana que quizás conducía hacia Archena. Cerca del río hay restos de antiguas conducciones de agua que se dirigían hacia un área de fértiles vegas. El santuario dominaba el poblado y la necrópolis desde su altozano. En él, el empedrado de un pequeño patio cubría los restos de un muro y una “favissa” que contenía muchos exvotos, constituidos casi en su totalidad por figurillas pétreas de caballos (Prados, 1994, 131). El santuario, de carácter protourbano pero segregado estudiadamente del “oppidum”, estaría al servicio del mismo, albergando el culto a su divinidad protectora, que pudo ser una diosa protectora de los animales (Cuadrado, 1987, 23), muy importantes en la dinámica socioeconómica ibérica. La cronología del santuario abarca desde el siglo IV al siglo II a.C. Sobre su emplazamiento se edificó luego una villa romana.
El yacimiento ibérico de El Cigarralejo, formado por poblado, santuario y necrópolis, se encuentra dentro del término municipal de la localidad murciana de Mula. Fue descubierto por Emeterio Cuadrado (1987) en 1946, y excavado parcial y sistemáticamente por este investigador entre 1947 y 1988. Primitivamente, la ladera de asiento del yacimiento tenía una pendiente que se iba suavizando hasta llegar al cantil sobre el río Mula, si bien este terreno fue en época reciente abancalado en tres escalones horizontales para practicar labores agrícolas. El santuario se situó en el Noreste de la cadena montañosa que cruza la zona, en cuya parte alta hubo una fortaleza romana y luego se construyó un castillo en el siglo XVI. Entre el santuario y la llamada “Piedra Plomera” se encuentra un collado, a ambos lados del cual, protegido por el río y la citada elevación, está el poblado, de límites bastante bien definidos, pero aún sin excavar. Al otro lado del río, en su margen izquierda, se conserva un tramo de una calzada romana que quizás conducía hacia Archena. Cerca del río hay restos de antiguas conducciones de agua que se dirigían hacia un área de fértiles vegas. El santuario dominaba el poblado y la necrópolis desde su altozano. En él, el empedrado de un pequeño patio cubría los restos de un muro y una “favissa” que contenía muchos exvotos, constituidos casi en su totalidad por figurillas pétreas de caballos (Prados, 1994, 131). El santuario, de carácter protourbano pero segregado estudiadamente del “oppidum”, estaría al servicio del mismo, albergando el culto a su divinidad protectora, que pudo ser una diosa protectora de los animales (Cuadrado, 1987, 23), muy importantes en la dinámica socioeconómica ibérica. La cronología del santuario abarca desde el siglo IV al siglo II a.C. Sobre su emplazamiento se edificó luego una villa romana. La necrópolis de El Cigarralejo es una de las mejor conocidas del ámbito cultural ibérico. La superficie de la necrópolis es de unos 1.940 m.2, de los que se han excavado algo más de 1.110, con un resultado de 550 enterramientos de incineración (García Cano, 1991, 319-320). Los enterramientos se reparten en una media de cuatro niveles, aunque la densidad de la necrópolis llega hasta ocho superposiciones que en el tiempo cubren desde los últimos años del siglo V hasta mediados del siglo I a.C. Una gran mayoría de las sepulturas exhumadas es del siglo IV a.C., quizás en parte por las alteraciones producidas en los niveles más tardíos por la remociones agrícolas. Durante dicho siglo las tumbas se cubrían con empedrados tumulares de piedra, los cuales podían ser de numerosos tipos. Predominan los empedrados tumulares de planta cuadrada o rectangular, cuyas dimensiones oscilan entre 1 y 3 metros de lado con un espesor de la capa de piedra de 10 a 30 centímetros. Otras variantes presentan uno o varios escalones, cubos de piedra, estructura de adobes... Dentro de las cubiertas de empedrado tumular destacan las de las llamadas tumbas principescas 200 y 277, cuyo módulo ronda los 7 metros de lado y cuyos ajuares están entre los más ricos de la necrópolis. En general, el ajuar se depositaba en el interior de una pequeña fosa o nicho, la cual puede ser de distintas clases, predominando la circular y la rectangular (Cuadrado, 1987, 37). El hecho de que los ajuares del siglo IV a.C. aparezcan normalmente bastante fragmentados apunta hacia su posible destrucción intencionada. El ajuar podía colocarse en el interior de la urna o bien directamente en la fosa cineraria. Desde el siglo III a.C., a la vez que iban desapareciendo los encachados tumulares de piedra, se produjeron cambios en el rito funerario. Los objetos que componían el ajuar pasaron a ser depositados con cierto refinamiento junto a la urna cineraria, la cual solía calzarse con piedras en la base, tapándose los enterramientos con tierra, barro y algunas piedras de protección. Casi la mitad de los enterramientos de la necrópolis tenía urna cineraria, normalmente colocada en posición vertical. La necrópolis aportó numerosos fragmentos escultóricos pétreos, muchos de los cuales se reutilizaron como simples piedras en los empedrados tumulares (García Cano, 1991, 320). Separada del poblado por el río Mula se encuentra la posible cantera de la que se obtendría la piedra arenisca necesaria para las esculturas y las estructuras arquitectónicas y tumulares.
La necrópolis de El Cigarralejo es una de las mejor conocidas del ámbito cultural ibérico. La superficie de la necrópolis es de unos 1.940 m.2, de los que se han excavado algo más de 1.110, con un resultado de 550 enterramientos de incineración (García Cano, 1991, 319-320). Los enterramientos se reparten en una media de cuatro niveles, aunque la densidad de la necrópolis llega hasta ocho superposiciones que en el tiempo cubren desde los últimos años del siglo V hasta mediados del siglo I a.C. Una gran mayoría de las sepulturas exhumadas es del siglo IV a.C., quizás en parte por las alteraciones producidas en los niveles más tardíos por la remociones agrícolas. Durante dicho siglo las tumbas se cubrían con empedrados tumulares de piedra, los cuales podían ser de numerosos tipos. Predominan los empedrados tumulares de planta cuadrada o rectangular, cuyas dimensiones oscilan entre 1 y 3 metros de lado con un espesor de la capa de piedra de 10 a 30 centímetros. Otras variantes presentan uno o varios escalones, cubos de piedra, estructura de adobes... Dentro de las cubiertas de empedrado tumular destacan las de las llamadas tumbas principescas 200 y 277, cuyo módulo ronda los 7 metros de lado y cuyos ajuares están entre los más ricos de la necrópolis. En general, el ajuar se depositaba en el interior de una pequeña fosa o nicho, la cual puede ser de distintas clases, predominando la circular y la rectangular (Cuadrado, 1987, 37). El hecho de que los ajuares del siglo IV a.C. aparezcan normalmente bastante fragmentados apunta hacia su posible destrucción intencionada. El ajuar podía colocarse en el interior de la urna o bien directamente en la fosa cineraria. Desde el siglo III a.C., a la vez que iban desapareciendo los encachados tumulares de piedra, se produjeron cambios en el rito funerario. Los objetos que componían el ajuar pasaron a ser depositados con cierto refinamiento junto a la urna cineraria, la cual solía calzarse con piedras en la base, tapándose los enterramientos con tierra, barro y algunas piedras de protección. Casi la mitad de los enterramientos de la necrópolis tenía urna cineraria, normalmente colocada en posición vertical. La necrópolis aportó numerosos fragmentos escultóricos pétreos, muchos de los cuales se reutilizaron como simples piedras en los empedrados tumulares (García Cano, 1991, 320). Separada del poblado por el río Mula se encuentra la posible cantera de la que se obtendría la piedra arenisca necesaria para las esculturas y las estructuras arquitectónicas y tumulares. Parece que las tumbas tumulares no siguieron una orientación preferente motivada por razones religiosas, si bien se aprecia que varios empedrados son paralelos, tal vez para facilitar la circulación por la necrópolis y ordenar así su espacio interno. El cadáver, en el momento de quemarse en la pira, iría vestido con un sudario de tela fina o con otras ropas más gruesas, pues se han encontrado restos de tejidos pegados a los objetos metálicos. No sabemos si las armas se ponían sobre el cadáver durante la cremación. Eran inutilizadas ritualmente antes de su deposición doblándolas o golpeándoles el filo o las puntas contra una roca. Las armas se rarificaron en las tumbas tardías; podían colocarse ordenadas a ambos lados de la fosa cineraria o meterse revueltas con las cenizas en la urna. La necrópolis de El Cigarralejo ha permitido extraer interesantes conclusiones tipológicas sobre el típico armamento ibérico (Cuadrado, 1989) gracias a la abundancia de piezas recuperadas, como falcatas y puntas de lanza, destacando entre estas últimas las de filos rectos y nervio marcado no aristado.
Parece que las tumbas tumulares no siguieron una orientación preferente motivada por razones religiosas, si bien se aprecia que varios empedrados son paralelos, tal vez para facilitar la circulación por la necrópolis y ordenar así su espacio interno. El cadáver, en el momento de quemarse en la pira, iría vestido con un sudario de tela fina o con otras ropas más gruesas, pues se han encontrado restos de tejidos pegados a los objetos metálicos. No sabemos si las armas se ponían sobre el cadáver durante la cremación. Eran inutilizadas ritualmente antes de su deposición doblándolas o golpeándoles el filo o las puntas contra una roca. Las armas se rarificaron en las tumbas tardías; podían colocarse ordenadas a ambos lados de la fosa cineraria o meterse revueltas con las cenizas en la urna. La necrópolis de El Cigarralejo ha permitido extraer interesantes conclusiones tipológicas sobre el típico armamento ibérico (Cuadrado, 1989) gracias a la abundancia de piezas recuperadas, como falcatas y puntas de lanza, destacando entre estas últimas las de filos rectos y nervio marcado no aristado. Las cerámicas de los ajuares son principalmente ibéricas finas, áticas, de barniz rojo y en menor medida ollas toscas de cocina. Estos vasos eran rotos intencionadamente en los rituales del siglo IV a.C., mientras que en época posterior se impuso la tendencia de respetar su integridad. En el rito destructivo, parte de los fragmentos cerámicos se arrojaba a la pira ardiente, metiéndolos luego, con otros fragmentos no quemados, en la urna o fosa. Alrededor de la tumba o de la pira se celebrarían banquetes funerarios, según parece indicar la dispersión de cerámicas por toda la necrópolis (Cuadrado, 1987, 28). Determinados objetos de adorno aparecen tanto en tumbas masculinas como femeninas, apreciándose en estas últimas la presencia de fusayolas y placas de hueso decoradas con círculos concéntricos. Los restos carbonizados de madera han permitido identificar varios objetos, como pomos, patas de muebles, cucharillas y piezas para tejer los bordes de las telas. Los niños de corta edad no eran incinerados, sino inhumados en una urnita cerámica depositada en un hueco entre dos tumbas, a veces con la compañía de objetos propios de adultos. En época avanzada aparecieron en los ajuares nuevos tipos cerámicos, como piezas ibéricas con decoración vegetal y figurada, campanienses, ungüentarios fusiformes y piezas romanas de paredes finas. Una apreciación de tipo espiritual es el sumo respeto que se tuvo a las tumbas precedentes a la hora de situar las nuevas en niveles superiores, si bien la destrucción de las antiguas esculturas funerarias parece ser una excepción con respecto a dicho comportamiento piadoso. Hay también tumbas vacías posiblemente dedicadas a aquellos cuyo cuerpo no se pudo recuperar.
Las cerámicas de los ajuares son principalmente ibéricas finas, áticas, de barniz rojo y en menor medida ollas toscas de cocina. Estos vasos eran rotos intencionadamente en los rituales del siglo IV a.C., mientras que en época posterior se impuso la tendencia de respetar su integridad. En el rito destructivo, parte de los fragmentos cerámicos se arrojaba a la pira ardiente, metiéndolos luego, con otros fragmentos no quemados, en la urna o fosa. Alrededor de la tumba o de la pira se celebrarían banquetes funerarios, según parece indicar la dispersión de cerámicas por toda la necrópolis (Cuadrado, 1987, 28). Determinados objetos de adorno aparecen tanto en tumbas masculinas como femeninas, apreciándose en estas últimas la presencia de fusayolas y placas de hueso decoradas con círculos concéntricos. Los restos carbonizados de madera han permitido identificar varios objetos, como pomos, patas de muebles, cucharillas y piezas para tejer los bordes de las telas. Los niños de corta edad no eran incinerados, sino inhumados en una urnita cerámica depositada en un hueco entre dos tumbas, a veces con la compañía de objetos propios de adultos. En época avanzada aparecieron en los ajuares nuevos tipos cerámicos, como piezas ibéricas con decoración vegetal y figurada, campanienses, ungüentarios fusiformes y piezas romanas de paredes finas. Una apreciación de tipo espiritual es el sumo respeto que se tuvo a las tumbas precedentes a la hora de situar las nuevas en niveles superiores, si bien la destrucción de las antiguas esculturas funerarias parece ser una excepción con respecto a dicho comportamiento piadoso. Hay también tumbas vacías posiblemente dedicadas a aquellos cuyo cuerpo no se pudo recuperar.CABECICO DEL TESORO
La necrópolis ibérica del Cabecico del Tesoro (Sánchez Meseguer y Quesada, 1991), localizada en Verdolay (Murcia), se integra en un conjunto arqueológico del que también forman parte el santuario de La Luz y el poblado de Santa Catalina del Monte. La necrópolis está en una zona elevada desde la que se domina la confluencia de los ríos Segura y Sangonera, cuyo curso coincide con importantes ejes viarios. En la necrópolis se han excavado 608 tumbas, lo que la sitúa entre las mayores necrópolis ibéricas conocidas. Abarca de manera homogénea una amplia cronología que va desde fines del siglo V hasta fines del siglo II a.C. Los materiales de sus ajuares son de gran riqueza numérica y cualitativa, testimoniando así la capacidad adquisitiva de la sociedad ibérica de la zona. Las excavaciones oficiales desarrolladas en el yacimiento pueden dividirse en cuatro períodos: campañas iniciales de 1935 y 1936, dirigidas por Cayetano de Mergelina y Augusto Fernández de Avilés; campañas de 1942 y 1944, dirigidas por Gratiniano Nieto, gran estudioso del conjunto del yacimiento; campaña de 1955; y por último las modernas excavaciones realizadas entre 1989 y 1991.
 Los restos escultóricos de la necrópolis, muy fragmentados y reutilizados para entibar las urnas de algunas sepulturas, pertenecerían originariamente a la decoración funeraria de las tumbas más antiguas. Entre los restos escultóricos identificados se encuentran una figura entronizada, una mano que sujeta un ave, una garra de felino, una pequeña cabeza de toro, una esfinge áptera, unos cuartos traseros de un animal acuclillado, una cabeza enjaezada de caballo y fragmentos de patas de équidos (Sánchez Meseguer y Quesada, 1991, 358-359). Antes del inicio de las excavaciones oficiales, se halló en la necrópolis una pequeña ara en cuyos laterales están los relieves de un caballo de aire púnico (Nieto, 1939-1940, 146) y una esfinge de tipo oriental. Es posible que algunos de los fragmentos de volutas descubiertos en la necrópolis pertenecieran también a la decoración de altares.
Los restos escultóricos de la necrópolis, muy fragmentados y reutilizados para entibar las urnas de algunas sepulturas, pertenecerían originariamente a la decoración funeraria de las tumbas más antiguas. Entre los restos escultóricos identificados se encuentran una figura entronizada, una mano que sujeta un ave, una garra de felino, una pequeña cabeza de toro, una esfinge áptera, unos cuartos traseros de un animal acuclillado, una cabeza enjaezada de caballo y fragmentos de patas de équidos (Sánchez Meseguer y Quesada, 1991, 358-359). Antes del inicio de las excavaciones oficiales, se halló en la necrópolis una pequeña ara en cuyos laterales están los relieves de un caballo de aire púnico (Nieto, 1939-1940, 146) y una esfinge de tipo oriental. Es posible que algunos de los fragmentos de volutas descubiertos en la necrópolis pertenecieran también a la decoración de altares.Se produjo una marcada disminución de las importaciones cerámicas entre mediados del siglo IV y principios del siglo II a.C. (García Cano, 1982), pero sin que ello supusiese una menor utilización de la necrópolis. Fue durante la primera mitad del siglo II a.C. cuando la necrópolis del Cabecico del Tesoro alcanzó su apogeo, hasta el punto de que un 41% de las sepulturas parece fecharse en dicho siglo. Un 28% de las tumbas sería del siglo IV a.C. y un 27% del siglo siguiente. Entre las tumbas más tardías está una que contenía una inhumación acompañada de un ánfora romana. La existencia de superposiciones en las tumbas, probablemente cercanas en el tiempo, no nos situaría ante niveles diferenciados, sino que sólo señalaría la existencia de una gran aglomeración de sepulturas en un espacio relativamente reducido.
En la necrópolis se pueden distinguir diferentes tipos de tumbas (Sánchez Meseguer y Quesada, 1991, 355-358), como fosas, “busta” y enterramientos en urna simple. Casi no hubo empedrados tumulares, por lo que los estudios sobre jerarquización y riqueza deben centrarse más en los ajuares que en las estructuras funerarias. Las fosas solían ser poco profundas, alargadas y de forma aproximadamente rectangular. Se excavaban en la roca natural, donde quizás había estado la pira, cuyos restos, mezclados con el ajuar, rellenaban la fosa. El borde de la fosa podía enmarcarse con cantos rodados. Se trata de fosas pequeñas que rara vez alcanzan el metro de longitud. En la fosa puede ir una urna conteniendo los restos cremados. No hay urna en las fosas cubiertas con lajas de piedra. Otras veces la fosa no se tapa sino con tierra. Entre las cenizas que rellenan la fosa pueden aparecer piedras e incluso fragmentos escultóricos. Los “busta” son grandes lechos de ceniza sobre el suelo virgen. Se trataría de los restos de la pira donde se quemó el difunto, pues a menudo entre las cenizas hay huesos calcinados. El ajuar suele estar sobre la mancha cenicienta, por lo general sin orden aparente a excepción de las armas. El conjunto puede enmarcarse con piedras irregulares. Entre ellas hay a veces restos escultóricos, dispuestos o no conforme a un orden intencional. En algunos casos una urna con restos cremados es colocada junto a la mancha de cenizas o embutida dentro de la misma. No es extraño que la mancha cenicienta carezca de todo ajuar. En algunos casos se ve acompañada por una piedra hincada que pudo actuar a modo de estela. Otro tipo de enterramiento es la urna en hoyo que contiene los huesos quemados y en torno a la cual se dispone el ajuar, sin cenizas. Ello indicaría que allí no se cremó el cadáver, cuyos restos habrían sido recogidos del “ustrinum”. A menudo las urnas se entiban con piedras, las cuales pueden ser fragmentos escultóricos. Entre las urnas predominan los vasos cilíndricos de cuello estrangulado. Lo normal es que se tapen con piedras planas, páteras invertidas o incluso tiestos. En ocasiones dentro de la urna va algún pequeño objeto. Si valoramos los detalles, se da en definitiva una gran disparidad en la forma de enterrarse, sin que pueda definirse con claridad una evolución cronológica desde unos tipos de enterramiento a otros, aunque entre las tumbas antiguas abunden los lechos de cenizas sin urna.
Las armas gozaban de una especial consideración en la organización microespacial de la sepultura (Quesada, 1989c, 226), pues solían ser depositadas, ya quemadas, con cuidadoso orden. En ocasiones eran colocadas perpendiculares entre sí, formando una T, o apiladas, con un extremo tocando la urna y el otro (la punta) lo más alejado posible. Con frecuencia las armas eran dobladas, más por razones rituales que para hacerlas caber en la tumba. Aparecen armas en algo más de un quinto de las sepulturas, proporción algo más baja que en otras necrópolis murcianas. Las armas eran el reflejo material, tanto práctico como simbólico, de un “ethos” aristocrático que implicaba la valoración de la caza y de la guerra como actividades nobles. En la necrópolis, predominan las armas ofensivas, como puntas de lanza y de jabalina, soliferrea y falcatas. Entre las armas defensivas, documentadas principalmente por los umbos de los escudos, destacan dos cascos de tipo Montefortino y un par de discos-coraza idénticos a otros aparecidos en la necrópolis abulense de La Osera. Los arreos de montar están escasamente representados.
Las cerámicas importadas, muy útiles como indicador cronológico, presentan en la necrópolis una gran variedad tipológica, que incluye por ejemplo quince formas distintas en las piezas de barniz negro ático. Hay también piezas poco comunes, como una crátera de campana de figuras rojas y una pieza de “perfume-pot”, tipo del que sólo se conoce en España otro ejemplar, hallado en el pecio del Sec. Durante los siglos III y II a.C. la necrópolis recibió cerámicas procedentes del taller de las pequeñas estampillas, del taller de Teano, del taller de las tres palmetas radiales, del área de Palermo, del área etrusca y de Ibiza, así como piezas de barniz negro cartaginés, cerámicas de relieve helenísticas y abundantes campanienses. Estas importaciones han permitido estudiar las sucesivas corrientes comerciales predominantes en el área, la cual serviría como centro de control de cualquier comercio que, procedente de la costa, tratara de penetrar hacia las regiones del interior (Sánchez Meseguer y Quesada, 1991, 363). La cerámica ibérica es la más común en los ajuares. Aparece en 506 de las 566 tumbas que tienen ajuar. Incluye cerámica fina sin decorar, cubiletes de paredes finas, cerámica basta de cocina, piezas de imitación, ungüentarios fusiformes y cerámica pintada. Dentro de esta última hay vasos pintados sólo con motivos geométricos y vasos decorados con motivos fitomorfos y animalísticos de estilo similar al de las producciones ilicitanas. La presencia de piezas geminadas, cerámicas con forma de granada y vasos con forma de animales o de pie es reflejo de una determinada ideología funeraria. También tendrían un significado religioso específico las lucernas de disco y los pebeteros de cabeza femenina, algunos de los cuales se usaron como quemaperfumes.
Otros objetos presentes en los ajuares son los ponderales y platillos de balanza, las monedas romanas de Jano bifronte, los amuletos egiptizantes, los recipientes de plomo y de bronce, los instrumentos agrícolas y artesanales, las fusayolas, las tabas, las fíbulas, las ostentosas placas de cinturón y las terracotas, como la que representa a una citarista y la que representa a una madre amamantando a un niño. Entre los objetos realizados en metales preciosos, muy escasos, destaca un anillo de oro en forma de cabeza de león, actualmente perdido. La asociación de fusayolas y armas en los mismos ajuares revela que las primeras no tuvieron un carácter funerario exclusivamente femenino, e incluso también pudo haber armas en las sepulturas de unas pocas mujeres.
El panorama socioeconómico reflejado en los ajuares nos permite hablar de una sociedad marcadamente jerarquizada pero no estratificada en grupos cerrados, dada la amplia gama de situaciones. Unas pocas tumbas principescas se alejan por su riqueza del resto, en el cual las diferencias de riqueza son ya progresivas y transicionales. Tampoco hay una escisión funeraria en función del oficio, pues por ejemplo el propietario agrícola podía ser también guerrero, como se deduce de la asociación en los ajuares de armas y aperos de labranza. A lo largo del tiempo fue disminuyendo la diferencia de riqueza entre las tumbas más elitistas y el resto. El poder enterrarse en la necrópolis sería ya de por sí un hecho distintivo del que se verían privados los sectores sociales dependientes y otros individuos marginados o de exiguo poder socioeconómico. La abundancia de objetos importados se correspondería en cierta medida con un influjo cultural externo, tanto púnico como griego. La superficial y temprana helenización se manifestaría a través del arte escultórico funerario y los vasos griegos destinados al consumo del vino, tal vez usados en ceremonias de corte simposiaco. Las manufacturas cerámicas del área catalana recuperadas en la necrópolis refuerzan la idea de que la ocupación militar romana favoreció en el siglo II a.C. la total apertura de la comarca al comercio ampuritano.
CERRO DE LOS SANTOS
El santuario del Cerro de los Santos, situado en el camino de Aníbal, se alzaba sobre una pequeña elevación dentro del actual término municipal de Montealegre del Castillo, en el Este de la provincia de Albacete. Conservaba pocos restos constructivos, como sillares, cornisas y fragmentos de un capitel (Prados, 1994, 134). El yacimiento, conocido desde el siglo XIX, aportó exvotos de piedra y de bronce. Las figuras de piedra son claramente mayoritarias, con 392 figuras humanas y 19 animalísticas, mientras que sólo se recuperaron 11 exvotos de bronce. De entre las figuras de bronce atribuidas al yacimiento, sólo 3 proceden con seguridad del mismo, apuntándose un probable origen andaluz para la mayor parte de estas piezas, 9 masculinas y 2 femeninas. Entre las esculturas en piedra, se ha podido identificar con seguridad el sexo de 93 femeninas y 124 masculinas. Todas, con excepción de una pareja, son independientes entre sí, y no están unidas a elementos arquitectónicos, por lo que podían ser desplazadas (Ruano, 1988, 254). No se constató la existencia de ofrendas que representasen miembros del cuerpo humano. Las esculturas parecen representar a personas privilegiadas pertenecientes a grupos sociales económicamente bien situados, o al menos ésta es la impresión que transmiten sus vestidos, joyas y peinados. Las representaciones animalísticas en piedra del santuario se desglosan en 10 équidos, 7 bóvidos, 1 cáprido y una pequeña cabeza de león. Lo que queda de esta última se asemeja tipológicamente a los antiguos leones funerarios del Cigarralejo.
+-+Museo+Arqueol%C3%B3gico+Nacional.JPG) Los personajes masculinos, entre los cuales sólo hay 5 con cascos o espadas, suelen adornarse con torques, pulseras, pendientes u otros signos externos de riqueza y estatus. En los últimos momentos del uso del santuario, el cual se monumentalizó en época romano-republicana y experimentó luego una destrucción en el siglo I a.C., las ofrendas de esculturas humanas se hicieron más expresivas de la destacada identidad de quienes fueron representados en ellas. Es el caso de algunos togados cuyas esculturas llevan su propio nombre. Entre las imágenes está la de Lucio Licinii, cuya inscripción señala que es un representante de los bastulanos. La escultura, muy realista, parece el retrato de un importante personaje civil. Su peinado, hecho a base de mechones triangulares que acaban con un punto, es muy similar al del varón representado en el anverso de un denario de la ceca de Ikalesken. Se trataría de un tipo de peinado extendido entre al menos los bastetanos y los edetanos. Su complejidad podría revelar que es un peinado relacionado principalmente con las elites o los magistrados, pero no exclusivo de los mismos. La escultura referida, acéfala, lleva “toga exigua”, similar a la de otros togados republicanos. Podría ser la representación de un rico personaje dotado de la ciudadanía romana. La alusión étnica de su inscripción habla en favor de la identificación o parentesco sugeridos por Estrabón (III, I, 7) para bástulos y bastetanos. Es muy posible que la ofrenda de esta imagen no se realizase a título individual, sino en nombre de toda una comunidad de indígenas romanizados.
Los personajes masculinos, entre los cuales sólo hay 5 con cascos o espadas, suelen adornarse con torques, pulseras, pendientes u otros signos externos de riqueza y estatus. En los últimos momentos del uso del santuario, el cual se monumentalizó en época romano-republicana y experimentó luego una destrucción en el siglo I a.C., las ofrendas de esculturas humanas se hicieron más expresivas de la destacada identidad de quienes fueron representados en ellas. Es el caso de algunos togados cuyas esculturas llevan su propio nombre. Entre las imágenes está la de Lucio Licinii, cuya inscripción señala que es un representante de los bastulanos. La escultura, muy realista, parece el retrato de un importante personaje civil. Su peinado, hecho a base de mechones triangulares que acaban con un punto, es muy similar al del varón representado en el anverso de un denario de la ceca de Ikalesken. Se trataría de un tipo de peinado extendido entre al menos los bastetanos y los edetanos. Su complejidad podría revelar que es un peinado relacionado principalmente con las elites o los magistrados, pero no exclusivo de los mismos. La escultura referida, acéfala, lleva “toga exigua”, similar a la de otros togados republicanos. Podría ser la representación de un rico personaje dotado de la ciudadanía romana. La alusión étnica de su inscripción habla en favor de la identificación o parentesco sugeridos por Estrabón (III, I, 7) para bástulos y bastetanos. Es muy posible que la ofrenda de esta imagen no se realizase a título individual, sino en nombre de toda una comunidad de indígenas romanizados. La inserción del santuario en el trazado del camino de Aníbal se corresponde con la abundancia de restos escultóricos localizados en los enclaves situados a lo largo del mismo y a lo largo de la vía Heraklea. La comunicación interregional propiciada por el camino de Aníbal encaja con la frecuentación pluriétnica que al parecer tuvo el santuario. Éste pudo funcionar como punto de encuentro para sacralizar vínculos entre diversas comunidades (Ruano, 1988, 270). Allí se ratificarían matrimonios o pactos concernientes a distintos grupos étnicos. Las ofrendas efectuadas en el santuario superarían el simbolismo religioso para insertarse en el marco de las estratégicas relaciones sociopolíticas mantenidas por varias poblaciones. Es posible que el santuario actuase en algunos momentos como frontera real o como límite étnico fluido y laxo entre las comunidades bastetana y contestana, las cuales encontrarían en este lugar el ambiente sacro adecuado para definir sus relaciones, tanto como pueblos libres como bajo el dominio cartaginés y romano. El santuario del Cerro de los Santos sería por tanto un instrumento religioso extraurbano al servicio de una organización supraterritorial. Sería un espacio sagrado y elitista en el que los representantes de diferentes comunidades bien articuladas territorialmente se reunirían con fines religiosos, políticos y militares para negociar sobre asuntos que requiriesen la sanción de los dioses, buscada probablemente mediante la realización de ofrendas, sacrificios y prácticas de purificación (Prados, 1994, 136). El lugar permitiría además honrar y exaltar públicamente a los dirigentes de los distintos grupos sociopolíticos. La destrucción violenta sufrida por algunas de las esculturas del Cerro de los Santos es otro elemento favorable a la consideración de las implicaciones políticas de su exhibición y uso.
La inserción del santuario en el trazado del camino de Aníbal se corresponde con la abundancia de restos escultóricos localizados en los enclaves situados a lo largo del mismo y a lo largo de la vía Heraklea. La comunicación interregional propiciada por el camino de Aníbal encaja con la frecuentación pluriétnica que al parecer tuvo el santuario. Éste pudo funcionar como punto de encuentro para sacralizar vínculos entre diversas comunidades (Ruano, 1988, 270). Allí se ratificarían matrimonios o pactos concernientes a distintos grupos étnicos. Las ofrendas efectuadas en el santuario superarían el simbolismo religioso para insertarse en el marco de las estratégicas relaciones sociopolíticas mantenidas por varias poblaciones. Es posible que el santuario actuase en algunos momentos como frontera real o como límite étnico fluido y laxo entre las comunidades bastetana y contestana, las cuales encontrarían en este lugar el ambiente sacro adecuado para definir sus relaciones, tanto como pueblos libres como bajo el dominio cartaginés y romano. El santuario del Cerro de los Santos sería por tanto un instrumento religioso extraurbano al servicio de una organización supraterritorial. Sería un espacio sagrado y elitista en el que los representantes de diferentes comunidades bien articuladas territorialmente se reunirían con fines religiosos, políticos y militares para negociar sobre asuntos que requiriesen la sanción de los dioses, buscada probablemente mediante la realización de ofrendas, sacrificios y prácticas de purificación (Prados, 1994, 136). El lugar permitiría además honrar y exaltar públicamente a los dirigentes de los distintos grupos sociopolíticos. La destrucción violenta sufrida por algunas de las esculturas del Cerro de los Santos es otro elemento favorable a la consideración de las implicaciones políticas de su exhibición y uso. En la zona de Montealegre del Castillo se han podido documentar muestras de sacralidad previas al período ibérico, como petroglifos y pinturas rupestres. En esta región se ubica también la necrópolis ibérica del Llano de la Consolación, situada a unos 6 kilómetros del santuario del Cerro de los Santos, y rica en restos escultóricos funerarios (Castelo, 1995, 41-54). Abundan en la zona las aguas y sales con poderes salutíferos, propiciadoras del establecimiento de recintos de carácter sacro. Las esculturas depositadas en el santuario del Cerro de los Santos parecen tener una procedencia alejada y diversa, tanto por los tipos de piedra empleados como por su estilo y aditamentos, si bien Aranegui (1994, 126-127), prefiere hablar de un taller local, heredero de la tradición escultórica funeraria y con una amplia clientela aristocrática. Suponen un extenso muestrario de trajes, tocados, joyas y otros pertrechos propios de las modas elitistas de diferentes regiones, como la Meseta, el Levante y el Sureste. Algunas féminas llevan tocados similares a los de la Dama de Elche o a los de las figuritas de terracota de La Serreta de Alcoy. Un caballito depositado en el santuario es muy parecido a otros del Cigarralejo, desde donde llegarían algunos magistrados o ricos personajes. Algunas piezas del Cerro de los Santos, como los bóvidos, un guerrero con posible espada de antenas y un torso femenino con el nombre inscrito de “Aionicalua”, podrían estar reflejando la llegada de viajeros meseteños. En cuanto a los exvotos de bronce, tal vez apuntan a peregrinos procedentes de la Alta Andalucía, cuyos vínculos económicos con el Sureste fueron reiterados. Pérez Rojas (1978), a partir del estudio de epígrafes procedentes de Mogente y otros enclaves, defendió la posible organización de algunas comunidades ibéricas en pentápolis. El Cerro de los Santos se ubicaría entre dos pentápolis, cuyos territorios se conocen por un plomo de Mogente. Cerca de esta población había en época romana un establecimiento llamado “Ad Statuas”, es decir, “Junto a las estatuas”, expresión quizás relacionada con la existencia de esculturas al aire libre, como también pudieron estar al aire libre las esculturas del Cerro de los Santos (punto del viario conocido como “Ad Palem”).
En la zona de Montealegre del Castillo se han podido documentar muestras de sacralidad previas al período ibérico, como petroglifos y pinturas rupestres. En esta región se ubica también la necrópolis ibérica del Llano de la Consolación, situada a unos 6 kilómetros del santuario del Cerro de los Santos, y rica en restos escultóricos funerarios (Castelo, 1995, 41-54). Abundan en la zona las aguas y sales con poderes salutíferos, propiciadoras del establecimiento de recintos de carácter sacro. Las esculturas depositadas en el santuario del Cerro de los Santos parecen tener una procedencia alejada y diversa, tanto por los tipos de piedra empleados como por su estilo y aditamentos, si bien Aranegui (1994, 126-127), prefiere hablar de un taller local, heredero de la tradición escultórica funeraria y con una amplia clientela aristocrática. Suponen un extenso muestrario de trajes, tocados, joyas y otros pertrechos propios de las modas elitistas de diferentes regiones, como la Meseta, el Levante y el Sureste. Algunas féminas llevan tocados similares a los de la Dama de Elche o a los de las figuritas de terracota de La Serreta de Alcoy. Un caballito depositado en el santuario es muy parecido a otros del Cigarralejo, desde donde llegarían algunos magistrados o ricos personajes. Algunas piezas del Cerro de los Santos, como los bóvidos, un guerrero con posible espada de antenas y un torso femenino con el nombre inscrito de “Aionicalua”, podrían estar reflejando la llegada de viajeros meseteños. En cuanto a los exvotos de bronce, tal vez apuntan a peregrinos procedentes de la Alta Andalucía, cuyos vínculos económicos con el Sureste fueron reiterados. Pérez Rojas (1978), a partir del estudio de epígrafes procedentes de Mogente y otros enclaves, defendió la posible organización de algunas comunidades ibéricas en pentápolis. El Cerro de los Santos se ubicaría entre dos pentápolis, cuyos territorios se conocen por un plomo de Mogente. Cerca de esta población había en época romana un establecimiento llamado “Ad Statuas”, es decir, “Junto a las estatuas”, expresión quizás relacionada con la existencia de esculturas al aire libre, como también pudieron estar al aire libre las esculturas del Cerro de los Santos (punto del viario conocido como “Ad Palem”). Aranegui (1994) tituló un artículo sobre los santuarios ibéricos del Sureste “Iberica Sacra Loca. Entre el Cabo de la Nao, Cartagena y el Cerro de los Santos”, aproximándose así curiosamente a la definición del territorio contestano a partir de algunos de sus posibles enclaves o puntos de referencia física más excéntricos. Esta autora subraya en su artículo la relación económica y espacial de los santuarios del Sureste, entendidos como manifestaciones no privadas sino colectivas de las sociedades ibéricas. La evolución de estas sociedades tuvo entre sus efectos la implantación territorial de los santuarios. A partir de la consideración de los santuarios de otros contextos mediterráneos, Aranegui hace resaltar la influencia que la navegación pudo tener en la aparición de los santuarios costeros ibéricos, a veces asociados a puertos empóricos favorecedores de las transacciones libres. Vincula la supuesta colonia griega de Hemeroskopeion con el privilegiado establecimiento de Denia, ciudad próxima al Cabo de la Nao cuyo nombre tal vez derive del santuario que quizás allí se alzó en honor de la Artemis Efesia, sincretizada luego con Diana. En esta región se hallaron tesoros de probable carácter votivo, como el de Jávea, compuesto por joyas, y el del Montgó, en el que había monedas, joyas y cerámicas. En cuanto a los exvotos del santuario del Cerro de los Santos, Aranegui considera que los varones esculpidos revelan los cambios producidos en los signos externos de prestigio, casi desapareciendo la exhibición de las armas en favor de la túnica larga, el manto sujeto con fíbula anular, el bonete o bien la coronilla tonsurada, la ostentación de joyas, y el pendiente en una sola oreja, elemento bastante atestiguado en la iconografía del Sureste, como en las piezas escultóricas de Jávea, La Albufereta, Coimbra del Barranco Ancho, Caravaca y El Cigarralejo. En las mujeres del santuario se aprecia un mayor tradicionalismo en la vestimenta, los tocados y las joyas, incrementándose su presencia iconográfica en el Sureste con respecto al período Ibérico Antiguo, lo que es reflejo de posibles cambios sociales.
Aranegui (1994) tituló un artículo sobre los santuarios ibéricos del Sureste “Iberica Sacra Loca. Entre el Cabo de la Nao, Cartagena y el Cerro de los Santos”, aproximándose así curiosamente a la definición del territorio contestano a partir de algunos de sus posibles enclaves o puntos de referencia física más excéntricos. Esta autora subraya en su artículo la relación económica y espacial de los santuarios del Sureste, entendidos como manifestaciones no privadas sino colectivas de las sociedades ibéricas. La evolución de estas sociedades tuvo entre sus efectos la implantación territorial de los santuarios. A partir de la consideración de los santuarios de otros contextos mediterráneos, Aranegui hace resaltar la influencia que la navegación pudo tener en la aparición de los santuarios costeros ibéricos, a veces asociados a puertos empóricos favorecedores de las transacciones libres. Vincula la supuesta colonia griega de Hemeroskopeion con el privilegiado establecimiento de Denia, ciudad próxima al Cabo de la Nao cuyo nombre tal vez derive del santuario que quizás allí se alzó en honor de la Artemis Efesia, sincretizada luego con Diana. En esta región se hallaron tesoros de probable carácter votivo, como el de Jávea, compuesto por joyas, y el del Montgó, en el que había monedas, joyas y cerámicas. En cuanto a los exvotos del santuario del Cerro de los Santos, Aranegui considera que los varones esculpidos revelan los cambios producidos en los signos externos de prestigio, casi desapareciendo la exhibición de las armas en favor de la túnica larga, el manto sujeto con fíbula anular, el bonete o bien la coronilla tonsurada, la ostentación de joyas, y el pendiente en una sola oreja, elemento bastante atestiguado en la iconografía del Sureste, como en las piezas escultóricas de Jávea, La Albufereta, Coimbra del Barranco Ancho, Caravaca y El Cigarralejo. En las mujeres del santuario se aprecia un mayor tradicionalismo en la vestimenta, los tocados y las joyas, incrementándose su presencia iconográfica en el Sureste con respecto al período Ibérico Antiguo, lo que es reflejo de posibles cambios sociales.CABEÇO DE L'ESTANY
El Cabeço de l'Estany, cuya traducción correcta sería Cabezo de la Albufera o de la Laguna, es un pequeño y estratégico poblado de la época de la colonización fenicia, dotado de sólidas instalaciones defensivas y de estructuras domésticas e industriales. Se sitúa junto a la margen derecha del río Segura, en el término municipal de Guardamar, a unos 2 kilómetros de esta población costera. Los primeros trabajos arqueológicos, realizados en tres sectores diferentes durante el año 1989, permitieron definir la secuencia estratigráfica del yacimiento y sus fases culturales, evaluando además los daños ocasionados por una cantera (González Prats y García Menárguez, 2000, 1529-1531). El asentamiento se sitúa sobre un pequeño cabezo alargado de 26 metros de altitud. Ocupa unos 3.000 m.2 y presenta una morfología de laderas suaves, menos en su parte Oriental, que es mucho más pronunciada. El poblado adquirió durante la fase del Hierro Antiguo un complejo y potente sistema defensivo bien adaptado al terreno y que dejaba sólo libres los lados Norte y Noreste, en los que el cauce del río servía como foso de defensa natural. El poblado visualizaba un amplio sector del tramo final del Segura y de la bahía costera, controlando la comunicación entre el asentamiento fenicio de La Fonteta, próximo a la desembocadura del río, y las áreas interiores a través del eje fluvial. Además de la fase del Hierro Antiguo, fechada entre fines del siglo VIII y comienzos del siglo VI a.C., se documentó en el lugar otra fase, muy reducida espacialmente, de época tardorrepublicana romana.
Los primeros habitantes del cabezo regularon y acondicionaron la topografía original del mismo antes de instalar las diferentes estructuras. La muralla adquirió su mayor envergadura en la parte Sur, alcanzando en algunos tramos los 5 metros de anchura. Su construcción se basaba en lienzos de muros paralelos, reforzados en su cara externa con un paramento en talud y en su cara interna con amplios contrafuertes. En su extremo occidental la muralla meridional presentaba un bastión de planta cuadrangular irregular y esquinas redondeadas. El lienzo de muralla del lado Oeste recibe otros muros de forma perpendicular, configurándose en planta una estructura de “pasillos” y “casamatas” a los que se accedía a través de vanos practicados en el paramento interno de la muralla mediante un arco curvo de mampostería. En el interior de estas estructuras se han documentado actividades relacionadas con la producción y el consumo de alimentos, si bien algunas de ellas fueron inutilizadas en un momento avanzado de la vida del enclave. En la cota más alta de la fortificación se define un espacio cerrado intramuros de forma trapezoidal con todo el aspecto de pequeña acrópolis. El conjunto defensivo es de mampostería irregular, de arenisca y caliza calcárea, obtenida a pie de obra y trabada con mortero de barro lagunar y algas marinas, detectándose, al menos en la cara interna de los muros, un revoco de cal sobre el cuidadoso enlucido de barro.
Se localizaron algunas unidades de habitación en el yacimiento, construidas mediante zócalos de mampostería, alzados de adobe y pavimentos de tierra batida. Se trata de al menos cuatro departamentos agrupados de planta cuadrangular, uno de los cuales, mayor que el resto, tenía banco corrido y hogar circular, excavado en el subsuelo y apoyado en el zócalo de una de sus paredes. El probable abandono ordenado y pacífico del yacimiento dejó en el mismo una escasa cultura material. Convive la producción alfarera indígena, representada por piezas realizadas a mano, de pastas groseras y mal acabadas, con los productos torneados del horizonte colonial fenicio, como cuencos y platos de barniz rojo, ánforas, cerámicas grises y piezas polícromas, como "pithoi” y urnas de tipo Cruz del Negro. Junto a algunos objetos de bronce, como agujas de cabeza cónica y un cuchillo de hoja curva, se documentan los primeros elementos de hierro, principalmente cuchillos afalcatados. La pesca, el marisqueo y la recolección asegurarían la subsistencia de los pobladores del cabezo, entre los que existiría además un interés por la exploración y el tanteo comercial que les llevaría a relacionarse con las comunidades indígenas más cercanas. Los indicios de actividad metalúrgica atestiguados en este enclave fenicio apuntan hacia el interés por la plata y otros metales, explotados en las sierras de Orihuela y Callosa del Segura. Pudo ser un establecimiento filial del gran puerto fenicio de La Fonteta. Vigilaría el último tramo del eje fluvial que permitía acceder a dicha colonia. Su carácter fortificado, con presencia incluida de un foso, señala la desconfianza por parte de los colonos fenicios hacia las poblaciones indígenas cercanas.
AGOST
 Cerca del casco urbano de la ciudad alicantina de Agost, en la parte por la que sale la carretera que une este núcleo con la población vecina de Novelda, hay una amplia extensión de terreno que desciende hacia un barranco en sucesivos bancales, caracterizándose por la abundancia de restos cerámicos de época ibérica y romana (Ramos Molina, 2000, 123). Entre las cerámicas recuperadas en este yacimiento se encuentran las áticas de barniz negro y las ibéricas (con decoración geométrica, sin decorar y de pasta gris). Este hábitat existió desde al menos el siglo IV a.C., y pervivió hasta época medieval. Pudo además ser el origen de la actual población de Agost, cuyos habitantes de época ibérica tal vez sean identificables con los Icositani citados por Plinio. En el lugar se hallaron las esculturas de dos esfinges ibéricas hechas en piedra caliza, una conservada en el Louvre y la otra en el Museo Arqueológico Nacional (Ramos Molina, 2000, 55-58). A la primera, que mira hacia la izquierda, le falta gran parte de la cabeza, parte de las alas y parte de las patas. Presenta un aspecto sólido y vigoroso. Iba diademada, y probablemente se erguía sobre todas sus patas, de modo que su lomo quedaría en posición horizontal. Cuatro tirabuzones, dos a cada lado, caen por su cuello, liso y redondeado como su pecho y como su vientre. Las alas, partiendo de los hombros, cubren los costados y la parte superior de los cuartos traseros. Las plumas son más largas a medida que se acercan al extremo final de las alas. Su cola se esconde entre las patas traseras. La otra esfinge, algo menor, está sentada sobre sus patas traseras, mientras que las delanteras quedaban erguidas. Mira también hacia la izquierda. Le falta la mayor parte de las patas delanteras, el final de las traseras, pequeños fragmentos de la cabeza, y la mitad de las alas, las cuales sobresalían mucho con respecto al lomo. En su cabeza aún se distinguen los grandes ojos almendrados, la tiara y cuatro largos tirabuzones que se bifurcan por pares en el cuello. El cuerpo es liso y de formas curvilíneas, ofreciendo un aspecto vigoroso y ágil. A las pequeñas plumas de apariencia escamosa del arranque de las alas suceden otras mucho más largas. La cola, escondida entre las patas traseras, reaparece a la altura del inicio del muslo izquierdo. Las dos esfinges, a pesar de estar en posturas diferentes, recibieron un tratamiento estilístico similar.
Cerca del casco urbano de la ciudad alicantina de Agost, en la parte por la que sale la carretera que une este núcleo con la población vecina de Novelda, hay una amplia extensión de terreno que desciende hacia un barranco en sucesivos bancales, caracterizándose por la abundancia de restos cerámicos de época ibérica y romana (Ramos Molina, 2000, 123). Entre las cerámicas recuperadas en este yacimiento se encuentran las áticas de barniz negro y las ibéricas (con decoración geométrica, sin decorar y de pasta gris). Este hábitat existió desde al menos el siglo IV a.C., y pervivió hasta época medieval. Pudo además ser el origen de la actual población de Agost, cuyos habitantes de época ibérica tal vez sean identificables con los Icositani citados por Plinio. En el lugar se hallaron las esculturas de dos esfinges ibéricas hechas en piedra caliza, una conservada en el Louvre y la otra en el Museo Arqueológico Nacional (Ramos Molina, 2000, 55-58). A la primera, que mira hacia la izquierda, le falta gran parte de la cabeza, parte de las alas y parte de las patas. Presenta un aspecto sólido y vigoroso. Iba diademada, y probablemente se erguía sobre todas sus patas, de modo que su lomo quedaría en posición horizontal. Cuatro tirabuzones, dos a cada lado, caen por su cuello, liso y redondeado como su pecho y como su vientre. Las alas, partiendo de los hombros, cubren los costados y la parte superior de los cuartos traseros. Las plumas son más largas a medida que se acercan al extremo final de las alas. Su cola se esconde entre las patas traseras. La otra esfinge, algo menor, está sentada sobre sus patas traseras, mientras que las delanteras quedaban erguidas. Mira también hacia la izquierda. Le falta la mayor parte de las patas delanteras, el final de las traseras, pequeños fragmentos de la cabeza, y la mitad de las alas, las cuales sobresalían mucho con respecto al lomo. En su cabeza aún se distinguen los grandes ojos almendrados, la tiara y cuatro largos tirabuzones que se bifurcan por pares en el cuello. El cuerpo es liso y de formas curvilíneas, ofreciendo un aspecto vigoroso y ágil. A las pequeñas plumas de apariencia escamosa del arranque de las alas suceden otras mucho más largas. La cola, escondida entre las patas traseras, reaparece a la altura del inicio del muslo izquierdo. Las dos esfinges, a pesar de estar en posturas diferentes, recibieron un tratamiento estilístico similar.REDOVÁN
 En el Sur de la provincia de Alicante, cerca del curso del Segura, sobre uno de los estribos de la Sierra de Callosa, se encuentra la localidad de Redován, en cuyos alrededores se han ido recuperando, desde fines del siglo XIX, fragmentos cerámicos y escultóricos de época ibérica (Ramos Molina, 2000, 123). El yacimiento ocuparía una posición próxima a las riberas de la antigua albufera, así como al eje viario que siguiendo el Segura conducía a los poblados ibéricos del área murciana. En una heredad de Redován aparecieron junto a piezas cerámicas ibéricas restos de vasijas griegas y romanas. Pierre Paris en 1899 compró en Orihuela dos fragmentos escultóricos procedentes de Redován. Uno de ellos representa la cabeza de un animal fantástico con señales borrosas de una crin. El otro representa una cabeza humana de cabellera trenzada, nariz corta y grandes ojos ovalados dispuestos oblicuamente. Es una pieza tosca y ajena a todo realismo. Sus labios, finos y apretados, transmiten una expresión de terror. Otros restos escultóricos hallados en Redován son los de un toro, una sirena y un posible grifo. El primero de ellos, depositado en el Louvre, es una cabeza muy erosionada y con señales de haber sido golpeada. La frente de este toro se decora con incisiones rectas en forma de U. El pelo del animal, a modo de crin, se representa por medio de trazos cortos perpendiculares a su silueta. Presenta orificios para recibir los cuernos y las orejas. Del posible grifo se conserva sólo un fragmento de la cabeza. Luce en la frente una especie de palmeta de la que salen largas volutas que quedan por encima de las cejas. En esta palmeta hay un orificio que se usaría para colocar algún adorno, quizás un penacho de plumas. Los ojos son grandes y semicirculares, con las pupilas marcadas. Su pico, que iría abierto en actitud amenazante, está roto desde el inicio, y se observa además en la nuca el arranque de una crin realizada a bisel. Todos estos restos escultóricos pertenecerían a la necrópolis de un poblado ibérico inserto en los flujos culturales orientales y helénicos que tuvieron como escenario las áreas próximas a la antigua albufera del Segura. Ilustran un repertorio mítico y animalístico extenso, alimentado por las decoraciones de las cerámicas griegas, cuya circulación está bien atestiguada en todo este ámbito territorial desde fines del siglo VI a.C.
En el Sur de la provincia de Alicante, cerca del curso del Segura, sobre uno de los estribos de la Sierra de Callosa, se encuentra la localidad de Redován, en cuyos alrededores se han ido recuperando, desde fines del siglo XIX, fragmentos cerámicos y escultóricos de época ibérica (Ramos Molina, 2000, 123). El yacimiento ocuparía una posición próxima a las riberas de la antigua albufera, así como al eje viario que siguiendo el Segura conducía a los poblados ibéricos del área murciana. En una heredad de Redován aparecieron junto a piezas cerámicas ibéricas restos de vasijas griegas y romanas. Pierre Paris en 1899 compró en Orihuela dos fragmentos escultóricos procedentes de Redován. Uno de ellos representa la cabeza de un animal fantástico con señales borrosas de una crin. El otro representa una cabeza humana de cabellera trenzada, nariz corta y grandes ojos ovalados dispuestos oblicuamente. Es una pieza tosca y ajena a todo realismo. Sus labios, finos y apretados, transmiten una expresión de terror. Otros restos escultóricos hallados en Redován son los de un toro, una sirena y un posible grifo. El primero de ellos, depositado en el Louvre, es una cabeza muy erosionada y con señales de haber sido golpeada. La frente de este toro se decora con incisiones rectas en forma de U. El pelo del animal, a modo de crin, se representa por medio de trazos cortos perpendiculares a su silueta. Presenta orificios para recibir los cuernos y las orejas. Del posible grifo se conserva sólo un fragmento de la cabeza. Luce en la frente una especie de palmeta de la que salen largas volutas que quedan por encima de las cejas. En esta palmeta hay un orificio que se usaría para colocar algún adorno, quizás un penacho de plumas. Los ojos son grandes y semicirculares, con las pupilas marcadas. Su pico, que iría abierto en actitud amenazante, está roto desde el inicio, y se observa además en la nuca el arranque de una crin realizada a bisel. Todos estos restos escultóricos pertenecerían a la necrópolis de un poblado ibérico inserto en los flujos culturales orientales y helénicos que tuvieron como escenario las áreas próximas a la antigua albufera del Segura. Ilustran un repertorio mítico y animalístico extenso, alimentado por las decoraciones de las cerámicas griegas, cuya circulación está bien atestiguada en todo este ámbito territorial desde fines del siglo VI a.C.MONFORTE
El yacimiento ibérico del Arenero del Vinalopó, que incluye la partida de Agualeja, en Monforte del Cid, se encuentra situado en la antigua confluencia de un eje viario proveniente de la costa con el que desde La Alcudia ascendía hacia el camino de Aníbal. El yacimiento está en la carretera que une Monforte con Aspe, a 1 kilómetro al Sur del puente que cruza el río Vinalopó en su discurrir por esta zona (Ramos Molina, 2000, 124-125). El nombre del yacimiento se debe a la existencia en el lugar de un arenero que estuvo largo tiempo en explotación, con cuyas tareas extractivas se arrasó una terraza con restos arqueológicos que se extendía hacia el Este en la margen izquierda del río. El tramo viario que unía este yacimiento con La Alcudia, bien documentado ya para época romana, es recorrido actualmente por romerías ilicitanas que se dirigen al santuario de Orito, lo que tal vez apunte hacia la antigüedad de su uso religioso. En 1972, Alejandro Ramos Folqués, que por entonces era director del Museo Arqueológico de Elche, fue informado de que en el arenero de Monforte estaban encontrándose esculturas ibéricas, algunas de las cuales ya habían sido empleadas como parte de una obra. El yacimiento, muy alterado, pudo ser localizado en 1980 por Martín Almagro Gorbea en un viñedo al Noreste del arenero. Se documentaron numerosas bolsas de ceniza, interpretadas como restos de tumbas o “busta” de sepulturas ibéricas.
Se trataría por tanto de una necrópolis que estuvo salpicada con monumentos escultóricos encargados de marcar las tumbas aristrocráticas. Dos de los toros fueron descubiertos con quince años de diferencia por el palista local Ginés Ruiz Nicolás, trabajador del arenero. El primero de ellos, aparecido en 1959, originalmente se disponía parado. Era el remate de un pilar-estela funerario compuesto por pedestal, cornisa con gola egipcia y pilar adornado con falsas puertas. En uno de los sillares del pilar había grabado un dibujo de un monumento funerario turriforme de remate piramidal, como el que parece que hubo en el Parque de Elche. El escultor buscó en este caso un efecto naturalista, como indican las ondas del cuello del animal y el que su cabeza esté algo ladeada. El segundo toro, hallado en 1974, descansa sobre todas sus patas, rasgo que simplificaba la factura de este tipo de piezas y atenuaba su porte violento, de manera acorde con la custodia serena del guerrero muerto. Presenta unos genitales muy marcados, subrayando así su simbolismo fecundador. En el centro de su dentadura, bien representada mediante líneas incisas, hay un orificio, tal vez destinado a albergar algún elemento decorativo. Otros cuatro orificios mayores se corresponderían con la entrada de los cuernos y las orejas, que acentuarían así el naturalismo de la representación. Se conserva en excelente estado, lo que ha contribuido a su mayor difusión. Luce un aspecto compacto y esquemático que recuerda el estilo de algunas de las esculturas ibéricas que a principios del siglo XX inspiraron a los autores cubistas. El tratamiento de los pliegues de la piel mediante incisiones es mucho más perfecto en el primero de los bóvidos mencionados, mientras que el segundo opta por una mayor abstracción y frontalidad.
Describiremos un tercer toro monfortino, que también está en muy buen estado e igualmente descansa sobre sus cuatro patas, las cuales dan la impresión de formar un plinto al servicio de la estabilidad de la escultura. Su datación apunta a principios del siglo V a.C. Las estrías zigzagueantes adornan la papada y el poderoso cuello del animal. Sobre su frente va incisa la silueta de una piel de toro abierta. Los dos huecos de sus sienes permitían la inserción de los cuernos, que quizás eran reales o metálicos. Entre los abundantes restos escultóricos ibéricos hallados en el área de Monforte destacan por su número y calidad los que representan a bóvidos, lo que parece remarcar la importancia icónica de estos animales en las necrópolis ibéricas del Sureste. Llobregat (1981) subrayó el simbolismo fecundante y ctónico de los toros, relacionando su representación funeraria con el culto a una deidad femenina y con ritos religiosos enmarcados en un ámbito acuático purificador. Su presencia funeraria reiterada podría deberse también a algún tipo de preferencia étnica, ya que, entre los animales vistos cotidianamente por los indígenas, el toro sería el más imponente, ideal por tanto para la transmisión de los mensajes heroizantes. No hay que olvidar además que Monforte estaba en la ruta del Vinalopó, la cual enlazaba con los caminos pecuarios de la Meseta, garantes del tránsito estacional de los bóvidos. Los restos escultóricos ibéricos de Monforte se conservan principalmente en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) y en el Museo de Historia de la Villa (ÍBERO).
LA TORRE
Esta posible necrópolis ibérica se localiza junto a la confluencia de tres barrancos que forman una rambla. Los suelos del entorno son objeto de una intensa explotación agrícola, predominando los cultivos de regadío. El yacimiento está a unos 580 metros de altitud, dentro del término municipal de Sax. Allí encontró Soler restos de cerámicas ibéricas pintadas, comunes y de cocina, así como fragmentos de ánforas ibéricas y cerámica campaniense A (Grau y Moratalla, 1998, 97-99). M.L. Pérez Amorós localizó en las proximidades restos de una posible presa romana, tal vez integrada en una villa cuya vida abarcaría, en función de los restos cerámicos, casi todo el período romano. Se viene pensando que el rico ajuar de la tumba ibérica estudiada por Ribelles (1978) pudo corresponder en realidad a varias tumbas de La Torre, y no a una única del término de Novelda, pues su hallazgo está envuelto en circunstancias muy confusas. El mencionado ajuar, conservado en la Colección Arqueológica Municipal de Novelda, incluye vasos caliciformes grises, platos ibéricos pintados, cuatro páteras de barniz negro ático, cuatro fíbulas anulares, cuatro fusayolas, una falcata, un soliferreum, y contera y punta de lanza. Poveda (1998, 417), al referirse a la necrópolis de La Torre, menciona tres enterramientos del siglo IV a.C.
PEÑÓN DEL REY
El Peñón del Rey es una necrópolis que ocupa la cresta rocosa más septentrional de la Sierra de Picachos de Cabrera, a unos 710 metros de altitud, dentro del término municipal de Villena. Estuvo probablemente en uso durante buena parte del siglo VI y en el primer cuarto del siglo V a.C. En esta necrópolis las cenizas eran colocadas entre los huecos de la roca natural. Luego eran cubiertas por cuencos puestos boca abajo, en ocasiones rodeados de piedras. La necrópolis fue localizada y excavada por Soler (1976) en 1952, y las sepulturas y sus materiales, depositados en el Museo de Villena, fueron revisados por L. Hernández Alcaraz (1990), quien encuentra claros paralelos en necrópolis fenicio-púnicas. Las cerámicas utilizadas para cubrir las cenizas son mayoritariamente grises. Parecen de producción local, pero siguiendo una inspiración fenicia, orientalizante. Hubo también en la necrópolis algunas fosas de planta rectangular, cavadas en la roca y remontadas con muretes de piedra. Formando parte de los escasos ajuares se encontraron algunos objetos metálicos, como una fíbula anular de bronce, de resorte de tipo charnela en bisagra y puente de timbal, una punta de flecha de bronce de tipo Palmela, un fragmento de un posible cuchillo afalcatado de hierro, varios fragmentos de barritas de hierro, y un botón o remache del mismo material. El hábitat asociado a la necrópolis pudo situarse en la parte más elevada del lugar, donde hay una planicie con restos de muros y cerámicas de la Edad del Bronce, si bien no está probada la perduración de este asentamiento hasta las fechas orientalizantes e ibéricas que da la necrópolis (Poveda, 1998, 415-416).
LA TEJERA
El yacimiento está en el borde de un área de cultivos hortofrutícolas que se extiende al Este del mismo, y que en época ibérica pudo centrarse en la explotación cerealística, al igual que el entorno noroccidental de El Zaricejo. Se emplaza en una llanura del término municipal de Villena, a unos 495 metros de altitud. Su topónimo parece aludir a la existencia de abundantes tejas que invitan a pensar en un antiguo alfar de época imprecisa, ya que en el lugar había también restos cerámicos de época islámica (Grau y Moratalla, 1998, 86-88). Del período ibérico, y en concreto de hacia el siglo II a.C., se han rescatado en La Tejera trozos de cerámica pintada con decoración geométrica compleja, y un fragmento con decoración vegetal. Se hallaron también algunos prismas cerámicos que pudieron ser usados para calzar los recipientes que eran cocidos en los hornos. Todos estos restos cerámicos, recogidos por Soler, se depositaron en el Museo de Villena. El yacimiento, del que no se hallaron estructuras, quedó destruido por la ampliación de una carretera, y ya apenas ofrece materiales cerámicos en superficie.
EL ZARICEJO
.jpg) El yacimiento ocupa un área de suave pendiente situada a unos 505 metros de altitud, próxima a parcelas de vides y frutales, dentro del término municipal de Villena. Se localizó al realizar unos sondeos en busca de acuíferos, pues su subsuelo es rico en aguas. Fue prospectado en 1968 por Soler, quien lo dató en el siglo IV a.C. Los restos más relevantes de El Zaricejo son los fragmentos escultóricos de una leona realizada en piedra arenisca, y que pudo pertenecer a un monumento funerario. A la cabeza fragmentada de la leona le faltan el morro y las fauces, si bien se aprecian algunos de sus dientes; tiene ojos almendrados de tipo arcaizante y melena tratada con el sistema de fajas paralelas, con un caracol sobre la oreja (Lobregat, 1972, 148). Tanto la leona, que presenta algunos rasgos ya helenísticos, como las concentraciones de cenizas detectadas por Soler (1976) indican la posible existencia de una necrópolis de incineración en el lugar, junto al asentamiento, cuyas construcciones habrían quedado arrasadas por las labores agrícolas. Entre los materiales cerámicos encontrados por Soler y más recientemente por L. Hernández Alcaraz y M. L. Pérez Amorós (1994), están los trozos de barniz negro, las piezas ibéricas comunes y pintadas, “pithoi”, urnas, platos, cuencos, ánforas, cerámicas grises y de cocina... restos todos ellos guardados en el Museo de Villena. Se conocen también algunos fragmentos de molinos de piedra provenientes del enclave, que junto con La Tejera pudo desempeñar una función importante en la introducción y circulación del ganado y los rebaños en el corredor del Vinalopó (Poveda, 1998, 419).
El yacimiento ocupa un área de suave pendiente situada a unos 505 metros de altitud, próxima a parcelas de vides y frutales, dentro del término municipal de Villena. Se localizó al realizar unos sondeos en busca de acuíferos, pues su subsuelo es rico en aguas. Fue prospectado en 1968 por Soler, quien lo dató en el siglo IV a.C. Los restos más relevantes de El Zaricejo son los fragmentos escultóricos de una leona realizada en piedra arenisca, y que pudo pertenecer a un monumento funerario. A la cabeza fragmentada de la leona le faltan el morro y las fauces, si bien se aprecian algunos de sus dientes; tiene ojos almendrados de tipo arcaizante y melena tratada con el sistema de fajas paralelas, con un caracol sobre la oreja (Lobregat, 1972, 148). Tanto la leona, que presenta algunos rasgos ya helenísticos, como las concentraciones de cenizas detectadas por Soler (1976) indican la posible existencia de una necrópolis de incineración en el lugar, junto al asentamiento, cuyas construcciones habrían quedado arrasadas por las labores agrícolas. Entre los materiales cerámicos encontrados por Soler y más recientemente por L. Hernández Alcaraz y M. L. Pérez Amorós (1994), están los trozos de barniz negro, las piezas ibéricas comunes y pintadas, “pithoi”, urnas, platos, cuencos, ánforas, cerámicas grises y de cocina... restos todos ellos guardados en el Museo de Villena. Se conocen también algunos fragmentos de molinos de piedra provenientes del enclave, que junto con La Tejera pudo desempeñar una función importante en la introducción y circulación del ganado y los rebaños en el corredor del Vinalopó (Poveda, 1998, 419).SAN CRISTÓBAL
 Este hábitat, de unas 0’2 hectáreas, se emplaza en una cima de la Sierra de la Villa, a unos 680 metros de altitud. El yacimiento, de difícil acceso y próximo a la ciudad de Villena, es también conocido con el topónimo de Salvatierra debido al castillo que entre los siglos XI y XIV hubo en el mismo lugar. Las estructuras visibles, como muros y aljibes, así como los sillares sueltos, de piedra tallada, podrían ser medievales, pero quizás se aprovechó con fines constructivos algún elemento de origen anterior. En los llanos inmediatos se sitúan los terrenos cultivables. El enclave, cuyo dominio visual del territorio circundante es excelente, tuvo que alcanzar gran importancia en el siglo II a.C., época en que la presencia militar romana había generado inestabilidad e incertidumbres. El yacimiento aportó muchos fragmentos de cerámica ibérica pintada con decoración geométrica, vegetal y faunística. Son piezas de calidad que podemos inscribir en el estilo decorativo Elche-Archena (Grau y Moratalla, 1998, 79-82). Junto a ellas aparecieron restos de ánforas y cerámicas comunes, así como otras de importación, campanienses, y un mortero romano. El yacimiento fue excavado en 1951 por Soler, y sus materiales se conservan en el Museo de Villena.
Este hábitat, de unas 0’2 hectáreas, se emplaza en una cima de la Sierra de la Villa, a unos 680 metros de altitud. El yacimiento, de difícil acceso y próximo a la ciudad de Villena, es también conocido con el topónimo de Salvatierra debido al castillo que entre los siglos XI y XIV hubo en el mismo lugar. Las estructuras visibles, como muros y aljibes, así como los sillares sueltos, de piedra tallada, podrían ser medievales, pero quizás se aprovechó con fines constructivos algún elemento de origen anterior. En los llanos inmediatos se sitúan los terrenos cultivables. El enclave, cuyo dominio visual del territorio circundante es excelente, tuvo que alcanzar gran importancia en el siglo II a.C., época en que la presencia militar romana había generado inestabilidad e incertidumbres. El yacimiento aportó muchos fragmentos de cerámica ibérica pintada con decoración geométrica, vegetal y faunística. Son piezas de calidad que podemos inscribir en el estilo decorativo Elche-Archena (Grau y Moratalla, 1998, 79-82). Junto a ellas aparecieron restos de ánforas y cerámicas comunes, así como otras de importación, campanienses, y un mortero romano. El yacimiento fue excavado en 1951 por Soler, y sus materiales se conservan en el Museo de Villena.PLAZA DE SANTA MARÍA
En la misma ciudad de Villena, en la loma que constituye el actual casco viejo de la ciudad, hubo probablemente un asentamiento ibérico, cuyos materiales se fechan en el siglo IV a.C. La excavación de urgencia dirigida por Soler en la zona de la Plaza de Santa María proporcionó cerámica ibérica pintada y un bol ático de barniz negro. Se descubrió incluso un trozo de muralla, quizás de origen ibérico, y adherida a ella se observaba una nítida estratigrafía que iba de niveles con cerámicas griegas e ibéricas a otros con piezas islámicas y medievales cristianas (Soler, 1986).
LA MOLINETA
Es un probable asentamiento ibérico del que no hay estructuras visibles. Estuvo justo en el límite de la laguna de Salinas hasta que en 1954 su desecación parcial llevó a la misma medio kilómetro al Este (Grau y Moratalla, 1998, 95-96). El hábitat, de unas 0’2 hectáreas, proporcionó fragmentos de cerámica ática, sobre todo de una copa de tipo Cástulo y un trozo de figuras rojas. También se recogieron en el lugar cerámicas ibéricas pintadas con decoración de bandas, restos de ánforas ibéricas, bordes de ollas de cocina y vasos contenedores de cerámica común (Hernández y Sala, 1996). Los materiales, depositados en el Museo de Villena, dan una cronología comprendida entre fines del siglo V y el siglo IV a.C.
LLOMA DE GALBIS
 En este yacimiento elevado de Bocairent, de aproximadamente una hectárea de extensión, se encontró una escultura funeraria de un león de tipo arcaico, datable a fines del siglo V a.C. (Chapa, 1980). El león, de aspecto vivo y esbelto, está tendido en tierra con las patas dobladas; la cola, metida entre las patas posteriores, asoma sobre la pata izquierda; tiene las costillas marcadas con ondulaciones y la melena ligeramente indicada; la cabeza, de hocico desmochado, queda un poco a la izquierda con respecto al cuerpo de la figura, que está rota en dos pedazos unidos por una grapa (Lobregat, 1972, 146-147). Asociadas a algunos muros, aparecieron cerámicas ibéricas y otras áticas, como un fragmento de una copa de tipo Cástulo y otro fragmento de un “kylis-skyphos” de figuras rojas, todo lo cual apunta hacia los siglos V y IV a.C. Pudo tratarse de un lugar sacro, envuelto por varias especies arbóreas y numerosos manantiales, justo en el nacimiento del río Vinalopó. En su comarca no son frecuentes los restos escultóricos, de ahí que el león hallado en la Lloma de Galbis indique la importancia del establecimiento, tal vez dotado de cierta jerarquía en el control de su entorno (Domínguez Monedero, 1984a).
En este yacimiento elevado de Bocairent, de aproximadamente una hectárea de extensión, se encontró una escultura funeraria de un león de tipo arcaico, datable a fines del siglo V a.C. (Chapa, 1980). El león, de aspecto vivo y esbelto, está tendido en tierra con las patas dobladas; la cola, metida entre las patas posteriores, asoma sobre la pata izquierda; tiene las costillas marcadas con ondulaciones y la melena ligeramente indicada; la cabeza, de hocico desmochado, queda un poco a la izquierda con respecto al cuerpo de la figura, que está rota en dos pedazos unidos por una grapa (Lobregat, 1972, 146-147). Asociadas a algunos muros, aparecieron cerámicas ibéricas y otras áticas, como un fragmento de una copa de tipo Cástulo y otro fragmento de un “kylis-skyphos” de figuras rojas, todo lo cual apunta hacia los siglos V y IV a.C. Pudo tratarse de un lugar sacro, envuelto por varias especies arbóreas y numerosos manantiales, justo en el nacimiento del río Vinalopó. En su comarca no son frecuentes los restos escultóricos, de ahí que el león hallado en la Lloma de Galbis indique la importancia del establecimiento, tal vez dotado de cierta jerarquía en el control de su entorno (Domínguez Monedero, 1984a).SANTA ANA
Tres cuartos del cerro en que se ubica este yacimiento de unas 0’7 hectáreas están ocupados por el casco urbano de la población albaceteña de Caudete (Grau y Moratalla, 1998, 70-71). El hábitat, situado a casi 600 metros de altitud, muestra algunos muros en el corte de los abancalamientos. Junto a las cerámicas ibéricas comunes, en el lugar se hallaron muchas piezas pintadas con decoración geométrica y vegetal. Entre los motivos geométricos hay bandas y filetes, tejadillos, aspas, líneas onduladas y círculos concéntricos. Las decoraciones vegetales incluyen hojas de hiedra, postas, tallos y brotes. Tanto estas piezas como otras importadas, como un ánfora Dressel 1, dan al asentamiento una cronología centrada en los siglos II y I a.C. Los materiales están depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Albacete.
CASITA DEL TÍO ALBERTO
 En el cauce de la Rambla Honda de Caudete fueron encontrados en años diferentes y en puntos separados por unos quinientos metros dos fragmentos escultóricos de una misma dama sedente. Uno corresponde a la cabeza (Soler, 1961, 165-168) y otro al cuerpo. A pesar de su procedencia albaceteña, tanto la cabeza como el cuerpo fueron depositados en el Museo de Villena. La cabeza, descubierta casualmente en 1945, está modelada en un bloque de arenisca caliza blanda. Representa a una mujer tocada con peineta corta cubierta por una ajustada mantilla que llega hasta la frente y desciende por los aladares, dejando al descubierto unos pocos rizos del cabello. La mantilla se ciñe a la cabeza por medio de una diadema o cinta, si es que no se trata de un pliegue más de la propia mantilla. Este pliegue o cinta se ajusta a su vez por un cintillo de cuatro hilos paralelos. El conjunto del tocado se recoge hacia la nuca por delante de una especie de manto. De las orejas, ocultas bajo la mantilla, cuelgan unos grandes pendientes circulares. La cabeza es de gran calidad artística, pero presenta bastantes mutilaciones. Pudo estar empotrada, y quizás se labró para ser contemplada de frente, pues la parte posterior del manto se dejó sumariamente debastada. En el lugar del hallazgo se encontró también un fragmento de un plato ibérico con decoración pintada.
En el cauce de la Rambla Honda de Caudete fueron encontrados en años diferentes y en puntos separados por unos quinientos metros dos fragmentos escultóricos de una misma dama sedente. Uno corresponde a la cabeza (Soler, 1961, 165-168) y otro al cuerpo. A pesar de su procedencia albaceteña, tanto la cabeza como el cuerpo fueron depositados en el Museo de Villena. La cabeza, descubierta casualmente en 1945, está modelada en un bloque de arenisca caliza blanda. Representa a una mujer tocada con peineta corta cubierta por una ajustada mantilla que llega hasta la frente y desciende por los aladares, dejando al descubierto unos pocos rizos del cabello. La mantilla se ciñe a la cabeza por medio de una diadema o cinta, si es que no se trata de un pliegue más de la propia mantilla. Este pliegue o cinta se ajusta a su vez por un cintillo de cuatro hilos paralelos. El conjunto del tocado se recoge hacia la nuca por delante de una especie de manto. De las orejas, ocultas bajo la mantilla, cuelgan unos grandes pendientes circulares. La cabeza es de gran calidad artística, pero presenta bastantes mutilaciones. Pudo estar empotrada, y quizás se labró para ser contemplada de frente, pues la parte posterior del manto se dejó sumariamente debastada. En el lugar del hallazgo se encontró también un fragmento de un plato ibérico con decoración pintada.PUNTAL DE LOS ANTEOJOS
Se trata de un poblado ya existente en la Edad del Bronce, y del que se conservan algunas alineaciones de piedras. Se sitúa en un área elevada, con buenas y amplias referencias visuales, y está rodeado por barrancos al Norte y al Sur. La sierra en que se emplaza, dentro del término municipal de Caudete, es rica en hierro, y se ve salpicada por pinos, olivos y almendros. Apareció en el poblado un garfio de cinturón de bronce de forma rectangular, decorado con dos bandas zigzagueantes. Al siglo IV a.C. corresponderían los bordes moldurados de vasos de tipo “lebes” y los fragmentos de cerámica ibérica pintada con decoración de círculos concéntricos y bandas (Pérez Amorós, 1990). En un abrigo rocoso próximo al poblado, en el denominado Pasillo de los Anteojos, se hallaron un cuenco de cerámica ibérica y un pie vuelto de una fíbula lateniense con incrustaciones de pasta, datable según la tipología de Cuadrado en la primera mitad del siglo IV a.C.
CAPUCHINOS
El yacimiento de los Capuchinos, en Caudete, engloba un hábitat ibérico con su necrópolis. Ésta ha proporcionado destacados fragmentos escultóricos de cérvidos y bóvidos (Chapa, 1980), los cuales formarían parte de los monumentos funerarios. En la zona del poblado, que está separado de la necrópolis por apenas unos doscientos metros y una gran mina de agua, se recogieron fragmentos de “pithoi”, urnas, cuencos y páteras de cerámica ibérica común y pintada, así como restos de ánforas ibéricas, platos grises del período Ibérico Antiguo, campanienses A, y un trozo de una copa de tipo Cástulo de cerámica ática de barniz negro. Estos materiales señalan la amplia cronología del yacimiento, que se extendería al menos entre los siglos V y III a.C. Entre las cerámicas ibéricas pintadas descubiertas en el yacimiento destaca una urna bitroncocónica completa, que tiene baquetones en el cuello, borde ligeramente exvasado, asas trífidas y decoración de bandas, líneas verticales y segmentos de círculo (Pérez Amorós, 1990).
CASTILLO DE GUARDAMAR
 Este yacimiento da nombre a los restos de una ciudadela amurallada originada en época bajomedieval y destruida por los terremotos de 1829. En el lugar se ha podido documentar una fase de ocupación del Hierro Antiguo, subyacente y anterior a otra fase ibérica de carácter ritual (González Prats y García Menárguez, 2000, 1530-1531). El yacimiento ocupa el cerro que se levanta al Oeste de la actual población de Guardamar. Se trata de una colina amesetada de 64 metros de altitud, dotada de buenas defensas naturales salvo en la ladera que mira hacia el Norte, la cual desciende más suavemente hasta alcanzar la margen derecha del río Segura en la zona de su desembocadura. El río, al conectar con el piedemonte del cerro, genera una ensenada interior con buenas condiciones para la instalación de un embarcadero resguardado de los vientos de Levante. El cerro ofrece una excelente visibilidad para el control del territorio y de la navegación costera, sólo obstaculizada al Sur por las alturas del Moncayo y del Pallaret. En 1981 apareció en las laderas del Castillo un importante conjunto de terracotas ibéricas de carácter votivo, mayoritariamente pebeteros con forma de cabeza femenina. Se relacionó dichas piezas con la posible existencia en el cerro de un santuario ibérico, lo que llevó a Lorenzo Abad a realizar los primeros sondeos arqueológicos en la cima meridional, sin que los trabajos sacasen a la luz ninguna estructura arquitectónica de época ibérica. Excavaciones posteriores permitieron documentar en la cima meridional una fase del Hierro Antiguo, cuyo registro arqueológico se halla asociado a un nivel de acondicionamiento del terreno y a un área de desechos con abundantes restos de fauna terrestre y marina. Entre los restos cerámicos, se recuperaron varios fragmentos de cuencos y platos de barniz rojo, platos de cerámica gris, fragmentos de ánforas de hombro aristado y materiales indígenas, como cerámica a mano bruñida y toscos recipientes ovoides. Se documentaron además varios elementos de terracota relacionados con la industria textil, concretamente fusayolas y pesas de telar. Si verdaderamente existió en el cerro, cuyos niveles arqueológicos ibéricos están alterados por la fuerte intervención antrópica posterior, un santuario relacionado con el culto y quizás también con el control visual del entorno, dicho establecimiento estaría vinculado con otros de los enclaves ibéricos que se situaban en las inmediaciones de la Albufera del Segura, sirviendo quizás como centro de culto y punto de encuentro de diferentes comunidades indígenas. En época preibérica es probable que el lugar dependiese de los poblados fenicios de La Fonteta y el Cabeço de l'Estany, ayudando a éstos en el control del territorio y de las navegaciones.
Este yacimiento da nombre a los restos de una ciudadela amurallada originada en época bajomedieval y destruida por los terremotos de 1829. En el lugar se ha podido documentar una fase de ocupación del Hierro Antiguo, subyacente y anterior a otra fase ibérica de carácter ritual (González Prats y García Menárguez, 2000, 1530-1531). El yacimiento ocupa el cerro que se levanta al Oeste de la actual población de Guardamar. Se trata de una colina amesetada de 64 metros de altitud, dotada de buenas defensas naturales salvo en la ladera que mira hacia el Norte, la cual desciende más suavemente hasta alcanzar la margen derecha del río Segura en la zona de su desembocadura. El río, al conectar con el piedemonte del cerro, genera una ensenada interior con buenas condiciones para la instalación de un embarcadero resguardado de los vientos de Levante. El cerro ofrece una excelente visibilidad para el control del territorio y de la navegación costera, sólo obstaculizada al Sur por las alturas del Moncayo y del Pallaret. En 1981 apareció en las laderas del Castillo un importante conjunto de terracotas ibéricas de carácter votivo, mayoritariamente pebeteros con forma de cabeza femenina. Se relacionó dichas piezas con la posible existencia en el cerro de un santuario ibérico, lo que llevó a Lorenzo Abad a realizar los primeros sondeos arqueológicos en la cima meridional, sin que los trabajos sacasen a la luz ninguna estructura arquitectónica de época ibérica. Excavaciones posteriores permitieron documentar en la cima meridional una fase del Hierro Antiguo, cuyo registro arqueológico se halla asociado a un nivel de acondicionamiento del terreno y a un área de desechos con abundantes restos de fauna terrestre y marina. Entre los restos cerámicos, se recuperaron varios fragmentos de cuencos y platos de barniz rojo, platos de cerámica gris, fragmentos de ánforas de hombro aristado y materiales indígenas, como cerámica a mano bruñida y toscos recipientes ovoides. Se documentaron además varios elementos de terracota relacionados con la industria textil, concretamente fusayolas y pesas de telar. Si verdaderamente existió en el cerro, cuyos niveles arqueológicos ibéricos están alterados por la fuerte intervención antrópica posterior, un santuario relacionado con el culto y quizás también con el control visual del entorno, dicho establecimiento estaría vinculado con otros de los enclaves ibéricos que se situaban en las inmediaciones de la Albufera del Segura, sirviendo quizás como centro de culto y punto de encuentro de diferentes comunidades indígenas. En época preibérica es probable que el lugar dependiese de los poblados fenicios de La Fonteta y el Cabeço de l'Estany, ayudando a éstos en el control del territorio y de las navegaciones.CABEÇO DE SERRELLES
El enclave se ubica en un antecerro de 908 metros de altitud, en el término municipal de Alfafara. Allí se exhumó una vivienda ibérica rectangular, hecha de piedra local ligeramente debastada y trabada con barro. El asentamiento pudo tener un fin violento (Grau y Moratalla, 1998, 42-45), según indican los materiales fragmentados “in situ” y cuarenta glandes de plomo, es decir, proyectiles romanos de honda. Entre los materiales ibéricos destacan un olpe y la mitad inferior de un “pithos”, que tuvo decoración geométrica y vegetal, similar a algunas producciones de La Serreta de Alcoy. Hay también piezas de importación, como campanienses A y un “dolium” de almacenaje de época romano-republicana.
CABEÇO DE MARIOLA
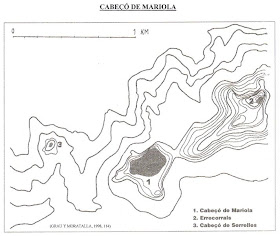 Este importante poblado de más de tres hectáreas de extensión se sitúa en una cima de la Sierra de Mariola, entre los términos municipales de Bocairent y Alfafara (Grau y Moratalla, 1998, 35-40). Muestra algunos muros antiguos que han sido reaprovechados en bancales modernos. La ocupación del lugar se inició en la Edad del Bronce, como indican algunos fragmentos de cerámicas incisas y de otros tipos hechas a mano. Del período orientalizante destacan en el yacimiento las fíbulas de doble resorte y las puntas de flecha con arpón. Entre los materiales del período Ibérico Antiguo los más significativos son las cerámicas grises. Ya de época Ibérica Plena son las fíbulas anulares hispánicas de timbal y las cerámicas áticas de figuras rojas y barniz negro. Las piezas de campaniense A y las ibéricas con decoraciones vegetales nos sitúan a fines del siglo III y en el siglo II a.C. Además de un abundante repertorio cerámico ibérico, se encontraron muchas fusayolas, aperos agrícolas de hierro y un plomo escrito en alfabeto ibérico levantino. Las monedas y cerámicas romanas parecen situar el fin del poblado en el primer siglo de nuestra era.
Este importante poblado de más de tres hectáreas de extensión se sitúa en una cima de la Sierra de Mariola, entre los términos municipales de Bocairent y Alfafara (Grau y Moratalla, 1998, 35-40). Muestra algunos muros antiguos que han sido reaprovechados en bancales modernos. La ocupación del lugar se inició en la Edad del Bronce, como indican algunos fragmentos de cerámicas incisas y de otros tipos hechas a mano. Del período orientalizante destacan en el yacimiento las fíbulas de doble resorte y las puntas de flecha con arpón. Entre los materiales del período Ibérico Antiguo los más significativos son las cerámicas grises. Ya de época Ibérica Plena son las fíbulas anulares hispánicas de timbal y las cerámicas áticas de figuras rojas y barniz negro. Las piezas de campaniense A y las ibéricas con decoraciones vegetales nos sitúan a fines del siglo III y en el siglo II a.C. Además de un abundante repertorio cerámico ibérico, se encontraron muchas fusayolas, aperos agrícolas de hierro y un plomo escrito en alfabeto ibérico levantino. Las monedas y cerámicas romanas parecen situar el fin del poblado en el primer siglo de nuestra era.EL TESORO DE LA MARINA ALTA
En 1999 se produjo en la comarca alicantina de la Marina Alta, cerca del Cabo de la Nao (área de posible carácter sacro en época protohistórica), el hallazgo casual de un conjunto homogéneo formado por cuatro piezas de oro, las cuales pesan en total 107 gramos. Se trata de tres torques muy similares, con ligeras variaciones en los detalles ornamentales, y un pequeño colgante en forma de flor de loto (Perea y Aranegui, 2000, 13). Los torques presentan bucle central y cierre de hilo enrollado. Uno de ellos lleva ensartado en el bucle un colgante de lámina hueca en forma de roseta. En cuanto al colgante en forma de flor de loto, es a pesar de su pequeño tamaño la pieza tecnológicamente más compleja del conjunto por su detallada decoración de filigrana. De la flor de loto esquematizada penden dos colgantillos en forma de granada, fruta cuyo simbolismo ctónico y prolífico fue estudiado por Izquierdo (1998b), pero sustituyendo la forma dentada de la corola por una especie de glande. El hallazgo en su conjunto ha sido relacionado con las representaciones escultóricas o pintadas sobre cerámicas de mujeres que llevan tres collares. Ello nos situaría ante la existencia en la cultura ibérica levantina de ciertas convenciones en la forma de enjoyarse las mujeres pertenecientes a la aristocracia. El tesoro de la Marina Alta podría interpretarse como la dote de una novia (Perea y Aranegui, 2000, 16) o de una mujer rica que en un momento impreciso decidió esconder sus joyas.
La región en que se produjo el hallazgo ha sido propuesta como posible ubicación de la factoría comercial griega de Hemeroskopeion, donde existió un santuario dedicado a la Artemis efesia. Los cultos allí celebrados, los cuales seguían el mismo ritual que en la metrópolis jonia, no dejarían de tener cierta influencia en la religiosidad indígena. El poblado indígena quizás vecino de Hemeroskopeion o en el que esta colonia pudo estar integrada recibía el nombre de Diniu, lo que llevó a los romanos, teniendo en cuenta a la diosa venerada en el lugar, a rebautizar el enclave, por similitud fonética, con el nombre de Dianium, la actual Denia (Ramos, 1997, 187). Su santuario sería definible como portuario, de modo que estaría relacionado con actividades de tipo comercial y de asilo. Su vertiente comercial parece probada por los intensos intercambios efectuados con la colonia púnica de Ibiza, favorecidos por su excelente posición en algunas de las rutas marítimas más frecuentadas de Occidente. Según Almagro-Gorbea y Moneo (2000, 155) desde el siglo IV a.C. los santuarios portuarios fueron redefiniendo sus tradicionales funciones empóricas, perdurando como lugares en los que rendir culto a deidades fundamentalmente femeninas, y abiertos a ritos populares relacionados con la fecundidad y la sanación. La importancia portuaria de Denia fue incrementándose durante la época de la romanización, hasta el punto de que el enclave se convirtió en una de las principales bases navales sertorianas.







.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
%20-%201.jpg)
%20-%202.jpg)
%20-%203.jpg)
%20-%204.jpg)
%20-%205.jpg)
.jpg)
















.png)
.JPG)



%20-%201.jpg)


%20-%202.jpg)
.jpg)
%20-%203.jpg)
%20-%204.jpg)
.jpg)

.jpg)







.jpg)

+-+Museo+Arqueol%C3%B3gico+Nacional.JPG)






.jpg)


No hay comentarios:
Publicar un comentario